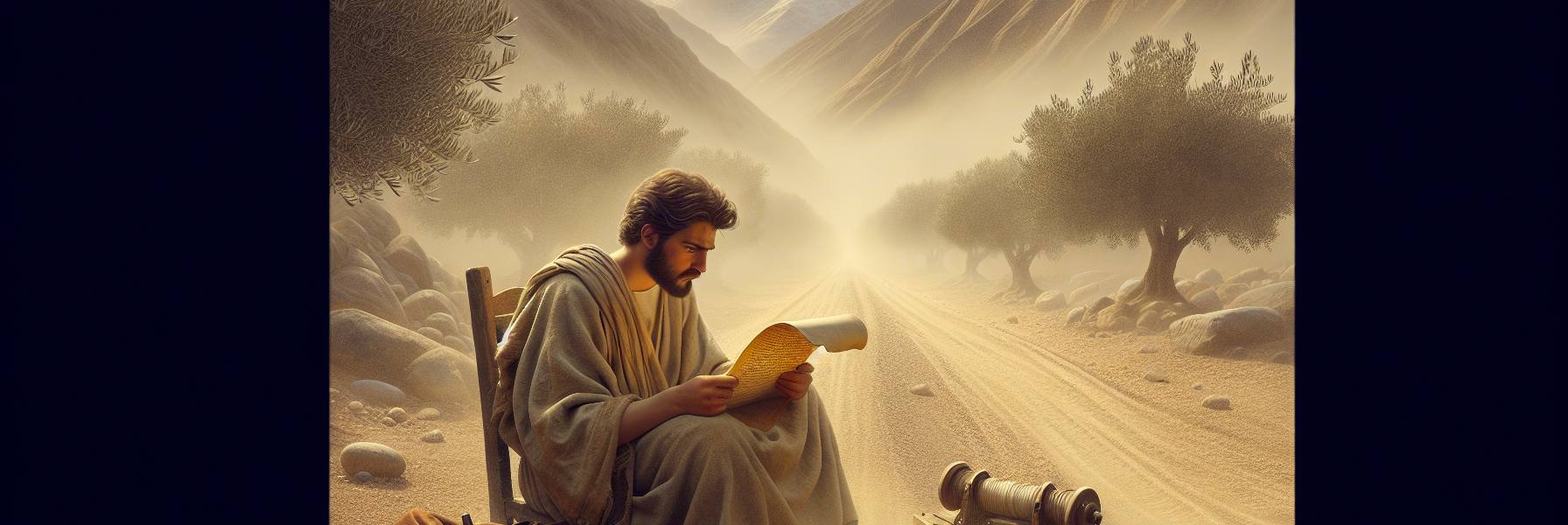El alba no había roto aún, pero el aire fresco que colaba por la rendija de la tienda anunciaba su llegada. Me incorporé, rozando con los dedos la áspera lana de la manta. El sueño se había esfumado horas antes, reemplazado por una inquietud que me palpitaba en las sienes. No era un dolor, sino un peso, el mismo que llevaba arrastrando desde Jerusalén. Aquí, en Galacia, bajo este cielo amplio y despejado, la carga parecía más densa, más personal.
Salí y me senté en una piedra lisa, frente a las brasas mortecinas del fuego. La colonia era un rumor de respiraciones a mis espaldas. En la lejanía, los perfiles de los montes empezaban a recortarse contra un cielo que pasaba del negro al índigo. Y entonces, como si el silencio mismo fuera un papiro desplegado, las palabras del Maestro volvieron a mí. No las escuché con los oídos, sino en ese lugar hondo donde se libran las batallas que nadie ve. Era como si Pablo, con su voz áspera de caminante y su mirada que taladraba el alma, estuviera allí, explicándome de nuevo aquella carta. La carta que había copiado para él, letra a letra, con mis propias manos torpes.
“Imagina”, me decía su recuerdo, no con la elocuencia pulida de los retóricos de Atenas, sino con la fuerza tosca de quien ha sido herido y sanado. “Imagina a un heredero, un niño dueño de vastas tierras y rebaños incontables. Pero mientras es pequeño, no se diferencia en nada de un esclavo. Está bajo tutores y administradores, atado a horarios, a normas, a ‘debes’ y ‘no debes’. Vive en la misma casa, pero no disfruta de la libertad del dueño. Su vida es un eco de la herencia, no su plenitud”.
Yo, que había sido esclavo antes de que la fe me comprara a precio de sangre, entendía esa metáfora en mis huesos. Respiré hondo, y el aire olía a tierra húmeda y a romero silvestre. Cerré los ojos y vi no las majestuosas estancias de un palacio, sino la casa de mi antiguo amo en Éfeso. El miedo constante, la mirada baja, la obediencia no por amor, sino por el látigo que silbaba en el aire. Eso era la Ley para mí ahora. Un sistema perfecto, santo, pero que me señalaba cada falta, cada pensamiento renegado, cada sombra en el corazón. Me tenía bajo llave, como a aquel niño rico, mostrándome la herencia a través de los barrotes de un deber imposible de cumplir.
Pero Pablo no se quedaba allí. Su pluma había girado, como el viento que ahora mecía las hierbas. “Sin embargo, cuando llegó la plenitud del tiempo…” La frase resonó en mí. No fue un accidente. No fue un plan B de la Divinidad. Fue un momento preciso, tejido en el telar de la historia desde antes de los siglos. Y Dios envió a su Hijo. No un profeta más. No un ángel. Su Hijo. Nacido de mujer. La humanidad más tangible, un llanto de recién nacido en un pesebre, manos que se mancharían de barro y de sangre. Nacido bajo la Ley. Él sí. Él se sumergió en el río que nosotros no podíamos cruzar, cargó con el yugo que nos ahogaba.
Abracé mis rodillas, sintiendo el frío de la madrugada en la túnica. Para qué? Para rescatar a los que estábamos bajo la Ley. Rescatar. No mejorar. No dar consejos. Arrancar de la celda. Y entonces, la palabra más dulce, la que hacía temblar mis labios: “Para que recibiéramos la adopción como hijos”.
El primer rayo de sol, anaranjado y líquido, cortó el horizonte. Y con él, una comprensión tan simple y tan devastadora que me sacó las lágrimas. Ya no era un esclavo, temblando en el atrio exterior. Ni siquiera era un siervo fiel, aunque eso habría sido un honor demasiado grande. Era hijo. La palabra tenía un sabor nuevo. Implicaba el Espíritu de su Hijo clamando en mi corazón desde un lugar tan íntimo que solo podía ser la cámara del Padre. “Abba”. No era un título formal, era el balbuceo confiado de un niño en los brazos de su padre. Era la certeza de que, en medio de mi confusión galata, de mis recaídas en viejos ritos, de mi temor a no ser lo suficientemente judío o lo suficientemente griego, ese grito seguía subiendo. No por mi perfección, sino por su Espíritu.
El campamento empezaba a despertar. Se oía el golpe de un martillo sobre una estaca, la tos de un hombre, el rumor del agua en un odre. Y yo seguía allí, clavado en mi piedra, viendo cómo la luz dorada bañaba los cerros. La segunda parte de la enseñanza de Pablo vino entonces, con un tono más sombrío, más urgente. Me hablaba de volver atrás. De querer estar otra vez bajo esos elementos débiles y pobres. Me vi a mí mismo, en los días previos, discutiendo acaloradamente sobre lunas nuevas, sobre alimentos puros e impuros, sobre la circuncisión de los nuevos creyentes. Lo había hecho con celo, creyendo que defendía la verdad. Pero bajo esa luz nueva, ese celo tenía el olor rancio de la vieja esclavitud. Era como preferir el menú escaso y medido del administrador al banquete constante en la mesa del padre.
Era un conflicto antiguo, lo veía claro ahora. Como el de Agar y Sara. Dos mujeres, dos pactos. Agar, la esclava, generación según la carne. Sara, la libre, la promesa. Pablo lo había escrito con fuego: aquel sistema del monte Sinaí, que engendraba para esclavitud, era como Agar. Y nosotros, los de la fe, éramos hijos de la promesa, como Isaac. Pero los hijos de la carne perseguían a los hijos del Espíritu. Siempre. Lo sentía en la incomprensión de algunos hermanos llegados de Judea, en sus miradas de sospecha cuando hablábamos de la libertad en Cristo. Querían ponernos otra vez el yugo.
El sol ya estaba alto, calentando mi espalda. Me levanté, las piernas entumecidas. La paz que sentía era sólida, no era ausencia de conflicto, sino certeza en medio de él. No era yo el que se aferraba a Dios, era Él quien me había tomado como hijo. La herencia no era un salario por mis servicios; era mi derecho, solo porque me parecía a Él, porque llevaba su nombre y su Espíritu.
Aquella mañana, mientras los demás desayunaban gachas de avena y hablaban de la jornada, yo caminé hasta el pequeño arroyo que corría cerca. Me arrodillé y bebí directamente de sus aguas frías. No era un rito. No era una purificación legal. Era solo un hijo con sed, bebiendo del agua que su Padre había puesto en el camino. Y supe, con una quietud que atravesaba todas mis dudas, que esa era la libertad. No un libertinaje para hacer lo que se antojara, sino la libertad profunda, costosa, de no tener que demostrar nada. De poder llamarle “Abba” desde lo más hondo del miedo o de la alegría. De ser, por fin y para siempre, un hijo en la casa de su Padre.