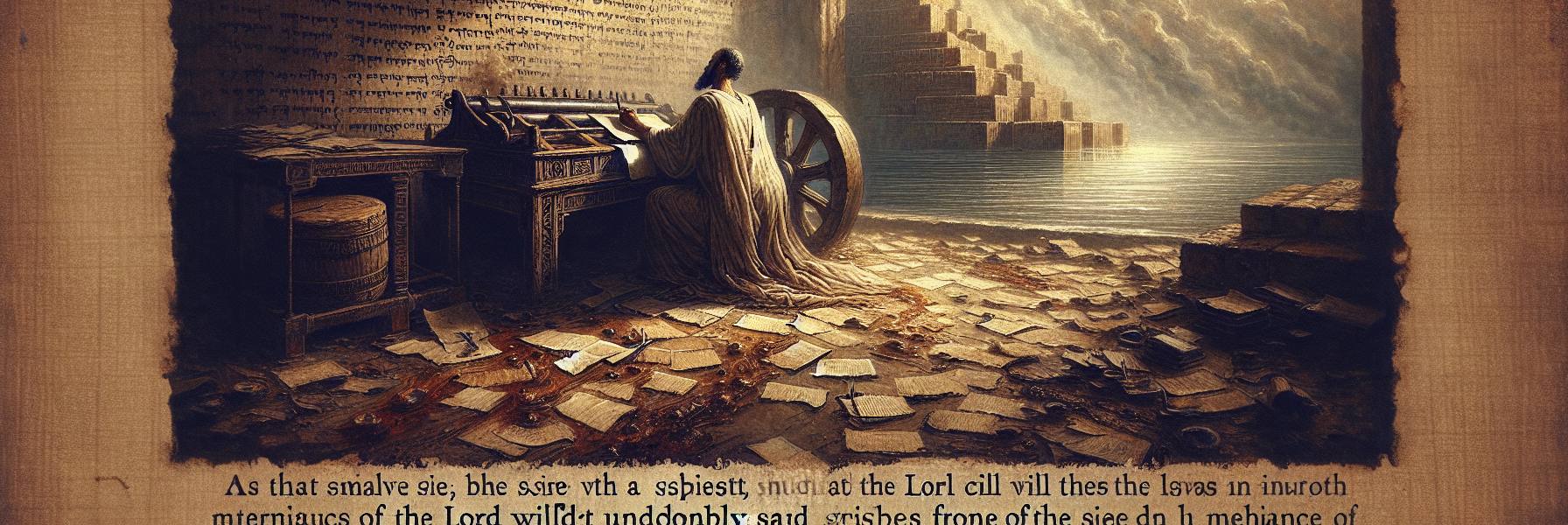El aire sobre Nínive era espeso, cargado con el olor a incienso quemado y a carne asada de los sacrificios que nunca cesaban. Desde las terrazas de sus palacios, los príncipes asirios observaban el Tigris, lento y poderoso, como una serpiente de barro bajo el sol. La ciudad era un corazón que latía con violencia, bombeando ejércitos y tributos por todos los caminos del mundo conocido. Sus muros, altos como colinas, parecían reírse del horizonte. Dentro, el mercado era un clamor de lenguas y monedas: plata de Tartessos, marfil de África, telas teñidas con púrpura de Tiro. Riqueza manaba por sus calles empedradas, pero bajo el brillo del bronce pulido y el oro batido, había una podredumbre dulzona, la misma que emana de una fruta hermosa golpeada en su costado oculto.
La fama de su crueldad la precedía como un viento frío. No era sólo el poder de sus carros de guerra, cuyas ruedas trituraban huesos con un chasquido seco, sino el arte meticuloso de su terror. En los bajorrelieves de los templos, junto a imágenes de toros alados, se esculpían con obscena precisión escenas de desollamientos, empalamientos, pilas de cabezas cortadas como melones. Nínive se había embriagado con la sangre, vendiendo naciones y pueblos con sus pactos traicioneros, una ramera de lujo vestida con los despojos de los vencidos. Creía, en su embotamiento soberbio, que el río era su esclavo y los dioses, sus aliados de piedra.
Pero hubo un rumor, al principio. Como el zumbido de un mosquito en la oreja de un durmiente. Algunos mercaderes que venían del norte hablaban de nubes inusuales. Pastores junto al Khosr, el afluente que regaba la ciudad, encontraron peces panza arriba, muertos sin razón aparente. Luego, el silencio. Un silencio extraño, que no era paz, sino la tensión que precede al relámpago. Los augures escrutaban hígados de oveja y encontraban grietas en forma de espada; los sacerdotes de Ishtar murmuraban oraciones aceleradas. El rey, en su trono incrustado de lapislázuli, desoyó los presagios. ¿Acaso no era Nínive inexpugnable?
El día del juicio no llegó con trompetas celestiales, sino con el retumbar sordo, profundo, de la tierra misma. Fue el agua, su aliada, la que se volvió contra ella. Aguas arriba, en las colinas donde los dioses parecían más cercanos, una presa de odio contenida durante generaciones se rompió. No fue un acto de la naturaleza únicamente; fue como si la mano que sostiene los cimientos de las montañas hubiera temblado. Una muralla de lodo, agua y piedras desgajadas vino rugiendo por el lecho del Khosr, engordada por lluvias lejanas de las que nadie había dado aviso. Los guardias de la puerta de Shamash fueron los primeros en verla: una bestia parda y espumosa que devoró la llanura. Desbordó los canales, reventó los diques menores y se lanzó contra la base misma de los muros occidentales.
El estruendo ahogó los gritos. El agua, sucia y furiosa, se coló por las compuertas, por las alcantarillas, por las grietas que la arrogancia nunca se molestó en reparar. Inundó los barrios bajos, arrastrando casas de adobe como castillos de naipes. Luego, cuando el torrente encontró la resistencia de la piedra, se estancó en un lago fétido que lamía las murallas. Los cimientos, saturados, comenzaron a ceder. Una gran sección de la muralla, cerca de la puerta de Nergal, gemió con un sonido orgánico, como el de un gigante herido, y se derrumbó con un golpe que sacudió la ciudad hasta el templo de Nabú. Abrió una brecha amplia y sucia, una herida abierta en el costado de la fortaleza.
Fue entonces cuando se oyó el segundo sonido, que venía de la llanura polvorienta más allá del caos de lodo: el ritmo metálico y acompasado de miles de pies, de ruedas, de cascos. No era un ejército cualquiera. Era una marejada de bronce y hierro, de rostros endurecidos por el desierto y la venganza. Medos, babilonios, escitas. Pueblos que llevaban el mapa de su dolor grabado en la memoria, cuyos reyes habían sido despellejados vivos y colgados de los árboles como trofeos. Avanzaban hacia la brecha con una disciplina feroz, implacable. No había prisa en ellos, sólo la certeza del momento.
El pánico, entonces, fue perfecto. Dentro de la ciudad, la grandeza se deshizo como un vestido de telaraña. Los conductores de los carros, la élite de la guerra, corrieron a sus máquinas relucientes, pero las calles estaban bloqueadas por el agua, por los escombros, por la muchedumbre enloquecida. Chocaron unos con otros, enredándose en una danza absurda y mortal. Los soldados, famosos por su ferocidad, buscaron a sus capitanes y no los encontraron; muchos arrojaron sus escudos y se mezclaron con la plebe, intentando despojarse de la librea de la muerte. No hubo resistencia organizada, sólo el frenesí de la presa acorralada.
La matanza fue como una siega. Los asaltantes treparon por la brecha y se derramaron por la ciudad con el ímpetu del agua que los había precedido. No perdonaban. En el foro, junto a la estatua del toro alado, los mercaderes caldeos fueron acuchillados sobre sus cofres de madera, la plata manchada de rojo. En los templos, los sacerdotes aferrados a los ídolos de ojos de cristal fueron arrastrados por los pies y degollados sobre los mismos altares donde horas antes habían ofrecido sacrificios. El palacio real, último reducto, cayó no con un combate épico, sino con el sonido de hachas partiendo cedro aromático. El rey, se dice, se envenenó en su salón del trono, mirando cómo el humo de los incendios comenzaba a nublar el sol.
Y después, el silencio. Un silencio distinto, pesado, lleno de moscas. El sol de la tarde iluminó un espectáculo de pesadilla. Cadáveres apilados en las esquinas, tan numerosos que no había quien los sepultara. Cuerpos flotando en el agua estancada, hinchados y pálidos. Las moscas, negras y zumbonas, formaban nubes sobre ellos, y los gusanos, indiferentes a la gloria pasada, comenzaban su labor. El olor, agridulce y penetrante, era la nueva esencia de la ciudad. Los saqueadores, exhaustos, recogían el último botón de oro de entre los muertos. Los niños, esclavos de pueblos lejanos, miraban con ojos vacíos. Nínive, la gran prostituta, yacía desnuda y violada, abandonada por sus amantes de piedra y metal. Sus heridas eran incurables, su aflicción mortal. Allí, entre los escombros humeantes, se cumplía la sentencia: estaba vacía, devastada, desolada. El corazón que latía con violencia se había detenido para siempre, y su latido final se perdió en el vasto y despiadado silencio de la historia.