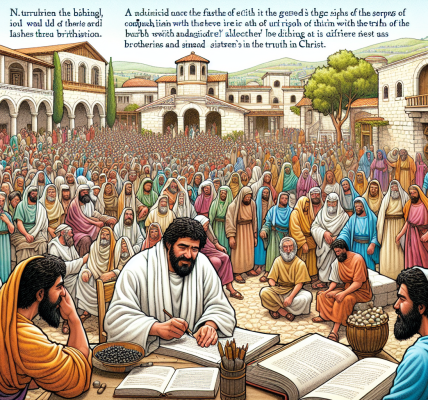El sol de la mañana comenzaba a calentar la piedra del sendero, un calor seco y antiguo que subía desde la tierra de Canaán. Efraín caminaba con paso lento, el cayado de olivo silvestre haciendo un sonido rítmico contra las piedras sueltas. A su lado, su hijo menor, Mika, casi trotaba para seguir el ritmo, sus ojos oscuros tomando cada detalle del camino que bajaba hacia el valle.
—¿Y por qué no, abba? —insistió el niño, señalando con el mentón un grupo de buitres que trazaban círculos perezosos en el cielo azul cobalto, sobre la colina del oeste—. Tienen unas alas tan grandes. Podrían alimentar a tres familias.
Efraín sonrió, una grieta en su rostro curtido. Se detuvo, apoyándose en el bastón, y dejó que la brisa le refrescara la nuca sudada. El olor a tomillo y polvo caliente le trajo, como a menudo, un destello de otro olor: el del Nilo, pesado y húmedo, y de los mercados de pescado del Bajo Egipto.
—Tu pregunta, Mika, tiene la respuesta en la memoria —dijo, y su voz era áspera, como el roce de dos piedras—. No es solo lo que alimenta el cuerpo. Es lo que alimenta el alma. Lo que nos recuerda quiénes somos.
Reanudaron la marcha. Efraín comenzó a hablar, no como un maestro a su alumno, sino como un hombre que recuerda en voz alta, viendo las imágenes en el aire caliente delante de él.
—Recuerdo cuando las palabras nos llegaron, allí, en las llanuras de Moab. Era un día como este, quizás más ventoso. Moisés, su rostro iluminado por algo que no era solo el sol, nos habló. No éramos una multitud cualquiera. Éramos un pueblo. Y un pueblo santo para el Señor. Escogido. Y esa elección, Mika, se cocina en la olla y se come en la mesa.
Describió entonces, con la precisión de quien ha repetido los detalles para no olvidarlos, la lista de lo permitido. No era una mera prohibición seca. Era un mapa de lo creado. Los animales de pezuña hendida, que rumian. El buey, la oveja, la cabra. El gamo, la gacela, el corzo. Los nombraba y, al nombrarlos, los hacía presentes. El ciervo, el íbice, el antílope. Criaturas del campo abierto, del aire libre, de la limpieza de la hierba.
—Pero el cerdo —continuó, y su voz bajó un tono—, aunque tiene la pezuña hendida, no rumia. Es confuso. Por fuera parece limpio, por dentro no lo es. Y de la confusión, hijo mío, no se construye un pueblo. De la claridad, sí.
Mika escuchaba, sus dedos jugueteando con una ramita de retama. Efraín habló de las aves. No las listó todas; eligió, como lo hace la memoria, las que más preguntas generaban. El águila, el quebrantahuesos, el azor. Aves de presa, de muerte a distancia, de carne no cazada por tu mano sino robada. El cuervo, negro y graznante, carroñero de los caminos. El avestruz, que abandona sus huevos en la arena. Cada una, explicaba no con la frialdad de una ley, sino con la lógica de una identidad: nosotros no somos eso.
Llegaron a un pequeño arroyo, poco más que un hilo de plata entre las piedras. Efraín se arrodilló, bebió de sus manos ahuecadas, y el agua le corrió por la barba. Mika hizo lo mismo.
—Y en el agua —dijo Efraín, secándose la boca con el dorso de la mano—, lo que tiene aletas y escamas. El sabor del Mar de Galilea, del Jordán. Lo que se mueve limpio en el agua fría. No lo que se arrastra en el fango, ni lo que carece de forma. La anguila, el bagre… son del lodo. Y nosotros, aunque caminemos por el polvo, no somos del lodo. Salimos de él.
El sol estaba alto cuando llegaron al límite de sus tierras, un pequeño campo de cebada que ondeaba como un manto dorado. Efraín se sentó bajo la sombra raquítica de una acacia. Sacó de su zurrón un paño de lino que contenía la comida del mediodía: pan de cebada, un trozo de queso de cabra curado, y unos higos pasos. Comieron en silencio un momento, el sabor simple y bueno llenando la boca.
—La ley no termina en la boca —dijo Efraín de pronto, masticando lentamente—. La ley se abre en las manos. Cada año, el diezmo. Lo primero y lo mejor de la cosecha, del grano, del vino, del aceite. No las sobras. Lo primero. Se lleva al lugar que Él escoja. Y se come allí, en su presencia. Tu abuelo, que su nombre sea bendito, lloraba el día que comimos el diezmo en Silo. Dijo que sabía a libertad. A que ya nadie nos daba raciones de cebolla y ajo como a esclavos, sino que nosotros, por nuestra mano, le dábamos lo mejor a nuestro Dios.
Mika miró el campo, luego a su padre.
—¿Y el tercer año, abba? El año del diezmo para el levita, el forastero, el huérfano y la viuda.
Efraín asintió, una luz profunda en sus ojos.
—Ahí, hijo mío, la ley se hace corazón. No basta con ser santo ante Dios. Hay que ser humano ante el que sufre. El tercer año, el diezmo se queda aquí. En tus propias ciudades. Para que no haya hambre en tus puertas. Para que el levita, que no tiene herencia de tierra, viva. Para que el refugiado de Moab o de Edom que habita entre nosotros tenga pan. Para que el niño sin padre y la mujer sin marido no conozcan la vergüenza del vacío en el estómago. Entonces —dijo, poniendo su mano callosa sobre la cabeza del niño— el Señor bendecirá toda la obra de tus manos.
Se levantaron, sacudiendo el polvo de sus túnicas. El camino de regreso a la aldea era cuesta arriba. Al pasar cerca de un pequeño rebaño de ovejas que pastaban, un cordero se acercó confiado. Mika extendió la mano y acarició su lana áspera.
—Es limpio —murmuró el niño, más para sí mismo.
—Sí —asintió Efraín—. Y su sangre, en el altar, cubre. Y su lana nos abriga. Y su leche nos alimenta. Todo está unido, Mika. Lo que separamos en el plato, nos recuerda que Él nos separó para sí en el mundo. No somos como los demás pueblos. Nuestra comida, nuestra fiesta, nuestra compasión… todo es una misma cosa. Un pacto. Un recuerdo caminando hacia el futuro.
La sombra de la aldea los recibió cuando el sol comenzaba a dorar los bordes occidentales de las colinas. El olor a humo de los hogares se mezclaba con el aroma de las primeras hogazas de la tarde. Efraín respiró hondo. No eran solo normas. Eran los bordes de una identidad tallada a fuego en el desierto. Un mapa no escrito para un corazón que debía recordar, cada día, que pertenecía a un Dios vivo. Y que la santidad, a veces, tenía el sabor sencillo del pan de cebada, el olor de la tierra después de la lluvia, y el peso solemne y alegre de un diezmo compartido.