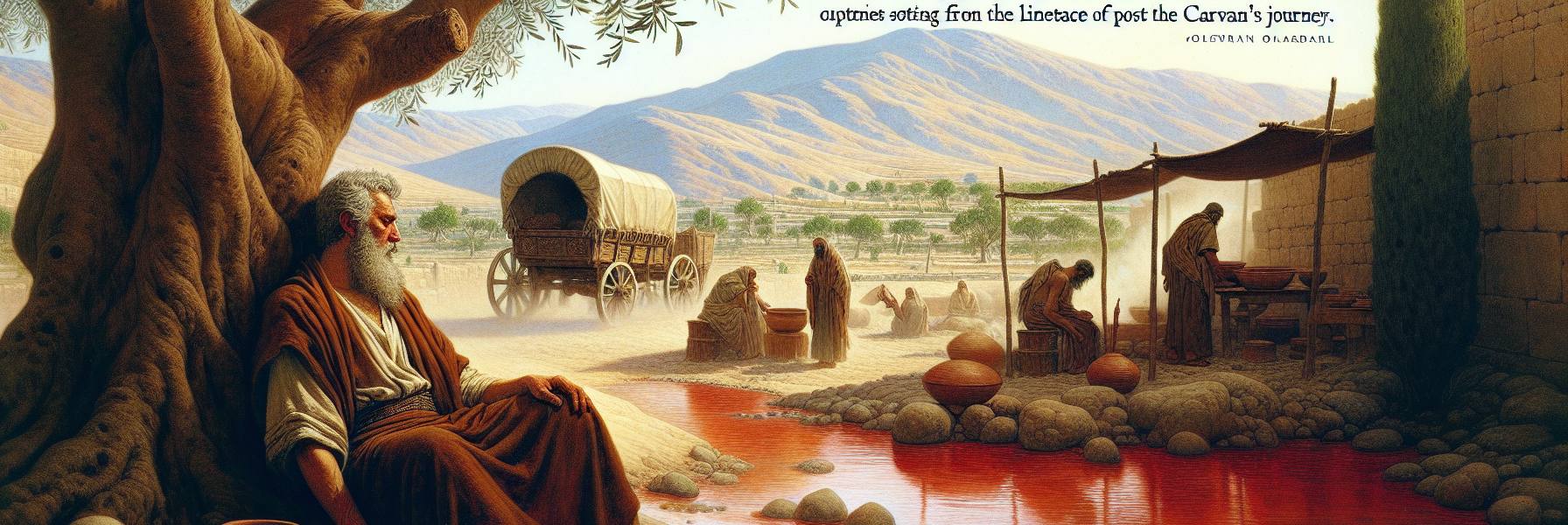Era un día gris, de esos que se posan sobre Jerusalén como una losa de plomo. El aire olía a tierra húmeda y a incienso lejano. Yo, un viejo escriba con los dedos entumecidos por el frío y la tinta, me refugiaba bajo el dintel de una puerta, observando el lento desfile hacia la puerta de la ciudad. No buscaba nada en particular. Solo el consuelo de que la vida, en su brutal rutina, siguiera su curso.
Entonces lo vi.
No había en él aspecto ni hermosura que pudiéramos desear. Su figura era más bien insignificante, encorvada como si llevara un peso invisible sobre los hombros. La túnica, burda y polvorienta, colgaba de un cuerpo que parecía haber conocido más el cansancio que el descanso. Caminaba rodeado de una cohorte romana, pero la burla no venía solo de los soldados. Desde la acera, algunos de los nuestros, mis propios hermanos, escupían palabras cortantes. “¡Mirad al profeta de Nazaret!”, gritó un fariseo de voz estridente. Otro murmuró, sacudiendo la cabeza: “¿Este ha de ser el consuelo de Israel? Está golpeado por Dios, afligido.”
Yo lo miraba, y una pena antigua, como un poso amargo en el fondo del ánfora del alma, se removía dentro de mí. Había leído, una y otra vez, los pergaminos de los profetas. Había trazado con veneración las palabras: “Despreciado y desechado entre los hombres…”. Pero leer es una cosa; ver la encarnación de la profecía, esa cosa viva y doliente, era otra muy distinta. Aquellas palabras ya no eran tinta y piel; eran el surco hondo en su rostro, el silencio que mantenía ante los insultos, como cordero llevado al matadero.
Recuerdo con una claridad que me estremece el sonido de los golpes. No el estrépito de la batalla, sino el ruido sordo y húmedo del azote sobre la carne. Lo habían desnudado, y su espalda era un mapa de dolor, surcada por líneas purpúreas e hinchadas. Con cada latigazo, él apenas contenía un gemido, un suspiro que parecía decir “Padre…” más que “ay”. Y yo, desde la distancia, pensaba: “Ciertamente llevó él nuestras enfermedades, y sufrió nuestros dolores”. No era un castigo por un delito propio. En sus ojos, que alcancé a ver un instante, no había maldad, sino una tristeza tan vasta como el mar.
El camino hacia el Gólgota fue lento, un viacrucis de piedras y miradas. La multitud, antes burlona, enmudeció en parte. Algunas mujeres lloraban. Él arrastraba el madero tosco, y sus pasos dejaban un rastro irregular de sangre y polvo. Pensé en Isaías: “Angustiado él, y afligido, no abrió su boca”. Y era verdad. No maldijo a los soldados que lo empujaban. No lanzó invectivas a los sumos sacerdotes que, con rostros satisfechos, observaban desde la distancia. Su silencio era más elocuente que cualquier discurso. Era el silencio de quien asume una carga que no le pertenece.
La escena en la colina está grabada a fuego en mi memoria. Las nubes se arremolinaban, oscureciendo el sol a mediodía. Él estaba entre malhechores, uno a cada lado, cumpliendo sin saberlo la letra sagrada: “y fue contado con los pecadores”. El aire se espesaba. Su madre, al pie de la cruz, era una figura deshecha, y él, con un esfuerzo sobrehumano, la encomendó al discípulo amado. Luego, aquel grito que desgarró el velo de lo cotidiano: “Consumado es”. No era un grito de derrota. Era la voz de quien ha llegado al final de un camino trazado desde antes de la fundación del mundo.
Murió. Y cuando el centurión romano, un hombre curtido en mil muertes, dijo “Verdaderamente este hombre era justo”, supe que había presenciado algo que trastocaba todas las categorías. Lo bajaron de la cruz al caer la tarde, un cuerpo destrozado, sin atractivo alguno. José de Arimatea, un hombre bueno y temeroso, lo envolvió en una sábana limpia y lo depositó en un sepulcro nuevo, tallado en la roca. No fue enterrado con honores, pero aquella tumba prestada, sin mancha, hablaba de una dignidad secreta. “Se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte”.
Los días que siguieron fueron de confusión y rumores. Yo volvía a mis pergaminos, pero las letras danzaban ante mis ojos. Ya no podía leer a Isaías sin ver aquel rostro sereno en medio del tormento. Sin oír aquel silencio cargado de significado. La profecía ya no era un enigma futuro; era un rostro, una espalda flagelada, un grito en la cruz.
Y entonces comenzaron los relatos. Primeras, las mujeres con su historia de un sepulcro vacío. Luego, los discípulos, transformados de cobardes en testigos intrépidos. Hablaban de que vivía. De que la muerte no había podido retenerlo. Y en mi corazón de escriba escéptico, una semilla empezó a germinar. Si él fue herido por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados… si el castigo de nuestra paz cayó sobre él… entonces su sufrimiento no había sido un fracaso. Había sido un sacrificio.
Ahora, años después, cuando la luz del atardecer se filtra por mi ventana y mis manos, ya más viejas, sostienen el estilo, lo entiendo. O al menos, vislumbro una parte. Aquel hombre desechado, sin belleza, cargó con el dolor de todos. Su vida fue una ofrenda por la culpa. Y en su muerte aparentemente sin gloria, como grano de trigo que cae en tierra, estaba el germen de una justicia que nunca podríamos alcanzar por nosotros mismos.
A veces, en la quietud de la noche, me parece verle. No en su humillación, sino con las marcas de aquel amor que lo llevó hasta el fin. Y recuerdo las palabras finales del cántico del Siervo: “Verá el fruto de la aflicción de su alma, y quedará satisfecho”. Yo, un viejo que solo sabe copiar palabras, he visto ese fruto. Y aunque mis días se acortan, hay una paz en mi alma que antes no conocía. Una paz comprada a un precio que nunca podré pagar, pero que me fue otorgada, gratuitamente, en aquel día gris de Jerusalén.