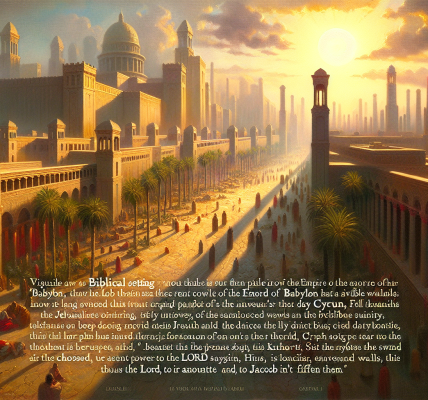La lluvia había cesado, pero el lodo de Jerusalén aún olía a tierra removida y a humedad penetrante. Efraím, con la túnica pegada a la espalda por un sudor frío, observaba desde el umbral de su casa cómo el sol de la tarde intentaba abrirse paso entre las nubes bajas. Un día más. Otro día en el que el silencio de la casa era más denso que las tinieblas de una tumba.
Durante meses, una enfermedad que los médicos no supieron nombrar había anidado en sus huesos. No era la fiebre que arde y pasa, ni la herida que supura y cicatriza. Era un desgaste lento, una losa invisible sobre su pecho que le robaba el aliento y la luz de los ojos. Había llegado a creer, con una certeza amarga, que descendía a la fosa. Por las noches, en la vigilia del dolor, escuchaba el rumor de Sheol como un canto lejano: «¿Qué ganarás con mi sangre? ¿Acaso el polvo te alabará?». Sus amigos, al principio solícitos, fueron espaciando sus visitas. La oración se le había convertido en un monólogo seco, lanzado hacia un cielo que parecía de bronce.
Pero aquella mañana, algo se había quebrado. No en su cuerpo, que seguía débil, sino en algo más profundo. Un recuerdo, tal vez. El eco de una fiesta en esta misma casa, años atrás, cuando su hija menor se casó. La casa rebosante de cantos, el olor a pan de higo y cordero asado, los amigos brindando por la vida. Efraím, en el centro de todo, con la voz fuerte entonando cánticos de alabanza. «Te exaltaré, oh Señor, porque me has levantado», cantaba entonces, sin comprender del todo el peso de aquellas palabras.
Y entonces, desde ese recuerdo nítido y doloroso, había surgido un grito. No un grito de rabia, sino de pura necesidad, despojado de toda elegancia. Un clamor que le rasgó la garganta: «Señor, Dios mío, a ti clamé, y tú me sanaste». Lo dijo en voz alta, en la habitación vacía. Y al decirlo, sintió por primera vez en meses no la certeza de la muerte, sino la posibilidad, remota y temblorosa, de la misericordia.
No fue una curación instantánea. Fue un principio. Al día siguiente, logró sentarse en el patio, donde un rayo de sol tibio acarició su rostro. La luz no le pareció hostil. Al tercer día, pidió un poco de caldo, y le supo a vida. Y ahora, aquí estaba, en el umbral, sintiendo el aire húmedo en su rostro, y notando, con asombro, que la losa se había hecho más liviana. No había subido al Templo aún; las piernas no lo llevarían. Pero su espíritu, su *ruaj*, estaba realizando un viaje vertiginoso.
Recordaba las palabras del salmo que tanto había cantado: «Porque un momento dura su furor, pero de por vida su favor». Siempre lo había entendido como una verdad abstracta, una fórmula teológica. Ahora la palpaba en su propia carne. La furia del sufrimiento, la terrible noche del alma, había durado un momento—aunque ese momento se hubiera extendido como una eternidad en la oscuridad. Y ahora… ahora amanecía. Un amanecer con llanto, sí, pero la alegría venía tras él, lenta, real, como la fuerza que regresaba a sus miembros.
Una vecina pasó cargando un cántaro. Al verlo de pie, se detuvo, sorprendida. «Efraím, ¿estás…?»
Él intentó esbozar una sonrisa. Era un gesto extraño, olvidado. «El Señor escuchó», murmuró, y su voz sonó áspera, pero clara.
La mujer asintió, con lágrimas en los ojos, y siguió su camino. Efraím volvió a entrar. La casa estaba en silencio, pero ya no era el silencio de la tumba. Era el silencio expectante de un lugar que aguarda una fiesta.
Se acercó lentamente al cofre donde guardaba los rollos. Con manos que aún temblaban, tomó el de los Salmos. No lo abrió. Lo apretó contra su pecho. No necesitaba leerlo. Las palabras habían dejado de ser tinta sobre piel para convertirse en latido dentro de él. «Has cambiado mi lamento en danza», pensó. No bailaba, claro. Apenas podía mantenerse en pie. Pero en su interior, una música comenzaba a tocar, una melodía que no conocía y que, sin embargo, le era tan propia como su propio aliento.
Supo entonces que, cuando subiera al Templo—y subiría—, su acción de gracias no sería solo por la salud recuperada. Sería por haber visto el rostro escondido de Dios en la oscuridad. Por haber comprendido, en la propia carnalidad de la debilidad, que el grito no se pierde en el vacío. Que hay un oído que inclina el cielo. Su lamento nocturno había sido la semilla de la que ahora brotaba, frágil y tenaz, este canto nuevo.
La noche cayó sobre Jerusalén. Efraím encendió una lámpara. La pequeña llama osciló, se afirmó, y proyectó una luz cálida y movediza sobre las paredes de la casa. Él no cantó en voz alta. Solo susurró, para sí y para Aquel que había estado allí en el fondo del abismo, las palabras que ya eran su propia historia:
«Tú convertiste mi duelo en regocijo. Me desnudaste de cilicio y me ceñiste de alegría. Por eso, mi alma te cantará y no callará. Señor, Dios mío, te daré gracias para siempre».
Afuera, la luna se abrió paso entre las nubes. Era una luna llena, redonda y clara, como un sello de plata sobre el pacto renovado entre el cielo y un hombre que, desde el fondo de la fosa, había aprendido a nombrar de nuevo la luz.