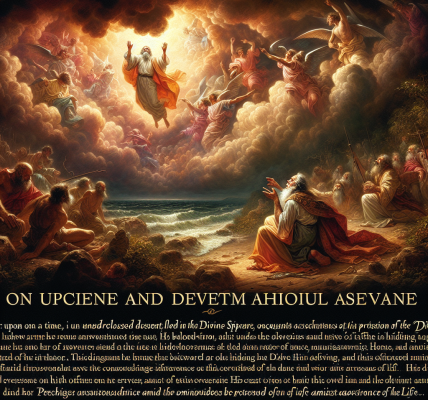El viento había amainado, pero su eco aún zumbaba en los oídos de Job como el rumor lejano de un mar encolerizado. El polvo del torbellino se había asentado lentamente, cubriendo sus ropas y sus brazos extendidos con una fina capa gris, como si la tierra misma lo estuviera reclamando. El silencio que siguió era de una cualidad distinta, denso y expectante, cargado no con ausencia, sino con una presencia que llenaba el espacio entre los cerros pedregosos y el cielo despejado que ahora se revelaba, de un azul implacable.
Su postura era la de un hombre derrotado, la frente casi rozando la tierra agrietada. Los discursos previos, aquellos catálogos deslumbrantes de estrellas recién nacidas y lluvias sobre tierras deshabitadas, le habían quebrado el alma de una manera extraña y nueva. No era el dolor de los forúnculos, ni la amargura de los consejos de sus amigos. Era algo más profundo, una demolición de los cimientos mismos desde donde se atrevía a cuestionar. Había llevado su queja ante el tribunal del cielo, y el Juez había respondido desplegando la enormidad de Su banquillo.
Y entonces, la Voz. No surgió del vacío, sino que pareció emerger de la luz misma, de la calidez del sol sobre las piedras. No era ahora un rugido, sino un tono grave, profundo, que resonaba en el hueso del pecho más que en el tímpano.
«¿Querrá el contender con el Todopoderoso enseñarle? El que disputa con Dios, responda a esto.»
Job no se movió. Las palabras no venían como un ataque, sino como una invitación a un abismo aún más insondable. Era una pregunta que contenía su propia respuesta, y sin embargo, exigía ser formulada. Sintió, más que pensó, que todo argumento, toda noción de justicia intercambiable que había atesorado, se disolvía como sal en el mar de esa presencia.
Con un esfuerzo que le costó cada jirón de su dignidad restante, Job separó las palmas de la tierra y se enderezó lo justo para poder hablar. Su voz sonó áspera, pequeña, perdida en la inmensidad del lugar.
«He aquí que yo soy vil; ¿qué te responderé? Mi mano pongo sobre mi boca. Una vez hablé, mas no responderé; aun dos veces, mas no volveré a hablar.»
Era una rendición, sí, pero no servil. Era el reconocimiento de un hombre que ha visto el plano de la ciudad y comprende, de pronto, la insignificancia de su propia casa en ruinas dentro de ese diseño vasto e incomprensible. Había hablado desde la minúscula parcela de su dolor, y ahora contemplaba el continente entero de la soberanía divina.
Pero la Voz no aceptó la capitulación como un final. Pareció tomar aquel silencio humillado como el principio de una nueva lección, una que requería que Job no solo se callara, sino que mirara. Mirara hacia lugares donde su concepto de poder, de justicia, incluso de belleza, nunca había osado aventurarse.
«Cíñete ahora como hombre tus lomos; yo te preguntaré, y tú me harás saber.»
Era una orden que resonaba con una fuerza casi física. Job, débil como estaba, sintió un extraño impulso de ponerse en pie, de prepararse no para luchar, sino para contemplar. Era como si le pidieran que se preparara para presenciar una procesión de misterios.
«¿Invalidarás tú también mi juicio? ¿Me condenarás a mí, para justificarte a ti?»
La pregunta flotó en el aire caliente. No había acusación en ella, sólo una lógica devastadora. Condenar a Dios para auto-justificarse era el último reducto de la orgullosa miseria humana. Job lo sintió con claridad meridiana: su demanda de explicaciones había sido, en el fondo, un intento de sentar en el banquillo al propio Juez de la creación.
Y entonces, la Voz comenzó a pintar con palabras un cuadro que ningún pincel humano podría reproducir. No habló de nuevo de constelaciones o de la nieve en los montes. Habló de un habitante de la tierra, un ser de una corporeidad tan absoluta, tan brutalmente inocente en su poder, que hacía de la fuerza humana un chiste patético.
«He aquí ahora Behemot, el cual hice como a ti.»
La comparación era tan audaz que Job contuvo el aliento. *Como a ti*. No era un monstruo de fábula, era una criatura, un *tú* gigantesco y otro.
«Hierba come como buey.»
La imagen era simple, casi pastoral, pero lo que siguió la transformó. La descripción no era de ferocidad, sino de una potencia serena y descomunal. Sus lomos, un tejido de músculo puro; la fuerza de sus vientres, como cordeles de bronce anudados; los huesos, tubos de hierro forjado. Era una obra de ingeniería divina, donde cada tendón, cada nervio, hablaba de un propósito que transcendía la utilidad. Behemot no era para arar, ni para cargar. Era, simplemente, *era*. Su fin era ser la expresión viviente de una fuerza que no necesita justificarse.
«Él es el principio de los caminos de Dios.»
La frase cayó sobre Job con el peso de una revelación. El *principio*. No el ángel, no el trueno, no el león. Esta masa tranquila que se tendía junto a los ríos, bajo la sombra de los lotos, era un fundamento. Un cimiento del mundo visible. Su poder no estaba al servicio de nada; era un monumento en sí mismo a la libertad creadora de Dios. Un recordatorio de que hay fuerzas en el mundo que no están hechas para ser domadas, comprendidas o utilizadas. Están para ser contempladas con temor reverente.
Job imaginó la escena, vívida y extrañamente pacífica: el gran animal sumergido en el río crecido, impertérrito ante la corriente, confiado porque su poder y el poder del río emanaban de la misma Fuente. Los cazadores lo observaban desde lejos, con sus lanzas y sus redes inútiles, y él los ignoraba. Su dominio no era de tiranía, sino de pertenencia. Las montañas, donde jugaban las bestias salvajes, eran su campo; allí se recostaba bajo espinos que no lo herían, se escondía entre cañas que no podían ocultarlo.
La descripción siguió, meticulosa, casi amorosa en su detalle: el vientre que podía sorber un río, la confianza ante el Jordán desbocado. Y entonces, la pregunta final, la que contenía toda la lección:
«¿Lo tomará alguien delante de sus ojos, o con lazos le horadará la nariz?»
Era una pregunta retórica que resonó con un eco amargo y dulce a la vez. Job, en su queja, había exigido tomar a Dios, había intentado, en su angustia, horadar la nariz del Todopoderoso con los lazos de su lógica y su dolor. Y aquí estaba la respuesta: contempla a Behemot. Contempla esta criatura, apenas un destello de mi poder. ¿Puedes domarla tú? ¿Puedes siquiera comprenderla?
La verdad se abrió paso en Job no como un rayo, sino como la lenta llegada del alba. Su sufrimiento no era un caso aislado en un tribunal cósmico. Era un hilo, uno oscuro y doloroso, en un tapiz de una belleza y una complejidad tan vastas que su patrón completo escapaba a su visión. Dios no le explicaba el hilo. Le mostraba la grandeza del telar, la fuerza del marco, la riqueza inconmensurable del diseño. Behemot era una prueba de que el mundo no estaba hecho a la medida del hombre, ni siquiera a la medida de su entendimiento. Estaba hecho para declarar la gloria de su Hacedor, una gloria que a veces se viste de luz estrellada y a veces de lomos inquebrantables junto a un río.
El silencio volvió a extenderse. Pero ya no era el silencio de la espera. Era el silencio lleno de una presencia que ya no aterraba, sino que abrumaba con una majestad que incluía, en su diseño inescrutable, el dolor de un hombre llamado Job. Y en ese silencio, antes de que la Voz pasara a hablar de Leviatán, Job sintió por primera vez desde que comenzaron sus males, no una respuesta, sino algo más valioso: el peso insondable y quieto de la paz que nace del asombro. Había visto el filo del misterio, y en lugar de cortarlo, se había inclinado ante él.