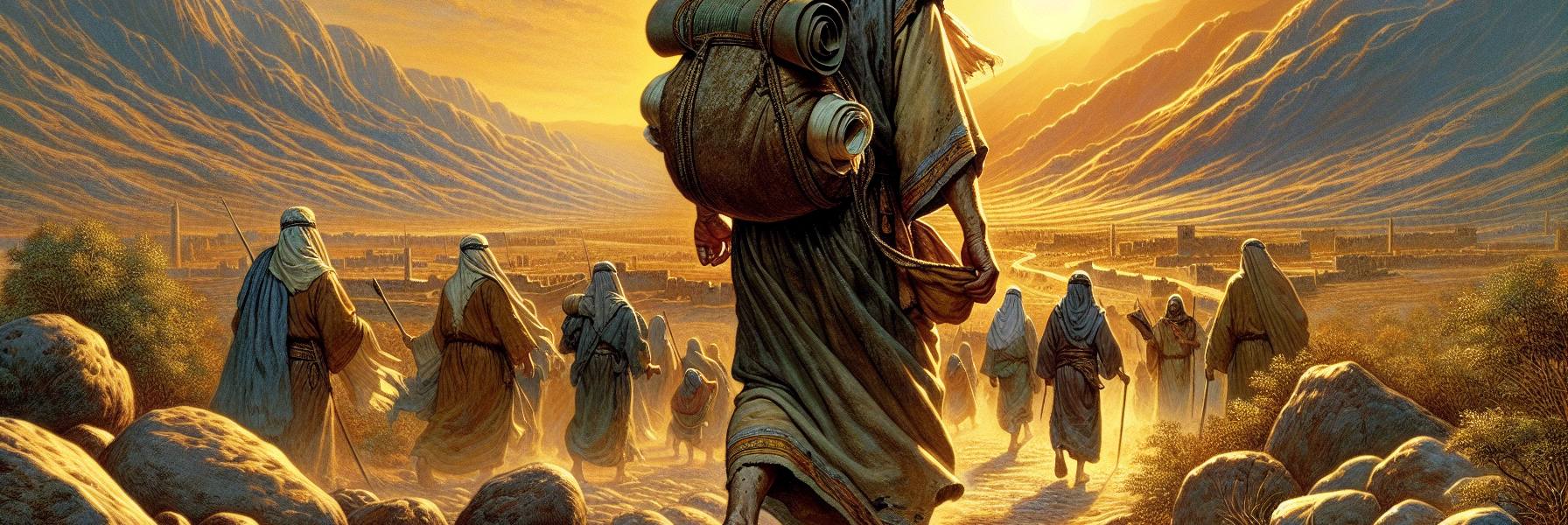El sol de la tarde, bajo y pesado, bañaba los muros de Jerusalén con una luz dorada y polvorienta. Yo, Esdras, había llegado hacía ya algunos días, pero el peso de la ley no me abandonaba. No el peso de la piedra, sino el de las palabras, las que Moisés recibió en el Sinaí y que ahora reposaban, como una brasa viva, en mi pecho. Había venido desde Babilonia con un permiso del rey, con plata y oro, y con el corazón henchido de un propósito: enseñar la ley. Pero a veces, la luz revela más de lo que deseamos ver.
Ese día, me buscaron los príncipes. No vinieron con la ceremonia debida, sino con prisa, y sus rostros estaban marcados por una inquietud que no era la del cansancio del camino. Se presentaron en la cámara donde estudiaba los rollos, y el aire se espesó de inmediato.
—Esdras —comenzó uno de ellos, Sesbasar, cuya barba gris ya conocía la amargura del exilio—. El pueblo de Israel, los sacerdotes y los levitas no se han separado de los pueblos de estas tierras. No han guardado la separación.
Hizo una pausa, y el silencio fue más elocuente que sus palabras.
—Actúan conforme a las abominaciones de los cananeos, de los hititas, de los ferezeos —continuó otro, y su voz era un hilo tenso—. Han tomado mujeres de entre sus hijas para sí y para sus hijos. La simiente santa se ha mezclado con los pueblos de estas tierras. Y la mano de los príncipes y de los gobernadores ha sido la primera en esta prevaricación.
Las palabras cayeron sobre mí no como un juicio, sino como un derrumbe. No sentí ira en un primer momento. Fue algo más hondo, más físico: un vacío en el estómago, un frío que subía por la espina dorsal. Me apoyé en la mesa, sintiendo la áspera madera bajo mis palmas. Miré mis manos, las mismas que habían acariciado los rollos de la ley durante las largas noches en Babilonia, soñando con Sión. Y ahora Sión, esta Jerusalén de muros apenas rehechos, se manchaba desde sus cimientos.
Sin decir una palabra, me arranqué el manto. No fue un gesto ceremonioso, sino brusco, como si la tela me quemara. Después, rasgué mi túnica. El sonido del lino desgarrándose fue seco, violento en la quietud de la estancia. Luego, me arranqué los pelos de la cabeza y de la barba. No fue un acto de penitencia ritual, sino de pura desesperación, un intento torpe de arrancar de mí el horror que me invadía. Y me senté. Me dejé caer en el suelo, entre el polvo y la penumbra que empezaba a llenar la habitación.
Me quedé allí, mudado. Los príncipes se fueron, avergonzados, y sus pasos se perdieron en el corredor. El día se deshizo lentamente. Por la ventana alta veía cómo el oro del cielo se volvía púrpura, y luego un azul profundo. En el templo, a lo lejos, debían estar preparando el sacrificio de la tarde. El humo subiría, recto, hacia un Dios que nosotros, con nuestras manos torpes, estábamos alejando.
Al caer la noche, se congregaron alrededor de mí. No los príncipes, sino otros: hombres y mujeres, viejos que recordaban el destierro, jóvenes nacidos ya en este lugar incierto. Habían oído. Habían visto mi duelo. Y se juntaron, un grupo silencioso y creciente, temblando a causa de este asunto. El temblor no era sólo por el frío del anochecer; era el temblor de quien siente que el suelo, apenas pisado, puede abrirse de nuevo.
Entonces, cuando la última luz se desvaneció y las primeras antorchas chisporrotearon en los patios, me levanté. Las rodillas me dolían por el frío y la inmovilidad. Me arrodillé de nuevo, pero ahora con intención. Extendí mis manos hacia el cielo, palmas hacia arriba, vacías. Y hablé. No elevé la voz. Las palabras salieron bajas, ásperas, cargadas del polvo del suelo y de la sal de una vergüenza que no era sólo mía.
—Dios mío, mi vergüenza y mi rostro están cubiertos de rubor —comencé, y la voz se me quebró—. Porque nuestras iniquidades se han multiplicado sobre nuestra cabeza, y nuestra culpa ha crecido hasta el cielo.
Miré a las caras a la luz trémula de las antorchas. Vi ojos que bajaban, hombres que se agarraban los brazos. Seguí.
—Desde los días de nuestros padres hasta este día, hemos estado en gran culpa. Por nuestras iniquidades nosotros, nuestros reyes y nuestros sacerdotes, hemos sido entregados en manos de los reyes de las tierras, a la espada, al cautiverio, al robo y a la vergüenza del rostro, como en este día.
Hablé de la gracia, de ese hilo tenue que nos había traído de vuelta. Un resto, un renuevo. Un clavo en su santo lugar. ¿Y qué habíamos hecho? Habíamos abandonado sus mandamientos. Los pueblos que Dios había ordenado desarraigar, nosotros nos habíamos arraigado a ellos. Tomamos a sus hijas para nuestros hijos, y mezclamos la simiente santa. ¿No era eso, precisamente, lo que nos había traído la ruina la primera vez?
—Después de todo lo que nos ha sobrevenido por nuestras obras malas y por nuestra gran culpa —dije, y ahora la voz me salía con un forcejeo—, ¿habremos de quebrantar de nuevo tus mandamientos, y a emparentar con los pueblos que cometen estas abominaciones? ¿No te indignarías contra nosotros hasta consumirnos, sin que quedara resto ni escapatoria?
Callé. El silencio que siguió no era vacío. Estaba lleno del sonido de sollozos contenidos, de suspiros, del crujir de los dientes apretados. Una mujer, al fondo, rompió a llorar en voz alta, un llanto agudo y desgarrado que parecía venir de los tiempos de la destrucción. Otros se golpeaban el pecho, suavemente, una y otra vez.
No había más que decir. La oración no era una petición, era un reconocimiento. Un poner delante de Él el hecho desnudo, sangrante, de nuestro fracaso. Nos habíamos salvado del horno, y ahora jugábamos con las brasas. Permanecí arrodillado, las manos aún extendidas, hasta que el frío de la noche caló hasta los huesos. Nadie se movió. Todos estábamos, de alguna manera, sentados en el polvo, esperando a que pasara la ira, o a que la misericordia, una vez más, encontrara un camino donde nosotros sólo habíamos hecho un muro de culpa.
Finalmente, uno de los ancianos, un levita de voz temblorosa, se acercó. No dijo nada. Simplemente puso su manto sobre mis hombros, que temblaban. Era un gesto pequeño, humano, en medio de la enormidad de la ley quebrantada. Y en ese gesto, tal vez, empezaba a vislumbrarse el camino de vuelta. No sería fácil. Habría lágrimas, separaciones, un dolor inmenso. Pero era eso, o perdernos para siempre en la tierra inmunda que habíamos elegido, una vez más, por esposa. La noche era grande sobre Jerusalén, y nuestro pecado, mayor. Pero el que había traído el remanente de Babilonia… ¿no vería también esta aflicción? Me aferré a eso, como a un clavo en la pared, mientras el frío se hacía dueño de todo.