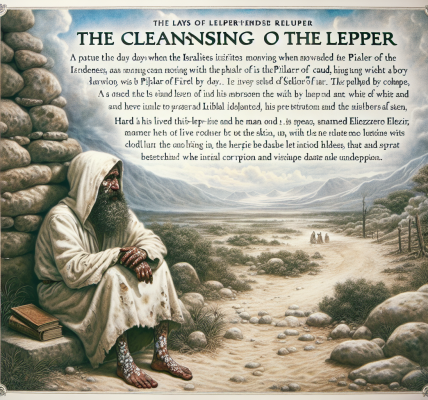La pluma se detuvo sobre el papiro, dejando una mancha diminuta de tinta negra que se expandía como una nube de angustia. El anciano cerró los ojos, no por cansancio, aunque el peso de los años y el destierro gravitaban sobre sus huesos, sino para escuchar mejor. El rumor del mar, allá abajo, golpeando con furia contenida los acantilados de Patmos, se confundía con otro rumor, más antiguo y profundo, que venía del este. De Asia. De las ciudades donde el polvo de los caminos aún guardaba la huella de sus sandalias.
Era a ellas a quien escribía. A la memoria viva de comunidades que respiraban, sudaban, pecaban y anhelaban bajo el sol implacable de provincia romana. Tomó aire, cargado del olor salobre y del humo de la lámpara de aceite, y volvió la punta de caña al principio de la línea.
**Al ángel de la iglesia en Éfeso escribe.**
No eran palabras suyas. Eran un eco. Un martilleo rítmico en el alma que había comenzado con el sonido de una trompeta detrás de él, un domingo cualquiera. Y ahora la visión, la voz de Aquel que caminaba entre los candeleros de oro, se filtraba en su caligrafía temblorosa. No dictado, sino fusión. El que tenía las siete estrellas en su diestra ahora sostenía su mano entumecida.
“Conozco tus obras.” La frase le quemó al trazarla. No era un elogio genérico. Era un conocimiento íntimo, molesto. Él recordaba Éfeso: el bullicio del puerto, la sombra colosal del templo de Artemisa, el aire espeso de superstición y comercio. Y en medio de eso, ellos. Una comunidad tenaz. Los veía, en el ojo de la memoria, discutiendo hasta la madrugada en la escuela de Tirano, desenmascarando con paciencia infinita a aquellos que se decían apóstoles y no lo eran. Había orgullo en ese recuerdo. Eran buenos guardianes, doctrinariamente impecables. Trabajo había, y paciencia no les faltaba.
Pero la voz que susurraba a su espíritu no se detenía allí. Tenía el filo de una espada de dos filos. “Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor.”
La pluma vaciló. El primer amor. No era un concepto teológico. Era un aroma. El olor a pan partido en una sala alta, cuando el miedo aún se pegaba a las paredes pero una alegría desbordante lo vencía todo. Era el sonido de risas compartidas después de bautizar a un mercader lidio junto al río, el agua goteando sobre ropas sencillas. Era la manera en que se cuidaban unos a otros cuando la fiebre azotaba la ciudad, sin preguntar primero por la pureza de la enseñanza del enfermo. Aquel ardor, aquella dedicación personal, íntima, que convertía la ortodoxia en algo cálido y vivo… se había enfriado. Se había vuelto eficiencia. Doctrina sin devoción. Vigilancia sin ternura.
Escribió la advertencia, grave y clara: “Recuerda, por tanto, de dónde has caído, y arrepiéntete, y haz las primeras obras.” Las *primeras* obras. No más, no menos. Las de aquel amor recién nacido. Si no, el candelero sería removido. La luz se extinguiría en la bulliciosa Éfeso, y la oscuridad sería más profunda que la de cualquier catacumba.
Un escalofrío, ajeno al calor de la cueva, le recorrió la espalda. Pero con él, como un rayo de sol en la penumbra, vino la otra parte. El elogio que no esperaban: “Y tienes esto: que aborreces las obras de los nicolaítas, las cuales yo también aborrezco.” Sí, los recordaba. Aquellos que predicaban una cómoda asimilación, que convertían la libertad en Cristo en licencia para participar en los banquetes idolátricos en los gremios, manchándose las manos con la carne ofrecida a los ídolos. Los efesios no habían cedido. Su mente era lúcida, su rechazo, firme. Algo, al menos, se sostenía con firmeza en el naufragio de su amor.
Dejó pasar un momento, dejando que el sonido del mar limpiara el paladar del alma del sabor amargo del juicio. Luego, casi como un suspiro final, añadió la promesa, la que abría una puerta al jardín cerrado del Edén: “Al que venciere, le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios.”
La hoja estaba llena. La siguiente esperaba, blanca y amenazante. Pero antes de pasar a Esmirna, su mente ya viajaba más al sur, a Pérgamo. Y la voz en su interior cambiaba de tono. Ya no era la de quien examina un amor enfriado, sino la de quien camina por un lugar donde el trono de Satanás se alzaba, tangible como la roca.
**Y al ángel de la iglesia en Pérgamo escribe.**
Pérgamo. La ciudad de la luz y de la sombra. Allí el altar gigantesco a Zeus se recortaba contra el cielo como un trono, dominando la llanura. Allí el culto al emperador tenía una fuerza oficial, opresiva. Vivir allí era como respirar bajo el agua. Y sin embargo, ellos se aferraban al nombre de Cristo. “Yo conozco dónde moras”, escribió, y cada trazo transmitía un hondo reconocimiento. Moraban donde Satanás tenía su trono. No era una metáfora. Era la realidad del mármol y el incienso que los rodeaba. Y aun así, retenían su fe. No habían negado su nombre ni siquiera cuando Antipas, ese testigo fiel, fue ejecutado entre ellos. La palabra “martirio” aún olía a sangre fresca y a leña quemada en el aire de Pérgamo.
Pero de nuevo, el “pero”. Siempre el “pero” que desnudaba el corazón. “Pero tengo unas pocas cosas contra ti: que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam… y la doctrina de los nicolaítas.” Era el mismo espíritu que en Éfeso, pero aquí había echado raíces. Balaam, el antiguo profeta venal, había enseñado a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, incitándolos a la fornicación y a comer lo sacrificado a ídolos. En Pérgamo, algunos, quizás con buenas intenciones de adaptación, quizás con miedo, argumentaban que podían sentarse a la mesa en los templos paganos. Que era solo carne, solo un acto social. Que la fe era del corazón. Pero esa enseñanza era una levadura que adulteraba todo. Los comprometía con el mismo sistema que había matado a Antipas.
La advertencia fue severa, urgente: “Arrepiéntete, pues.” Y si no, Aquel que tenía la espada aguda de dos filos vendría a pelear contra ellos. La misma espada de la Palabra que defendían torpemente, se volvería contra su complicidad.
Pero también, para el que venciera, para el que rechazara el menú del templo de Asclepio y se mantuviera firme, había una promesa íntima y misteriosa: “Al que venciere, daré a comer del maná escondido, y le daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe.” Maná escondido. Alimento para el peregrino, para el que no tiene hogar en la ciudad del trono de Satanás. Un nombre nuevo, una identidad dada en secreto por Dios, que nadie podía profanar.
Una gota de sudor cayó del rostro del anciano al papiro. No la enjugó. Formaba parte del texto ahora. Como el polvo de Tiatira se mezclaría con la tinta de la siguiente carta, la más perturbadora de todas. Porque en Tiatira, el problema no era la frialdad o el compromiso, sino una permisividad activa, predicada por una mujer que se llamaba a sí misma profetisa.
Pero esa ya era otra historia, otra lucha bajo otro cielo. El mar de Patmos rugía, arrastrando conchas rotas y recuerdos. Y la pluma, obediente al ritmo de la voz entre los candeleros, buscaba de nuevo el principio de una línea en blanco, para seguir escribiendo, con temor y temblor, y una esperanza indomable, las cartas que eran, al mismo tiempo, diagnóstico y receta, sentencia y canción de amor, para iglesias de carne y hueso que, sin saberlo, estaban librando la batalla final en los mercados y hogares del mundo conocido.