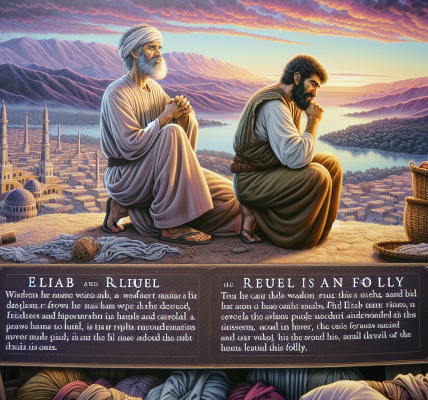El alba no llegaba con estruendo, sino como un susurro de luz que iba desgastando los bordes más oscuros de la noche. Elías, sentado en su habitual piedra plana frente a la pequeña heredad, sentía el frío húmedo del suelo subir por los pies descalzos. No era un hombre de muchos estudios, pero llevaba cincuenta y siete amaneceres en aquel mismo valle, y conocía el lenguaje callado del cielo.
Un primer hilo de oro, delgado como hebra de lino, se enredó en la cresta de los montes de oriente. Luego, otro, y otro más, hasta que el horizonte pareció una brasa que respiraba. Elías apretó los párpados y los volvió a abrir. No eran colores, pensó; eran palabras. Cada rayo que deshilvanaba las sombras era una sílaba muda pronunciada por la boca ancha del firmamento. El salmista lo había dicho, y a él, que apenas sabía leer, le latía esa verdad en las venas: *Los cielos cuentan la gloria de Dios, y el firmamento anuncia la obra de sus manos*. No hacía falta que le predicaran. Aquel espectáculo diario, gratuito y soberbio, era el primer sermón del día.
El sol ya no era un hilo, sino una cuña de fuego que se clavaba entre los valles. La luz, al avanzar, no parecía iluminar, sino crear. De la penumbra surgían, como de un sueño profundo, las formas duras de las piedras, la piel plateada del olivar, el sendero polvoriento. Elías seguía el rastro de un halcón que surcaba el azul, ahora lavado y claro. No había en su vuelo ni angustia ni prisa; era pura geometría gozosa. *Un día emite palabra al otro día, y una noche a la otra noche declara sabiduría*. Le vinieron a la memoria las largas veladas de invierno, cuando su padre, señalando las estrellas apretadas como granos de trigo, le hablaba de las constelaciones. No había discurso, no había voz humana en aquel silencio estrellado, y sin embargo, el mensaje era tan claro como el agua del manantial: orden, belleza, un propósito vasto y amable.
El calor empezó a sentirse en la nuca. Elías se levantó, los huesos crujiendo levemente, y caminó hacia la higuera. Bajo su sombra parpadeante guardaba, envuelto en un lienzo limpio, el rollo de la Ley. Sus dedos, callosos y tierra entre las uñas, lo desataron con una veneración que era costumbre. Aquí la revelación cambiaba de lenguaje. Del lenguaje sin palabras de la creación se pasaba al lenguaje de las palabras, precisas y dulces. Al desenrollar el pergamino, el olor a cuero y tinta se mezcló con el aroma a tomillo que subía del suelo.
Comenzó a leer en voz baja, y las frases le resonaron de un modo nuevo, a la luz de lo que acababa de presenciar. *La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma*. Perfecta, como el arco perfecto que describía el sol en el cielo. *El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo*. Él era sencillo, un labriego, y sin embargo, aquellas palabras le daban una sabiduría que los libros del mundo no podrían darle. Los preceptos eran rectos, alegraban el corazón. El mandamiento era puro, alumbraba los ojos. En el cielo no había falla, ni en la Ley había sombra. Una completaba a la otra: el poder sin medida que horadaba el horizonte al amanecer, y la misericordia sin medida que horadaba el corazón humano con sus mandamientos.
Se detuvo en un verso, dejando que la brisa jugara con el borde del pergamino. *El temor de Jehová, limpio, que permanece para siempre*. No era un temor que encogiera, sino el que ensanchaba el alma, el mismo que se sentía ante la inmensidad de un cielo estrellado o ante el ímpetu de una tormenta en el monte. Era un reconocimiento gozoso de lugar. Él era pequeño, su vida breve como el rocío de la mañana, pero estaba ante Alguien eterno, y eso no lo anulaba, lo dignificaba.
Una sombra de inquietud, sutil como una nube de polvo, le pasó por el corazón. Puso la mano sobre el pergamino y levantó la mirada al cielo, ahora de un azul intenso y despiadado. *Los errores, ¿quién los entenderá?* Sus propios errores, los pequeños fracasos del día a día, la palabra áspera a su esposa, la envidia pasajera por la cosecha del vecino. El salmo lo sabía. Lo sabía todo. Y entonces llegaba la súplica, tan humana, tan necesaria: *Líbrame de los que me son ocultos*. De los rincones oscuros del alma que ni el sol del mediodía puede alumbrar.
Sus labios se movieron en la última oración, la que sellaba el pacto entre el cielo descomunal y el corazón limitado. *Sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti, oh Jehová, roca mía y redentor mío*. No pedía fama ni riquezas. Pedía que su vida interior, sus pensamientos más secretos meditados a la sombra de la higuera, fueran tan aceptables como la salmodia callada de los cielos. Que su existencia, en su pequeño valle, armonizara con la gran sinfonía del universo.
El sol estaba ya alto. El espectáculo del amanecer había concluido, su palabra muda ya dicha. El calor apremiaba y la tierra requería su sudor. Elías enrolló con cuidado la Ley, la envolvió en su lienzo y la guardó. Se puso en pie, y al hacerlo, miró una vez más alrededor. El cielo era ahora un manto sin pliegues, el firmamento un domo sereno. Pero la declaración seguía ahí, impregnando cada piedra, cada hoja de olivo, el aire mismo. No había cesado. Solo había cambiado de tono.
Caminó hacia su arado con un paso que no era ligero, pero sí firme. Llevaba en los ojos el resplandor de la gloria y en el corazón el peso dulce de la ley. Y supo, con una certeza tan simple y profunda como la tierra que iba a hollar, que entre el relato sin fin de los cielos y la palabra fiel del pergamino, su vida tenía un lugar, un nombre y un propósito. La mañana, con toda su luz, era solo el principio.