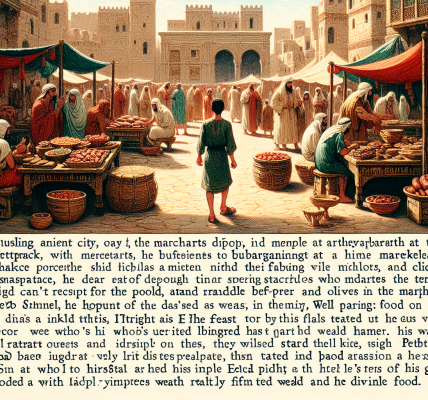Lo recuerdo como si fuera ayer, aunque de aquel entonces me separan más años de los que puedo contar. No era más que un muchacho, con la sangre caliente y la cabeza llena de las preguntas que nos atormentaban a todos bajo el sol implacable de Roma y la sombra fría del Templo. El aire olía a polvo, a incienso lejano y a una esperanza agria.
Todo comenzó con los rumores. Llegaban como ráfagas de viento del desierto, hablando de un hombre, una voz. No un rey, ni un guerrero, sino un profeta que se había retirado al yermo, junto al río Jordán. Decían que hablaba con la ferocidad ardiente de Elías, que vestía como él, con pieles ásperas, y que su alimento eran langostas y miel silvestre. Pero lo que realmente hacía que la gente murmurara y los corazones se estremecieran era su mensaje: no era una condena más, no era solo la ley. Era un anuncio. Algo, alguien, estaba a punto de llegar. Él no era la luz, insistía con una humildad que resultaba desconcertante. Solo venía a dar testimonio de la luz.
Mi tío, un hombre práctico curtido en el comercio de lanas, se burlaba. “Otro fanático del río, Eliezer. Cada año surge uno. Se mojan, gritan, y luego vuelven a sus aldeas.” Pero había algo distinto. Los relatos no hablaban solo de arrepentimiento, hablaban de un encuentro. La gente no volvía simplemente afligida; volvía… transformada. Con una chispa nueva en la mirada. Así que un día, sin decir nada a nadie, me uní a un grupo de peregrinos que bajaba hacia el vado de Betania.
El calor era sofocante. El polvo del camino se pegaba a la piel, a la garganta. A lo lejos, el verdor pálido de la ribera del Jordán parecía un milagro. Y entonces lo oímos. Antes de verlo, su voz llegó hasta nosotros: clara, áspera, cortando el aire pesado como un cuchillo. No gritaba, pero su tono llevaba una autoridad que silenció de inmediato nuestras conversaciones. Al acercarnos, lo vi. No era imponente en estatura, pero su presencia llenaba el espacio. Sus ojos, bajo una frente amplia, escrutaban a la multitud como si pudiera ver la historia escrita en cada rostro, en cada pliegue del alma. La gente se arremolinaba a su alrededor, soldados romanos de mirada cautelosa, campesinos de manos callosas, fariseos observando con desdén desde una distancia prudente, mercaderes… todos parecían iguales ante él.
Y hablaba. Hablaba de un Cordero. Un concepto extraño, inquietante. No un león guerrero, no un águila imperial. Un cordero. Pero no cualquier cordero: el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Sus palabras caían como piedras en el estanque quieto de nuestras expectativas, creando ondas que no entendíamos del todo. Hablaba de uno que venía después de él, pero que existía antes que él. De uno a quien él no era digno ni de desatar la correa de su sandalia. En su boca, la humildad sonaba a la mayor fuerza del mundo.
Pasaron los días. Yo me quedé, viviendo de lo poco que llevaba, bebiendo sus palabras, ayudando en lo que podía. Me convertí en uno más de los que le seguían, no como discípulo cercano, pero sí como un observador habitual. Hasta que llegó el día. Un día como cualquier otro, grisáceo, con el cielo bajo. Juan estaba bautizando, sumergiendo a un hombre en las aguas verdosas del río. De pronto, se quedó quieto. Su mano, que sostenía el hombro del hombre, se inmovilizó. Su mirada se clavó en un punto entre la multitud.
Allí, caminando con una calma sencilla, venía un hombre. No había nada en su apariencia que lo distinguiera especialmente. Ropas sencillas, semblante sereno. Pero Juan lo vio, y todo su cuerpo se tensó como la cuerda de un arco. El aire pareció enrarecerse, como antes de una tormenta. La gente, sintiendo el cambio, empezó a murmurar.
Él se acercó a la orilla. No dijo nada. Solo miró a Juan. Y Juan, el profeta intrépido que desafiaba a fariseos y saduceos, cuya voz retumbaba en el desierto, tembló. Lo vi. Un temblor leve, pero inconfundible, en sus manos. Entonces, rompiendo el silencio cargado, su voz surgió, pero ya no era la voz del predicador. Era la voz de un heraldo que por fin ve al Rey por el que ha estado clamando.
“¡He aquí el Cordero de Dios!”
Las palabras resonaron sobre el murmullo del río. Algunos entendieron, muchos no. El hombre, Jesús, solo asintió levemente y se adentró en el agua. Juan se resistió, lo vi discutir con él en voz baja, sus gestos diciendo “yo necesito ser bautizado por ti, ¿y tú vienes a mí?”. Pero Jesús insistió con una sonrisa tranquila. Y cuando lo sumergió, ocurrió.
No fue un trueno. No fue un terremoto. Pero el cielo… el cielo pareció rasgarse. Una luz difusa, dorada, se filtró entre las nubes bajas, y una paz tan profunda como el mar cayó sobre el lugar. Yo no vi una paloma, no como los demás dicen después. Lo que vi, lo que sentí, fue una Presencia. Una bondad tan antigua como el tiempo y tan nueva como la mañana, posándose sobre aquel hombre que salía del agua, las gotas resbalando por su rostro. Y una voz. No una voz que se oyera con los oídos, sino una que resonó en el hueso mismo del corazón, en el fondo del alma de todos los que estábamos allí, dispuestos a escuchar: “Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia.”
En ese instante, todo lo que Juan había dicho, todas aquellas palabras enigmáticas sobre la luz y el verbo y el principio, cobraron un sentido terrible y maravilloso. No era una filosofía. No era una promesa lejana. Estaba allí, de pie en la orilla fangosa, con los pies descalzos y el cabello mojado. La Palabra no era un sonido. Era una persona. Y se había hecho carne, y habitaba entre nosotros. Yo, Eliezer, lo vi. Y aunque tardaría el resto de mi vida en comprender sólo una migaja de lo que eso significaba, supe en ese momento que el mundo, mi mundo, ya nunca volvería a ser el mismo. La luz verdadera, que alumbra a todo hombre, acababa de amanecer en la orilla de un río, y ninguna tiniebla, ni la del pecado, ni la de la muerte, ni la de mi propia confusión, podría jamás apagarla.