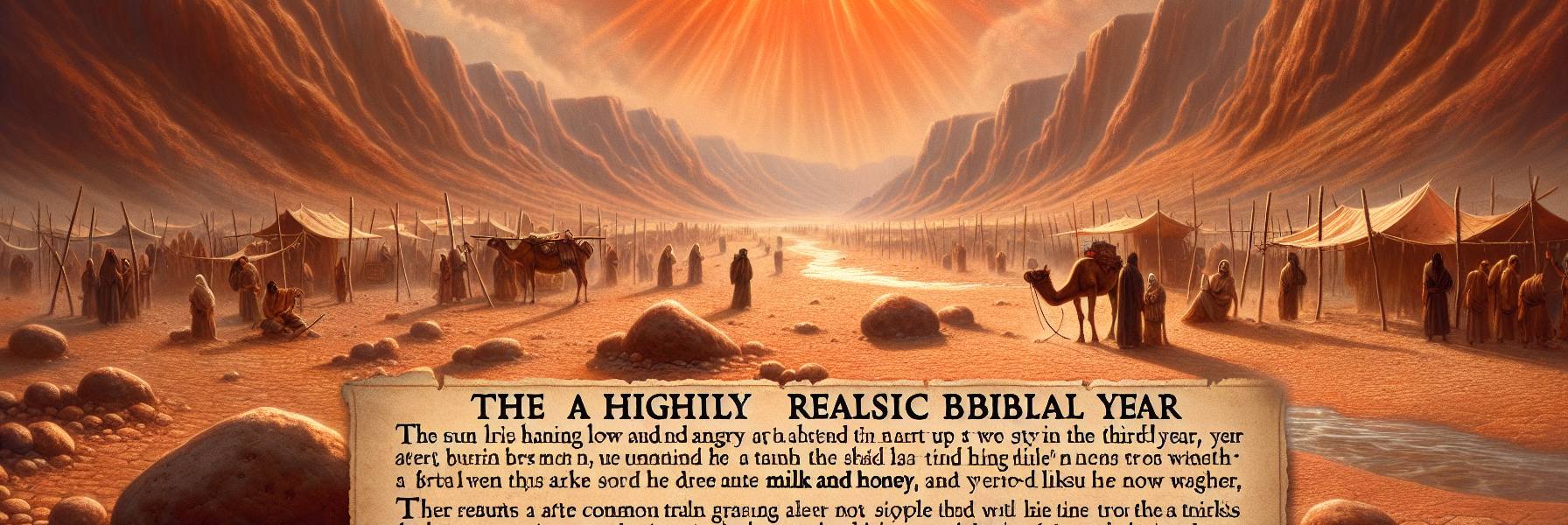La tarde se derramaba sobre las casas de barro y piedra de Gabaón como aceite espeso y dorado. Eleazar, sentado en el umbral de su casa, sentía el peso del calor que se negaba a ceder. Observaba a sus hijos pequeños perseguir una gallina despistada, y el risa de ellos se mezclaba con el rumor lejano del arroyo. La paz era un manto pesado y dulce sobre sus hombros. Habían llegado hacía casi un año, después de los largos caminos, después del desierto. La tierra prometida olía a higuera recién cortada y a tierra húmeda al atardecer.
Su hermano menor, Natán, llegó cuando el sol empezaba a enrojecer. Venía de las colinas del este, y no venía solo. Traía consigo un aire distinto, una energía que vibraba en sus ojos claros. Bajo el brazo llevaba un lío de tela. Se sentaron a compartir pan y aceitunas saladas.
—Hermano —comenzó Natán, y su voz tenía un tono nuevo, bajo y persuasivo—. Más allá del Jordán, en las tierras de Moab, he visto cosas. He hablado con hombres que conocen los secretos de la tierra y de los cielos.
Eleazar asintió, limpiándose los dedos en su túnica. Natán siempre había sido el soñador, el de los pies inquietos.
—¿Secretos? La Ley es nuestro secreto, y nuestra luz. El Señor nos ha hablado claramente.
Natán se inclinó hacia adelante. Desenvolvió el paño. Dentro había una pequeña figura de bronce, brillante y extraña. Representaba a un toro con alas, un símbolo del poder, de la fecundidad. A Eleazar se le heló la sangre, no por la figura en sí, sino por la adoración silenciosa con la que su hermano la acarició.
—Escúchame, Eleazar. El Dios que nos sacó de Egipto es un Dios de poder, sí. Pero ¿acaso ese poder no se manifiesta también en la lluvia que da la cosecha, en el vientre de los animales, en la fuerza del buey? Estos pueblos… no están del todo equivocados. Ellos entienden que lo divino se toca, se ve. Este becerro alado… es solo un medio, un camino para entender la grandeza del que nos liberó. No es en lugar de Él, es… junto a Él.
Las palabras caían en el corazón de Eleazar como piedras en un estanque tranquilo. Reconocía la lógica, una lógica retorcida y seductora. ¿Acaso no había visto, él mismo, cómo los cananeos ofrecían sus primicias a sus ídolos y sus campos eran prósperos? Una duda insidiosa le rozó la mente: ¿Y si era verdad? ¿Y si se podía tener lo mejor de ambos mundos? La seguridad de la Alianza y las ventajas tangibles de los dioses de la tierra.
—Recuerda, Natán —dijo Eleazar, y su voz le sonó extraña a sus propios oídos—. Recuerda el Horeb. Recuerda la voz desde el fuego. “No tendrás otros dioses delante de mí”.
—¡Pero si no es otro dios! —insistió Natán, y ahora su fervor era palpable—. Es como… un mensajero, un rostro familiar. Mira, te lo demostraré. Esa sequía que amenaza el trigal de Josías, al norte. He aprendido un rito. Una ofrenda menor. Mañana, al amanecer, iremos allí, solo nosotros. Invocaremos la bendición a través de este símbolo. Y verás cómo las nubes se juntan. El Dios verdadero actuará, pero a través de este camino. ¿No es sabio usar todas las herramientas que el mundo ofrece?
La noche cayó, pero Eleazar no durmió. Las palabras de su hermano giraban en su cabeza, mezclándose con el recuerdo de la voz de Moisés, grave y clara, explicando la Ley a la asamblea: “Si se levanta en medio de ti un profeta, o un soñador de sueños… y te dice: ‘Vayamos tras otros dioses’… no escucharás las palabras de ese profeta o de ese soñador…” La ley no hablaba de extraños. Hablaba de hermanos, de hijos del vientre, del amigo íntimo. “Porque el Señor tu Dios te está probando, para saber si amas al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma.”
El amanecer lo encontró pálido, con los párpados pesados. Se unió a Natán en silencio. Caminaron hacia el trigal de Josías, una mancha amarillenta y mustia en el valle. Natán, con una solemnidad que a Eleazar le pareció grotesca y terrible a la vez, colocó la figurilla en una roca plana. Untó un poco de aceite y murmuró palabras que no eran hebreas, sino una mezcla de cananeo y sonidos guturales. Eleazar observaba. No sentía nada, solo un vacío enorme y frío donde antes habitaba la certeza.
No hubo milagro. Las nubes no se juntaron. Pero al regresar, Natán estaba exultante. “El signo llegará, ya verás. La confianza es lo primero.” Y entonces, viendo la duda en el rostro de su hermano, le tomó del brazo. “Eleazar, somos familia. La sangre nos une. Esto es para nuestro bien, para el bien de todos. Guardemos este secreto, tú y yo. Poco a poco, otros verán.”
Fue esa frase, “guardemos este secreto”, la que rompió el hechizo. No era solo una desviación. Era una conspiracia. Una traición que empezaba en la intimidad y buscaba corromperlo todo desde dentro, como un hongo en la raíz del árbol. La ley era clara, terriblemente clara: no ceder, ni siquiera por cariño. El amor a Dios, si era verdadero, no dejaba espacio para esta complicidad.
Eleazar no fue esa tarde a su casa. Caminó directamente a la puerta de la ciudad, donde los ancianos se sentaban a juzgar los asuntos. Su corazón latía con un ritmo seco y doloroso, como un martillo sobre hierro frío. Al verlo llegar, pálido pero firme, el anciano Igal le hizo una seña para que hablara.
Eleazar contó todo. Su voz no fue dramática, fue plana, cargada de una fatiga inmensa. Nombró a su hermano. Describió la figurilla. Repitió las palabras, aquellas palabras dulces y envenenadas. No hubo exclamaciones, solo un silencio denso y grave. La ley no dejaba ambigüedad. El peligro no estaba en el enemigo de fuera, sino en la seducción de dentro.
Al día siguiente, al alba, la asamblea se reunió. Natán fue traído. No había ira en los rostros de los hombres, sino una tristeza fúnebre, una determinación que sabía a hiel. Se presentaron las pruebas. La figurilla fue mostrada. Natán, al principio desafiante, luego aterrado, gritó su argumento nuevamente: “¡Es para sumar, no para restar! ¡Es por nuestro bien!” Pero sus palabras se quebraban contra el muro silencioso de hombres que, uno por uno, recordaban el desierto, el fuego, la voz, y el mandato primero y último.
Eleazar no miró hacia otro lado cuando llevaron a su hermano fuera de los muros. Cerró los ojos, pero no se tapó los oídos. El llanto final de Natán no fue de rabia, sino de incomprensión absoluta. Después, solo el sonido del viento sobre la hierba.
Al regresar a su casa, la paz de la tarde anterior era un recuerdo lejano y ajeno. Su mujer, pálida, le sirvió agua. Sus hijos jugaban en silencio, sintiendo la sombra. Eleazar se sentó en el mismo umbral. El peso sobre sus hombros ya no era dulce, sino como el peso de una roca lisa y fría. No había triunfo en su corazón, solo un vacío limpio y devastado. Había amado a su hermano. Pero había amado más el pacto. Y en esa elección desgarradora, comprendió el costo terrible de la libertad: no era solo salir de Egipto, era elegir, cada día, a quién pertenecer, incluso cuando la elección quemaba como fuego las entrañas.
El olor a tierra húmeda subía del valle. A lo lejos, un trueno solitario rodó por las colinas, prometiendo por fin la lluvia. Eleazar inclinó la cabeza y susurró, no una oración de agradecimiento, sino una de lamento y frágil fidelidad, a un Dios que exigía todo, absolutamente todo, y que solo así podía ser llamado Señor.