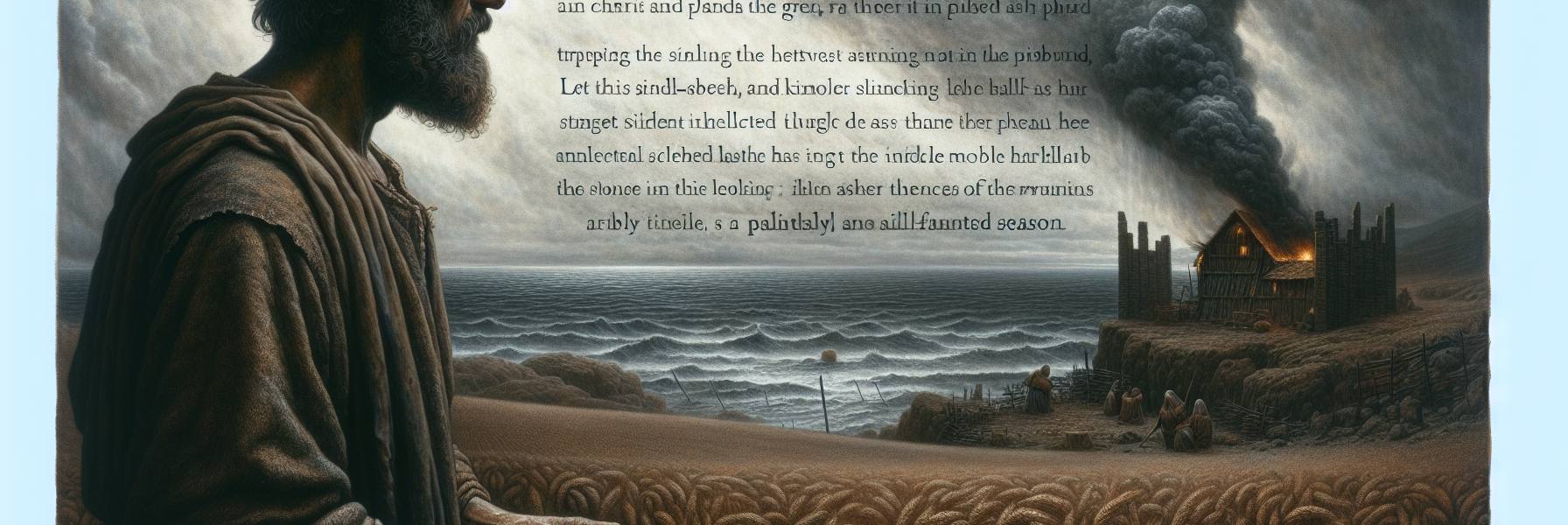El sol de mediodía caía a plomo sobre las laderas de la aldea, convirtiendo el polvo del camino en una fina capa blanquecina que se adhería a los pies y a las sandalias. Elí sentía el peso del calor como un manto de plomo sobre sus hombros. No era sólo el calor de finales de verano, sino el otro, el que llevaba dentro: la noticia de la quiebra del comerciante de Sidón a quien le había confiado casi toda la cosecha de aceite de la temporada pasada. Las ánforas vacías en el almacén eran un monumento a su desventura. Las pruebas, pensó con amargura, a veces llegaban como un viento del este, seco e implacable.
Se refugió bajo la sombra parchada de una vieja higuera, en el pequeño huerto familiar. Las hojas, mustias por la sequía, susurraban con una brisa caliente que no aportaba alivio. Allí, en la quietud sofocante, las palabras de su abuelo Abner, ya muy anciano y de ojos lechosos, le vinieron a la memoria. No eran palabras de consuelo hueco, sino como piedras pulidas por el río del tiempo: «Hijo mío, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia».
Gozo. La palabra le sonó extraña, casi ofensiva, en su boca seca. ¿Gozo por perderlo casi todo? ¿Gozo por la ansiedad que retorcía su estómago y el miedo al qué dirán de los vecinos? Miró sus manos, callosas y terrosas. La paciencia. No la entendía como resignación, como un buey que aguanta el yugo sin más. Abner siempre hablaba de una paciencia activa, una constancia que era como la raíz del olivo, que se hunde en la tierra árida buscando la humedad escondida. La fe puesta a prueba era como el metal en el crisol del herrero: no para destruirlo, sino para que la escoria suba y pueda ser apartada, dejando el material más puro, más fuerte.
“Pero si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, que la pida a Dios”. Elí murmuró la frase. Sabiduría. No era conocimiento. Él sabía cómo podar el olivo, cómo prensar la aceituna en el molino de piedra. Lo que no sabía era cómo navegar este naufragio. Cómo enfrentarse a los acreedores. Cómo volver a mirar a su mujer, Ester, a los ojos sin ver la sombra del miedo en ellos. Necesitaba una sabiduría distinta, una lucidez del alma. Y se le ordenaba pedirla. Pero con una condición: pedir con fe, no dudando nada. El dudador, decían las palabras, es como la ola del mar, impulsada por el viento y echada de una parte a otra.
Y allí estaba su batalla. Su fe en aquel momento no era una roca, sino esa ola. Un vaivén entre un destello de esperanza y el abismo del pánico. Dudaba. Dudaba de la providencia, dudaba de su propio valor, dudaba si su oración sería escuchada. Se veía a sí mismo como un hombre de doble ánimo, inconstante en todos sus caminos. Eso, sabía, no llevaba a ninguna parte. Sólo a más tormento interior.
El crepúsculo empezó a teñir el cielo de púrpura cuando Elí salió de su letargo. No había recibido una respuesta audible, una solución mágica. Pero el acto de rumiar las palabras, de enfrentarse a su propia duda, le había dejado una extraña claridad. La prueba era real. El dolor era real. Pero también lo era la promesa: la paciencia tenía que tener su obra completa, para que fuese perfecto y cabal, sin que le faltase cosa alguna.
Días después, sentado con Abner en el umbral de la casa, el anciano, como leyendo sus pensamientos, señaló con su bastón nudoso un arbusto de retama mustio junto a la pared. “Mira, Elí. El rico es como esa retama. Florece rápido y con brillo, pero sus raíces son superficiales. Llega el solazo y se seca. Su gloria se desvanece. El hermano de condición humilde, en cambio, debe gloriarse en su exaltación. Y el rico, en su humillación. Porque así pasa: como la flor de la hierba, se seca y cae.”
La humillación. Elí la sentía. La pérdida lo había humillado. Pero las palabras no sonaban a condena, sino a liberación. Era un recordatorio de dónde estaba puesta su verdadera vida. No en las ánforas de aceite, sino en algo que el calor no podía marchitar.
Y entonces vino la parte que más le cortó como un cuchillo de dos filos. Abner, con su voz ronca, habló de la tentación. “Nadie, cuando es tentado, diga que es tentado de parte de Dios”. La tentación, explicó, no venía de arriba. Venía de sus propios deseos, que lo arrastraban y seducían. El deseo de una riqueza rápida lo había llevado a confiar en el hombre de Sidón sin la prudencia debida. El deseo de evitar la pobreza lo tenía ahora al borde de la amargura y la ira. El deseo, cuando concibe, engendra pecado; y el pecado, cuando es consumado, da a luz la muerte. No una muerte física, sino la muerte de la paz, de la comunión, de la esperanza.
“No erréis, hijo amado”, susurró Abner poniendo su mano temblorosa sobre la de Elí. “Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces”. El Padre de las luces. No de las sombras y los enredos. De Él venía la capacidad de soportar, la chispa de sabiduría para el día siguiente, el don inesperado. Él no cambiaba como cambia la sombra al girar el sol.
Elí respiró hondo. El aire era aún caliente, pero ya no le sofocaba. Se levantó al día siguiente no con una solución mágica, sino con una determinación nueva. La palabra no era sólo para escucharse, sino para hacerse. Ser oidor olvidadizo era como mirarse al espejo y, al irse, olvidar cómo era tu rostro. La religión pura y sin mácula no era sólo meditar bajo la higuera. Era visitar a los huérfanos y a las viudas en sus aflicciones. Y él, en su aflicción, pensó en Manasés, el viudo que cultivaba un pedazo de tierra más pobre aún que el suyo, y en los hijos de Jael, la mujer que había perdido a su marido el invierno pasado.
Cogió de lo poco que le quedaba: un saco de harina, un odre de aceite de las reservas familiares. No era mucho. Pero era hacer. Al salir de su casa con aquellos objetos en las manos, sintió algo que no había sentido en semanas: una paz profunda, no exenta de dolor, pero sólida. La prueba seguía allí. Los problemas no se habían evaporado. Pero la fe, puesta en el crisol, empezaba a producir una paciencia que no era resignación, sino una fuerza tranquila. Una raíz que buscaba agua en lo hondo. Y en el rostro de Manasés, sorprendido y agradecido, Elí creyó ver, por un instante, el reflejo de aquel Padre de las luces, cuya sombra nunca gira.