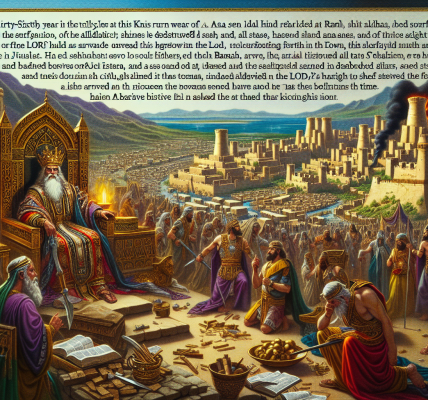El sol de la mañana, un disco pálido tras la bruma que ascendía del Egeo, comenzaba a calentar los adoquines de la calle principal. En el taller de Lucas, el olor a madera de ciprés recién cortada y a aceite de linaza se mezclaba con el murmullo lejano del mercado. Sus manos, surcadas de cortes antiguos y astillas persistentes, trabajaban con un ritmo aprendido en décadas, cepillando el borde de una mesa. Pero su mente no estaba en la veta de la madera. Estaba en las palabras que habían ardido en su corazón desde la última reunión en casa de Jasón.
Recordaba la voz de Cleto, un poco ronca por los años, leyendo lentamente el papiro que había llegado de Corinto. Palabras de Pablo. No eran como las arengas en el ágora, llenas de florituras y retórica. Eran directas, como un amigo que te habla en la intimidad, con esa mezcla de firmeza y cariño que desarma. «Finalmente, hermanos, les rogamos y exhortamos en el Señor Jesús, que vivan como es digno de la voluntad de Dios…»
Lucas dejó el cepillo sobre el banco. El serrín dorado se posó suavemente sobre sus sandalias. Miró a través de la puerta abierta, donde pasaba la vida de Tesalónica: un vendedor de pescado pregonando su mercancía, dos soldados romanos con sus lorigas relucientes, una mujer arrastrando un cántaro. ¿Cómo se vivía «como es digno» aquí, en este bullicio? No se trataba, pensó, de retirarse a una cueva en el monte. Se trataba de este taller, de esta calle, de la casa al final de la cuesta donde su esposa, María, prepararía lentejas con un poco de cordero.
La parte que más le revolvía por dentro era la que hablaba de la inmoralidad. La ciudad estaba impregnada de ella. En los templos paganos de la parte baja, en los banquetes de los ricos mercaderes, incluso en los chistes groseros que a veces estallaban entre los peones del puerto. «Que cada uno sepa controlar su propio cuerpo con santidad y honor, no con la pasión de los deseos como los gentiles que no conocen a Dios.» Lucas respiró hondo. No era una lista de prohibiciones, lo había entendido así. Era una cuestión de honor. De no tomar lo que no era suyo, ni siquiera con la mirada. De tratar a los demás, especialmente a las mujeres, no como objetos para el apetito, sino como personas bajo la mirada de Dios. Recordó la mirada franca y cansada de la mujer siria que vendía telas al otro lado de la calle. La había visto como una vecina, sí, pero ¿había cultivado en su corazón un respeto verdadero, santo? Se sintió un poco avergonzado.
El ruido de las ruedas de un carro cargado de ánforas interrumpió su reflexión. Su ayudante, el joven Marcos, entró sudoroso.
–Lucas, el pedido de Demetrio está listo para llevarlo. Pero… me debe aún de la última vez.
Lucas asintió. Otro tema espinoso. Pablo había escrito también sobre eso. «Que nadie perjudique ni explote a su hermano en este asunto.» Los negocios. El dinero. Era fácil, en la presión por conseguir el próximo estipendio, endurecerse, poner el denario por delante de la persona. Demetrio era un hombre difícil, sí, pero también era un hombre. Y, en un sentido que Lucas empezaba a comprender profundamente, un hermano. Quizás no en la fe todavía, pero ciertamente una criatura por la que Cristo había muerto. «El Señor es vengador de todo esto, como ya les hemos dicho y advertido.» No era una amenaza vacía. Era la ley de la siembra y la cosecha aplicada al alma. La injusticia, la trampa, envenenaban algo más que la cuenta bancaria; envenenaban la propia relación con Dios.
–Ve –dijo Lucas, decidido–. Llévale el pedido. Y dile… dile que podemos hablar del pago pendiente cuando le venga bien. Sin prisas.
La expresión de incredulidad de Marcos lo hizo sonreír por dentro. Era un riesgo, claro. Pero era un riesgo que nacía de una confianza distinta. Ya no confiaba solo en la firmeza de sus contratos, sino en la fidelidad del Dios que juzga.
La tarde cayó con una luz dorada y suave. Después de cerrar el taller, Lucas subió la cuesta hacia su casa. Pasó junto al pequeño cementerio en las afueras de la muralla. Un lugar de piedras grises y nombres desgastados por la lluvia. Allí yacía su padre, y su primer hijo, un pequeño que solo vivió tres lunas. Un nudo familiar se le apretó en la garganta. La tristeza era una vieja conocida, pero llevaba un sabor diferente desde que Cleto había leído las últimas líneas de la carta. Aquellas palabras sobre los que duermen.
«No queremos, hermanos, que ignoren lo que pasa con los que han muerto, para que no se aflijan como los otros, que no tienen esperanza.» Los otros. Los que lloraban aquí con desesperación, rociando vino sobre las tumbas, golpeándose el pecho sin consuelo real. Porque para ellos, el silencio de la tumba era absoluto y definitivo. Lucas se detuvo un momento, apoyando una mano en la piedra fresca de la lápida de su padre. No, él no lloraba así. Su dolor tenía una hendidura por donde entraba la luz. Una esperanza absurda, increíble, que sin embargo se había arraigado en lo más profundo de su ser.
Cerrando los ojos, pudo casi oír la voz de Pablo describiendo aquel día. No como un filósofo, sino como un testigo que anuncia una noticia urgente y gozosa. El Señor mismo descendería del cielo con voz de mando, con voz de arcángel, con trompeta de Dios. Y los que habían muerto en Cristo resucitarían primero. Lucas imaginó la piedra de esta tumba, no volando en pedazos de forma dramática, sino siendo como una cortina que se descorre suavemente. Vio, no con los ojos de la cara sino con los del corazón, a su padre, con un cuerpo que ya no estaría encorvado por los años, y a su pequeñín, completo, radiante, levantándose. Y luego, nosotros, los que vivamos, los que quedemos, seríamos arrebatados junto con ellos en las nubes, para recibir al Señor en el aire.
Era una imagen tan vasta, tan gloriosa, que hacía que las preocupaciones del día—el pago de Demetrio, la discusión tonta con María por un cántaro roto, el dolor sordo de su espalda—se empequeñecieran hasta casi desaparecer. Pero no desaparecían. La carta no le decía que escapara de ellas. Le decía que las viviera de otra manera. Con una santidad práctica en el cuerpo y en los negocios. Con un amor fraternal que creciera más y más. Y con una esperanza que transformara el duelo en una espera vigilante, serena.
Al llegar a su casa, el olor a pan recién horneado lo recibió. María estaba terminando de encender una lámpara de aceite. Su rostro, iluminado por la débil llama, estaba cansado, pero en sus ojos había una paz que no estaba allí antes de que llegara la carta. No dijeron nada. Él se acercó, puso una mano sobre su hombro, y permanecieron un momento en silencio, mirando cómo la oscuridad se adueñaba de la ventana. No era el silencio del desconsuelo, sino el silencio denso y confiado de quienes, habiendo escuchado una promesa demasiado grande para comprender, deciden simplemente creerla. Y mientras afuera la noche se poblaba de estrellas frías y distantes, en aquella habitación humilde y cálida, dos seres humanos vivían, amaban y esperaban de una manera digna de Dios. No a la perfección, no sin tropiezos, pero con una mirada puesta más allá de la última loma, donde el alba de un día sin ocaso ya prometía romper.