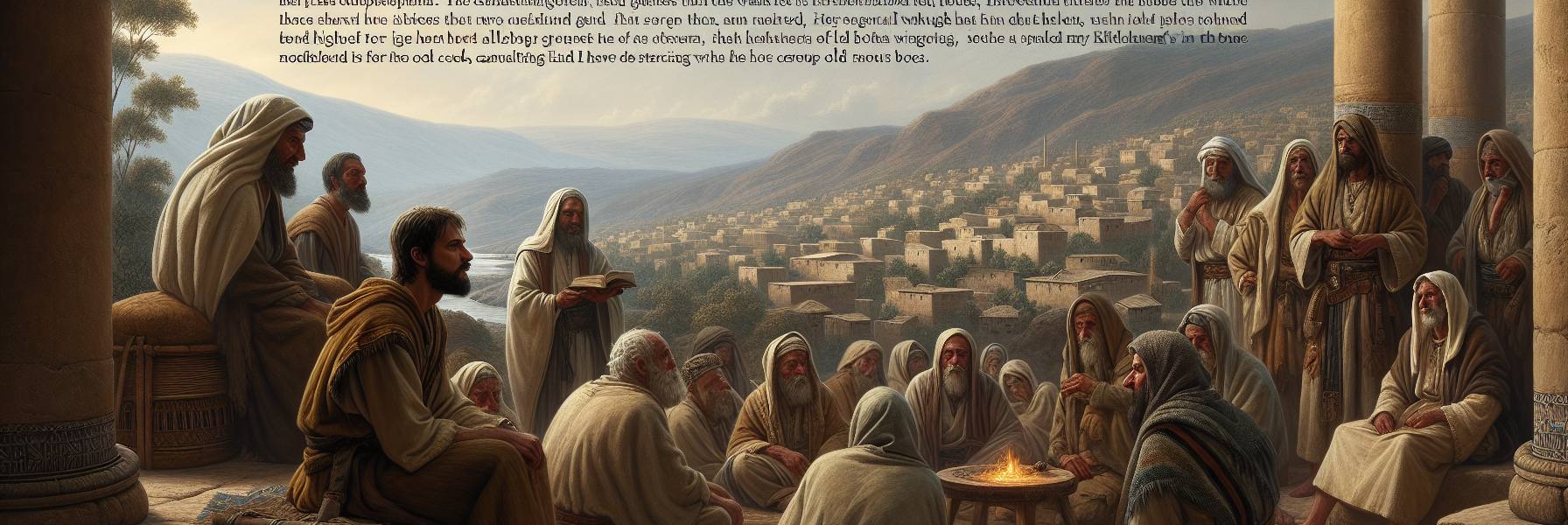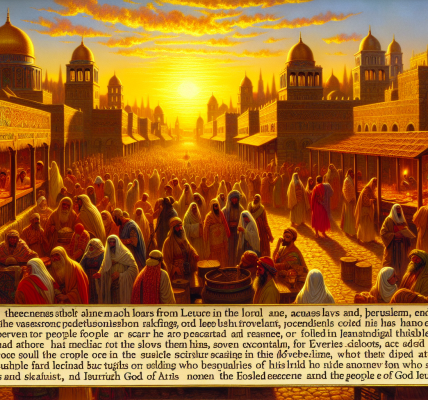El sol, un disco de bronce fundido, se hundía tras las colinas de Moab, alargando las sombras de las ruinas que yo, Ezequiel, contemplaba desde la llanura. No eran mis ojos, sino los del Espíritu, los que veían. El aire olía a polvo caliente y a hollín distante, un recordatorio amargo de lo que había sido Jerusalén. Y en ese silencio cargado, la voz volvió. No era un trueno, sino algo más íntimo y terrible, como el roce de un carbón encendido contra el alma.
La palabra se dirigió primero al oriente, hacia los amonitas. Los veía, en visión clara, apiñados tras los muros de Rabá. No veía soldados, sino rostros contraídos por una risa seca, cruel. Celebraban, sí. Brindaban con vino agrio por nuestra desgracia. “¡Bien hecho!”, gritaban. “¡El templo de Yahvé es polvo, y Judá pasto de cuervos! La heredad es nuestra ahora”. Su gozo era un puñal clavado en las entrañas de la promesa. Y la voz, entonces, cortó su festín imaginario.
“Por cuanto has dicho: ‘¡Ah, bien!’ contra mi santuario cuando fue profanado, contra la tierra de Israel cuando fue asolada, y contra la casa de Judá cuando fue al cautiverio…”. Las palabras caían como piedras de molino. No habría heredad para ellos. Solo un yermo. Se los entregaría a los pueblos del desierto, a los kedareos, hombres duros como la roca de su tierra. Rabbá sería un aprisco para camellos, Amón, un redil para ovejas. Una ironía punzante: los que se alegraron de ver la tierra santa vacía, conocerían la misma vacuidad. Y sabrían, al final, que fui yo, Yahvé, quien lo habló.
La visión giró, como el viento que barre el Neguev, hacia el sur. Allí estaba Moab, con Seír como su orgulloso guardián. Ellos, junto con Amón, habían musitado: “He aquí que la casa de Judá es como todas las naciones”. Esa era su ofensa, la más profunda. Reducir lo sagrado a lo común, equiparar el pacto con la casualidad de la guerra. Negar la elección era negar al Elector. Por eso, la sentencia fue de exposición. Abriría el flanco de Moab, expondría sus ciudades, desde las del altiplano hasta las de la frontera, Beth-jesimot, Baal-meón, Quiriataim. Y también a ellos los entregaría, junto con Amón, a los hijos del oriente. El juicio era una nivelación terrible: si creían que Israel era “como todos”, experimentarían la misma despiadada ley del más fuerte que rige a “todos”. Sabrían, al caer, que yo soy Yahvé.
Pero hubo un rencor más antiguo, más venenoso. Edom. Seír. Los hijos de Esaú. Su pecado no fue solo alegría pasajera o desdén teólogo; fue venganza, un odio hereditario y activo. Tomaron la espada contra la casa de Judá en el día de su calamidad, cuando los babilonios ya habían hecho el trabajo sucio. Fueron los que remataron al herido, los que bloquearon los caminos de escape, los que entregaron a los sobrevivientes. No hubo piedad, ni siquiera el distante parentesco de la sangre les contuvo. Por eso, la mano se volvió contra ellos con una furia singular. Los entregaría a la matanza, desde Temán hasta Dedán. Haría de ellos un lugar desolado, y mi venganza, ejecutada por Israel, caería sobre ellos. Edom conocería el sabor de mi furor, y sabría que era yo, Yahvé, quien juzgaba la traición fraterna.
Por último, la mirada se dirigió al oeste, a la franja costera. Los filisteos, los de la llanura, los antiguos enemigos con sus ídolos de barro y sus dioses del mar. Los cereteos. Su proceder fue de pura malicia, de una saña eterna. Con rencor antiguo, con despecho que se remontaba a los días de los jueces y de Saúl, tomaron venganza. Saquearon, destruyeron, buscando exterminar para siempre. Por eso, cortaría a los cereteos, extirparía ese rencor de raíz. Los destruiría hasta que no quedara quien tomara venganza. Mi furor ejecutaría juicios severos sobre ellos. Y en su castigo, sabrían que yo soy Yahvé.
La visión se desvaneció. El sol había desaparecido, y solo un resplandor violáceo teñía el cielo sobre Moab. Ya no oía risas, ni gritos de guerra, ni el susurro arrogante de los estadistas. Solo un silencio inmenso, previo a la tormenta. Las palabras no eran solo condena; eran una afirmación, la última que quedaría en pie cuando todo hubiera caído. Mientras el viento nocturno comenzaba a levantar el polvo de la llanura, una certeza, grave y solemne, se asentó en mí. El juicio era terrible, pero en él, incluso en la ruina de los pueblos, se revelaba un nombre. Un nombre que los amonitas en su burla, los moabitas en su desdén, los edomitas en su odio y los filisteos en su rencor, habían intentado borrar. Y ahora, ese nombre sería lo único que quedaría escrito sobre las piedras calcinadas de sus ciudades. Yo soy Yahvé. La historia, con toda su sangre y su furia, no era más que el lento, inexorable despliegue de esa firma.