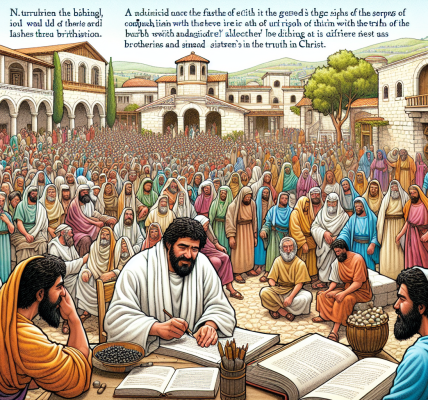Desde el acantilado, el viento era un animal salvaje. Arrancaba las palabras de los labios y las esparcía sobre el mar enfurecido, aquel mar color de plomo y espuma blanca que se estrellaba, una y otra vez, contra las robas negras de la costa. Yo estaba allí, no como un rey, sino como un hombre deshilachado. El manto, empapado por la salpicadura lejana, pesaba como una losa sobre mis hombros. No era el peso de la púrpura, sino el de una fatiga que había calado hasta los huesos.
Había huido, sí. De mi hijo, de mi ciudad, de mi propio trono. La traición no es un golpe limpio, es un veneno lento que pudre primero la confianza y luego el alma. En la lejanía, más allá del horizonte brumoso, estaba Jerusalén. Y desde allí, desde el lugar del pacto, del arca y de la promesa, yo gritaba. Pero el grito no salía. Se quedaba atrapado en el pecho, un nudo de angustia y de miedo.
“Escucha, oh Dios, mi clamor,” musité, y las palabras fueron barridas por el vendaval. No era una oración elocuente. Era el sonido áspero de un náufrago. Mi corazón, decía el salmo que aún no estaba escrito, desfallecía. Y era cierto. Lo sentía como un pájaro herido, aleteando débilmente en su jaula de costillas.
Levanté la vista. No hacia el cielo, que era una capa gris y baja, sino hacia la roca. Una enorme mole de granito, más alta que el acantilado donde me encontraba, se alzaba a unos cientos de codos, rodeada por el asedio furioso del océano. Era imposible de escalar desde aquí, inaccesible. Pero en su cima plana, imaginé un espacio. No un palacio con columnas de cedro, sino algo más fundamental: un refugio. Un lugar más alto que yo, más fuerte que toda esta confusión.
“Condúceme a la roca que es más alta que yo,” susurré. No pedía un camino fácil. Pedía ser *llevado*. Reconocía, en la humillación de la huida, que mis propias fuerzas se habían agotado. No podía trepar solo. Necesitaba que una mano firme me guiara a un lugar de seguridad que yo, por mí mismo, no podía alcanzar.
Porque Tú has sido mi refugio, pensé. La memoria, tibia a pesar del frío, empezó a fluir. No era el recuerdo de batallas ganadas o de riquezas acumuladas. Era la memoria del alma. La quietud en las cuevas de Adulam, cuando sólo era un fugitivo con un puñado de hombres desesperados. El silencio profundo en los campos de Belén, cuidando las ovejas bajo un manto de estrellas. Allí, en la simplicidad y a menudo en el peligro, había una presencia. Una torre fuerte frente al enemigo. Un abrigo contra el viento del desaliento.
Y entonces, sentado en esa roca húmeda, mirando hacia la roca inalcanzable, algo cambió en la oración. Ya no era sólo el grito desde el confín de la tierra. Se transformó en un anhelo. “Yo habitaré en tu tabernáculo para siempre.” No era una reclamación, era un deseo arraigado en la fe. Mi tienda aquí era precaria, una vela sacudida por la tormenta. Pero tu morada… tu morada es eterna. Es el lugar donde la lealtad no se quiebra y el amor no tiene ocaso.
Me acordé del juramento. No el mío, tan frágil. El tuyo. El pacto que hiciste conmigo, a través del profeta, un pacto que hablaba de un reino que no se acabaría. En este exilio, con la corona puesta en duda y el corazón lleno de grietas, ese juramento era el único cimiento que no temblaba. “Prolongarás los días del rey,” murmuré. Y entendí, no como un político, sino como un hombre que envejece y ve el polvo de donde vino, que esos días no eran sólo para mi persona. Eran para la promesa. Para la línea que un día, en la niebla del futuro, llegaría a aquel que sí reinaría para siempre. Mi reino era de batallas y de lágrimas. El suyo… el suyo sería de shalom.
El viento amainó un poco, no por mi mérito, sino porque así es el viento. Una gaviota pasó planeando, emitiendo un graznido solitario. La marea empezaba a bajar. Ya no me sentía en el confín de la tierra. Sentía que, aunque mi cuerpo estuviera lejos de Sión, mi alma ya había empezado el viaje de regreso. Al refugio. A la roca alta.
“Así cantaré tu nombre para siempre,” dije en voz baja, y esta vez las palabras no se las llevó el aire. Se quedaron flotando en el espacio entre mi boca y el mar, como una semilla plantada en un terreno fértil. “Cumpliendo mis votos día tras día.”
No eran los votos de las grandes festividades, con sacrificios numerosos. Eran los votos pequeños y obstinados de un hombre que decide, cada amanecer, confiar. Que decide, a pesar del miedo, actuar con misericordia. Que decide recordar, en medio de la traición, que hay una lealtad más grande que todas las infidelidades humanas.
Me levanté. El manto todavía estaba pesado, la situación aún era desesperada. Pero el corazón ya no desfallecía. Latía con un ritmo nuevo, no de euforia, sino de profunda certeza. El viaje de regreso sería largo y duro. Pero ya no viajaría solo. Había clamado desde el fin de la tierra, y había sido conducido, no a un palacio, sino a una verdad que era más alta que cualquier acantilado, más firme que cualquier roca: Él era mi refugio. Y eso, en ese instante, con el salitre en la cara y el frío en los huesos, era más que suficiente. Era todo.