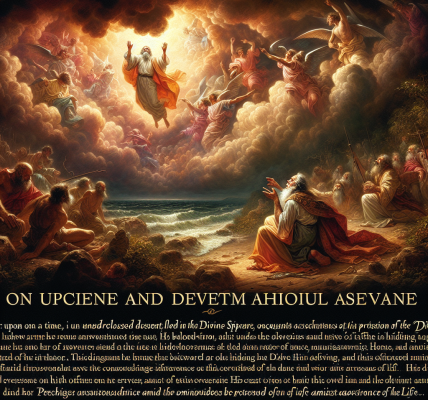La piedra le golpeó en el hombro, justo donde la cota de malla no alcanzaba a proteger. El dolor fue un pinchazo seco, seguido de un calor que se extendió bajo la túnica. David no se detuvo. El polvo del camino, levantado por los pies de sus hombres y los animales, se le pegaba a la piel sudada, formando una costra grisácea en el rostro. A su lado, Abisai jadeaba, no por el esfuerzo, sino por la ira contenida.
—¿Por qué ha de maldecir este perro muerto a mi señor el rey? —susurró, la mano crispada en el puño de su espada—. Déjame, te lo ruego, que le corte la cabeza.
David miró al frente, hacia la senda polvorienta que serpenteaba cuesta abajo, alejándose de Jerusalén. El peso de la huida, más que el de la armadura, le doblaba la espalda. A lo lejos, la silueta de Bahurim se recortaba contra el cielo plomizo. De entre sus casas bajas había surgido él: Simeí, hijo de Gera, de la familia de Saúl. Un espectro del pasado, demacrado, el cabello encanecido y revuelto, las vestiduras rasgadas en señal de duelo, pero un duelo perverso, celebrando la desgracia ajena.
El hombre avanzaba paralelo a ellos, al borde del camino, como un lobo cojo que olfatea la manada. Su voz, ronca y cargada de veneno, era otra piedra más en la lluvia que azotaba a David.
—¡Fuera, fuera, hombre sanguinario! ¡Hombre de Belial! ¡Yahvé ha hecho volver sobre ti toda la sangre de la casa de Saúl, en cuyo lugar has reinado, y Yahvé ha entregado el reino en mano de Absalón, tu hijo! ¡He aquí que te alcanza tu maldad, porque eres un hombre sanguinario!
Las palabras encontraban su blanco con más precisión que los guijarros que lanzaba. «Hombre sanguinario». David sintió el sabor metálico de la culpa en la boca. No pensó en los filisteos caídos, ni en los ejércitos derrotados. Pensó en un campo de cebada, en un hombre valiente y noble tendido en la tierra, y en una orden susurrada al oído de Joab: «Pon a Urías en lo más recio de la batalla… y retiraos de él, para que sea herido y muera». La sangre de Urías. La sangre de Betsabé, manchándole las manos a través de ese acto. Simeí, sin saberlo, clamaba justicia por un crimen del que no hablaba, pero que resonaba en la conciencia del rey con más fuerza que cualquier maldición.
—¿Qué tengo yo con vosotros, hijos de Sarvia? —murmuró David, sin apartar la vista del camino. Su voz sonaba a tierra seca, agrietada—. Déjale que maldiga, pues si Yahvé le ha dicho: «Maldice a David», ¿quién podrá decirle: «Por qué lo haces»?
Abisai hizo un gesto de frustración, pero mantuvo la espada en su vaina. Los soldados que los seguían, un puñado de leales con el rostro endurecido por la fatiga y la amargura, caminaban en un silencio tenso. El improperio de Simeí era un látigo que hería el orgullo de todos. David sentía sus miradas en la nuca, expectantes, quizás desconcertadas por su pasividad. Él, el guerrero que había desafiado a Goliat, el rey que había unificado las tribus, se dejaba apedrear por un loco.
«Mi hijo, mi propia carne, busca mi vida», pensó. El dolor de la traición de Absalón era un fuego interno que consumía todo otro sentimiento. Comparado con eso, la cólera de Simeí era un humo molesto, pero superficial. Además, en la retórica salvaje del hombre había un eco de aquella profecía antigua, la de Natán: «La espada no se apartará jamás de tu casa». Yahvé estaba detrás de esto. Todo esto. La rebelión, la huida, las piedras, las maldiciones. Era un juicio. Y un rey, incluso un rey destronado, debe saber cuándo inclinarse ante el tribunal divino.
Simeí, animado por la impunidad, se acercó más. Ahora David podía verle los ojos, inyectados en sangre, brillando con un odio puro y sencillo.
—¡Toma, toma, sanguinario! —gritaba, recogiendo más tierra y piedras del camino.
El polvo le dio en la cara. David cerró los ojos un instante. No era el gesto de un héroe bíblico, sino el de un hombre cansado. Recordó el arca, dejada atrás en la ciudad. «Si hallo gracia a los ojos de Yahvé, él me hará volver». Esa era su única esperanza ahora: la gracia, no la justicia. Porque en el terreno de la justicia, Simeí tenía razón.
Siguieron avanzando, el sol cayendo a sus espaldas, alargando las sombras de manera grotesca. La figura de Simeí, saltando y maldiciendo, se convirtió en una especie de demonio familiar, un recordatorio ambulante de todo lo perdido. David caminaba, mecánicamente, sintiendo en el hombro el dolor sordo del golpe, y en el corazón uno más profundo. A su alrededor, el paisaje se volvía más árido, más desolado, como reflejo de su reino interior. No pensaba en estrategias, ni en cómo recuperar el trono. Pensaba en si Yahvé escucharía aún la oración de un hombre sanguinario. Y seguía caminando, con la humildad pesada y nueva de un convicto que acepta su sentencia, mientras las palabras del hijo de Gera se perdían, finalmente, en el crepúsculo que se cernía sobre el camino a Jericó.