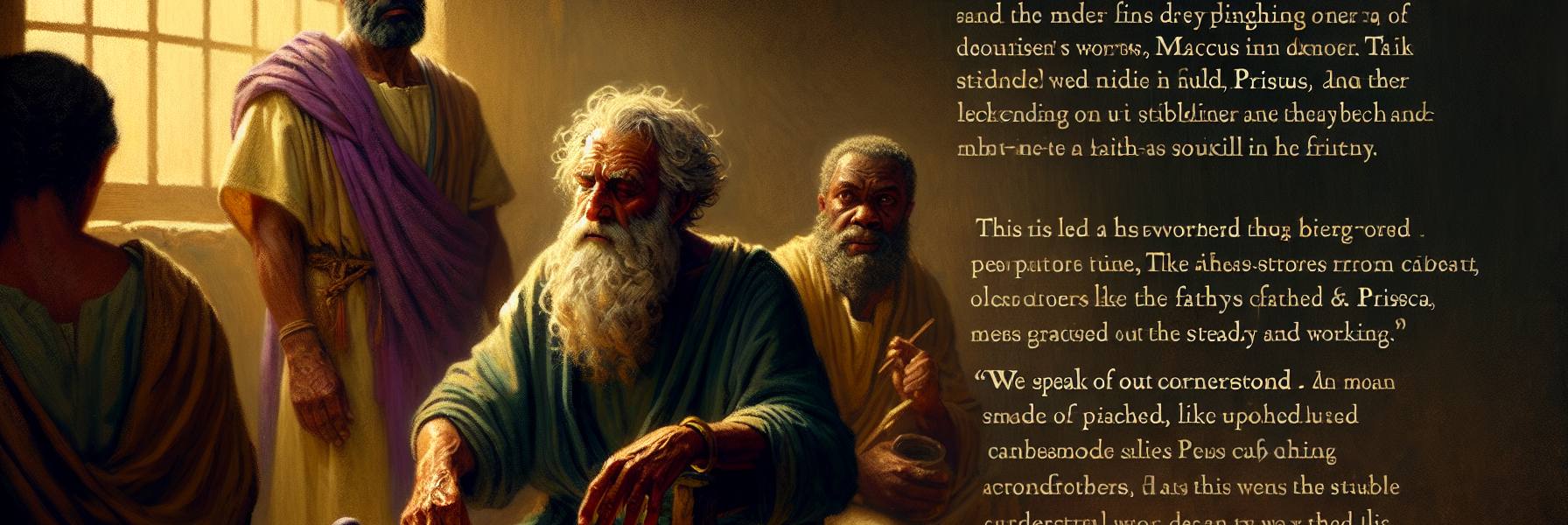Aquella tarde, el sol de otoño se colaba oblicuo por la ventana del aposento alto, dibujando un rectángulo de luz cálida y polvorienta sobre los tablones de madera. El aire olía a incienso rezagado y a lana húmeda. En el centro, sentado sobre un cojín raído, el anciano Eliezer sostenía un rollo entre sus manos, cuyos bordes mostraban el desgaste de muchas lecturas. No éramos muchos ese día; apenas un puñado de rostros conocidos, curtidos por la vida en la dispersión y unidos por un anhelo que no siempre sabíamos nombrar.
No comenzó con una explicación, sino con un silencio que se hizo largo, un silencio que invitaba a escuchar el propio latido del corazón. Luego, su voz, grave y surcada como un camino de montaña, rompió la quietud.
—Os voy a hablar de una casa —dijo, y sus ojos parecían mirar más allá de nosotros, hacia un horizonte interior—. Pero no de una casa de piedra y argamasa. Os voy a hablar de la casa de Dios.
Hizo una pausa, dejando que la palabra ‘casa’ resonara, buscando su eco en nuestra memoria. Recordé entonces la casa de mi infancia en Galilea, las paredes de piedra irregular, el umbral gastado por los pies de la familia. Era un lugar de refugio, de identidad. Pero él no hablaba de eso.
—Nuestros padres —continuó— caminaron por un desierto de rocas y sed. Iban hacia una tierra, sí, pero sobre todo, iban siendo conducidos. Y quien los conducía era el Amado de Dios, Moisés. Fiel. Fiel en toda la casa de Dios.
Eliezer desplegó un poco el rollo, pero no lo leyó. Contaba la historia como quien ha vivido cada escena. Nos habló del peso que Moisés cargó, no solo las tablas de piedra, sino el peso de un pueblo de dura cerviz. Lo describió con precisión humana: la frustración en sus ojos cuando el pueblo fundía el becerro, la fatiga en sus hombros cuando sostenía los brazos en la batalla, el destello de amor-rabia cuando intercedía por esos mismos que murmuraban. Moisés era el siervo. El administrador. El mayordomo de confianza en la gran morada de los designios divinos. Y nosotros, alrededor de Eliezer, asentíamos. ¿Quién no honraba a Moisés? Él era la columna de nuestra historia, el amigo de Dios.
Pero entonces, el anciano cambió el tono. Su voz se hizo más íntima, más asombrada, como si contara un secreto que aún le sobrecogía.
—Sin embargo, hermanos, considerad al Cristo. Considerad a Jesús.
No dijo “el Mesías” con pompa, sino “Jesús”, con la familiaridad de quien ha caminado junto a Él, aunque solo fuera en el espíritu. Y entonces trazó una comparación que nos dejó sin aliento, no por nueva, sino por la forma en que la vertió, llena de una luz distinta.
—Moisés fue fiel *en* la casa, como parte de ella, sirviendo dentro de sus muros. Pero Cristo… Cristo es fiel *sobre* la casa. Como el hijo que la hereda, que la construyó, que la sostiene con la palabra de su poder. Él no es el mayordomo; es el dueño. Él no es el siervo que muestra las riquezas; es el heredero de todo.
Un niño que jugaba quieto en un rincón dejó caer su carrito de madera. El ruido seco, en aquel silencio cargado, sonó como un golpe de martillo. La imagen era poderosa, desafiante. Nos obligaba a recolocar todo en nuestro corazón. La Ley, el desierto, la zarza ardiente, todo aquello tan sagrado, era la casa. Y Moisés, su más noble habitante. Pero Jesús… Jesús era otra cosa. Era el arquitecto y el Señor de la morada.
Eliezer veía los destellos de perplejidad, quizás de resistencia, en nuestros ojos. Y como buen pastor que conoce los recovecos del alma, cambió el rumbo. Su expresión se ensombreció.
—Y ahora, escuchad la palabra del Espíritu Santo —murmuró, y esta vez sí leyó del rollo, pero sus palabras se mezclaban con las del texto, como un eco—: «Si oís hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación, en el día de la tentación en el desierto».
Y entonces no nos dio un sermón. Nos narró el desierto. No el desierto de la epopeya, sino el desierto de lo cotidiano y lo miserable. Nos hizo sentir la arena áspera metiéndose en las sandalias, el sol de plomo sobre las mantas, el sabor amargo del agua escasa. Nos pintó a aquellos hombres y mujeres, nuestros abuelos en la fe, murmurando no por hambre de pan, sino por hambre de certeza. Extrañaban las seguridades de Egipto, los dioses visibles, las cadenas conocidas. Y cada vez que la nube se detenía, cada vez que Moisés les hablaba con la autoridad de Dios, se enfrentaban a una elección: confiar en lo invisible, en la promesa, o endurecerse.
—El endurecimiento —susurró Eliezer— no es un golpe seco. Es un proceso lento, como la cal que se deposita en una vasija de agua. Es la queja que se repite hasta creerla. Es la memoria selectiva que solo recuerda las cebollas de Egipto y olvida los latigos. Es escuchar la voz que llama a avanzar, a creer en algo mayor, y responder construyendo un ídolo de oro con los pendientes que, irónicamente, Dios mismo les dio al salir.
La habitación estaba en silencio total. Ya no éramos oyentes de una historia antigua. Éramos aquel pueblo. Nuestro desierto no era de arena, sino de esperas, de persecuciones dispersas, de dudas que roían por dentro como el óxido. ¿No habíamos nosotros también murmurado? ¿No habíamos, en la intimidad de nuestro corazón, añorado una religión más simple, más tangible, menos exigente que este camino de fe en un Mesías crucificado?
—Aquel pueblo —dijo el anciano, y su voz tembló ligeramente— vio las obras de Dios durante cuarenta años. Y aun así, sus corazones se extraviaron. No entendieron sus caminos. Y Dios, en su dolor, juró que no entrarían en su reposo. No por maldad divina, hermanos. Por incredulidad. La puerta estaba abierta, la tierra prometida era real, pero ellos se construyeron una prisión en su propia mente.
Dejó que el peso de esa frase cayera sobre nosotros. Luego, con una ternura repentina, miró a cada uno.
—Hoy —dijo, y la palabra “hoy” resonó con una urgencia eterna—, si oís su voz… La voz del Hijo. La voz del dueño de la casa. Él habla. No desde una nube en el Sinaí, sino desde el lugar más íntimo de la comunión. Nos llama a entrar en el reposo verdadero. No es un reposo de inactividad. Es el reposo de confiar en que la obra está hecha, de que el dueño de la casa vive y la sostiene. El peligro no está fuera, en los enemigos o las circunstancias. Está aquí, dentro. En la posibilidad sorda, diaria, de endurecer el corazón cuando la fe pide un paso más en la oscuridad.
El rectángulo de luz en el suelo se había alargado, tornándose más anaranjado. Eliezer enrolló lentamente el manuscrito y lo apretó contra su pecho.
—Moisés fue grande. Un siervo fiel que nos señala la casa. Pero mirad a Jesús. Aferraos a Él. Él es nuestra gloria, nuestra confianza, hasta el fin. No dejemos que el engaño del pecado, que es la semilla de la incredulidad, endurezca ningún rincón de este corazón que Él compró con su sangre. Porque somos su casa. Siempre que retengamos firme, hasta el final, la confianza que tuvimos al principio.
No hubo un “amén” final. Solo el sonido de la calle que llegaba amortiguado, el suspiro de alguien, el crujido de la madera cuando nos movimos. Salimos del aposento alto no con una doctrina nueva, sino con una advertencia antigua grabada a fuego en el alma: hoy, su voz. Hoy, la elección. Hoy, el riesgo dulce y terrible de creer. Y sobre todo, con la imagen indeleble de aquella casa, que ya no era un templo lejano, sino nuestro propio ser, habitado y sostenido por el Hijo.