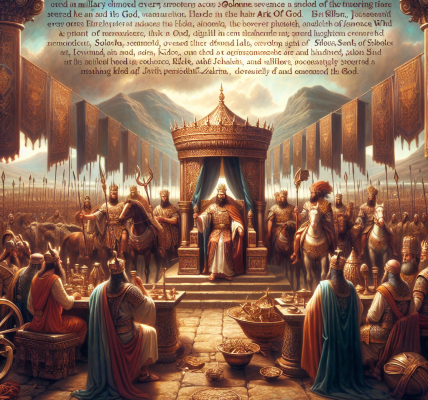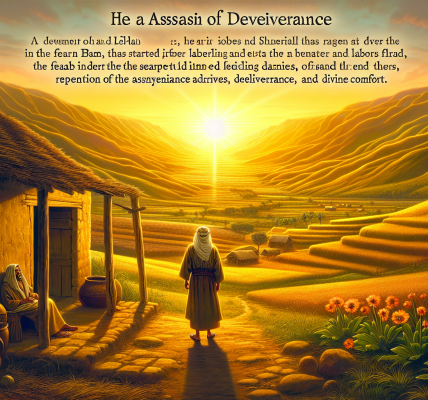El aire en Jerusalén olía a polvo y a esperanza. Un olor agrio y dulce a la vez, como el vino cuando comienza a avinagrarse pero aún conserva un atisbo de su dulzor original. Era el mes de Sebat, el undécimo mes, y el frío del invierno se aferraba a las piedras de la ciudad, a esas piedras que aún guardaban las cicatrices negras del incendio babilonio. Zorobabel, el gobernador, y el sumo sacerdote Josué, habían puesto manos a la obra, sí. Los cimientos del nuevo Templo estaban allí, toscos, desnudos, un esqueleto de roca pálida que se alzaba sobre el montón de escombros y memoria. Pero la obra se había estancado. La gente, exhausta, desanimada por la oposición de los samaritanos y abrumada por la mera tarea de sobrevivir, miraba aquellos cimientos y no veía un comienzo, sino el recordatorio de una gloria perdida, imposible de reconstruir.
En medio de ese cansancio colectivo, la palabra del Señor llegó a un hombre llamado Zacarías, hijo de Berequías, hijo de Iddo. No era un príncipe ni un guerrero; era un sacerdote, un hombre de linaje levítico que cargaba con el peso silencioso de una tradición interrumpida. La palabra no llegó como un trueno, sino como una punzada en el silencio de la noche, como el susurro que se cuela entre las grietas de una casa medio derruida.
“Volved a mí —era el mensaje— y yo volveré a vosotros.” Las palabras resonaban con un eco antiguo, el mismo de los profetas que habían pregonado antes del desastre. Pero ahora no había amenaza en ellas, sino una invitación áspera, un llamado a girar sobre los talones y enfrentar de nuevo el origen de todo. “No seáis como vuestros padres”, decía la voz a través de Zacarías, recordando cómo los antiguos profetas habían clamado y cómo aquellos hombres, testarudos, se habían endurecido como pedernal, hasta que el juicio los alcanzó y solo entonces, demasiado tarde, reconocieron que las palabras del Señor los habían atrapado en sus propias decisiones.
Zacarías transmitía el mensaje con una pesadez en el pecho. Hablaba a un pueblo que físicamente había vuelto, pero cuyo corazón aún vagaba por los caminos de Babilonia, acostumbrado al yugo, temeroso de la libertad que exige responsabilidad.
Una noche, en ese limbo entre el último sueño y la vigilia, le sobrevino la visión. No era un sueño común; era una percepción despierta de una realidad velada. Se encontró en un valle profundo y umbrío, donde la luz era verdosa y filtrada, como bajo un dosel de espeso follaje. Y allí estaban los mirtos. No los arbustos risueños de las colinas, sino una arboleda densa, sombría, plantada en la hondura. Entre ellos, una figura a caballo. El animal era alazán, rojizo, fuerte, pero quieto, como congelado en un momento de alerta absoluta. Tras él, otros jinetes sobre caballos alazanes, overos y blancos. Una cabalgata silente, inmóvil.
Zacarías, con esa naturalidad confusa de las visiones, preguntó sin saber a quién dirigirse: “¿Qué son estos, señor mío?”.
El ángel que hablaba con él, una presencia que no se describía con rasgos sino como una comprensión que caminaba a su lado, respondió: “Yo te mostraré qué son estos”.
Fue entonces cuando el jinete principal, el que estaba entre los mirtos, habló. Su voz no era un sonido, sino una certeza que se implantaba en la mente. “Hemos recorrido la tierra, y he aquí que toda la tierra está habitada y tranquila”.
La declaración cayó como un jarro de agua fría en el ánimo del profeta. ¿Tranquila? ¿En paz? Jerusalén era un campamento de refugiados, los muros seguían derribados, los enemigos rondaban como lobos, y la promesa parecía una burla. Pero la visión no mostraba la tierra como ellos la veían, sino como estaba ante el tribunal de lo celestial. Era una paz falsa, una calma chicha antes de la tormenta de la justicia divina.
Entonces el ángel del Señor rompió el silencio con una pregunta dirigida al cielo, una pregunta cargada de una angustia santa: “¡Oh Señor de los ejércitos! ¿Hasta cuándo no tendrás piedad de Jerusalén y de las ciudades de Judá, con las cuales has estado indignado estos setenta años?”
La cifra, setenta años, pesaba en el aire. Era el ciclo completo, el tiempo de la desolación decretada por Jeremías. Había terminado. El reloj de Dios había dado su última campanada. Y la respuesta del Señor no se hizo esperar. Fueron palabras buenas, palabras consoladoras, palabras que Zacarías debía clavar como un estandarte en el corazón desfallecido de su pueblo.
El Señor habló con celo. Un celo por Sion que ardía como fuego. Su indignación no era ya contra Jerusalén, sino contra las naciones que, usadas por Él como vara de corrección, se habían entregado a una crueldad arrogante, creyendo que era su propia mano la que había triunfado. “Yo me he vuelto a Jerusalén con misericordia”, dijo la voz que lo era todo. Y entonces vino la promesa, concreta, tangible: “Mi casa será reedificada”. No era una posibilidad, era un decreto. El cordel de medir sería extendido de nuevo sobre Jerusalén. Las ciudades rebosarían de prosperidad, el Señor volvería a consolar a Sion y a escoger de nuevo a Jerusalén.
La visión cambió entonces. Zacarías alzó los ojos y vio cuatro cuernos. Eran enormes, toscos, de un poder animal y brutal. Eran los cuernos que habían dispersado a Judá, a Israel y a Jerusalén. El poderío de las naciones opresoras —Babilonia, sin duda, pero también todas las fuerzas que se habían alzado para triturar al pueblo de Dios— simbolizado en esa imagen de fuerza primitiva y destructiva.
Pero la visión no terminó en la derrota. Inmediatamente, el Señor le mostró cuatro herreros. Hombres con el torso desnudo, sudorosos, musculosos por el oficio, con martillos en mano y el resplandor de la fragua en sus rostros. “¿Qué vienen a hacer estos?”, preguntó Zacarías.
La respuesta fue sencilla y terrible: “Aquellos son los cuernos que dispersaron a Judá, tanto que ninguno alzó su cabeza. Pero estos herreros han venido para causar temor, para derribar a los cuernos de las naciones que alzaron su cuerno contra la tierra de Judá para dispersarla”.
No era una batalla de ejércitos. Era la forja contra el cuerno. El martillo del juicio divino, manejado por agentes que Él mismo levantaría, vendría a quebrar, a acortar, a destronar toda potencia que se hubiese ensañado más allá de lo permitido. No habría necesidad de un gran ejército de repatriados. El Señor de los ejércitos levantaría herreros en el taller de la historia.
La visión se desvaneció, pero la certeza quedó. Zacarías despertó, o más bien, volvió a la conciencia de su estancia pobre en Jerusalén. El frío de la noche aún estaba allí, y el olor a polvo y esperanza agria. Pero algo había cambiado. La promesa ya no era solo un sonido, era una imagen: el jinete entre los mirtos vigilante, los cuernos poderosos pero destinados a la fragua, el cordel de medir extendido sobre los cimientos del Templo.
Se levantó, sintiendo el peso y la levedad del mensaje. Había que escribirlo, había que proclamarlo. La restauración no era solo una obra de manos humanas, era un movimiento del cielo. El Señor tenía celo por Sion. Y su celo, como un fuego, consumiría la oposición y calentaría los corazones helados de los que, habiendo vuelto del exilio, aún vivían en él. El frío de Sebat, comprendió Zacarías mientras salía a la luz gris del amanecer, no duraría para siempre.