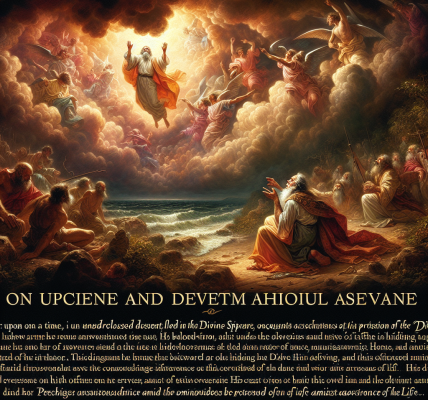La piedra del patio de la casa de la puerta estaba fría bajo mis pies descalzos, incluso con el sol de la mañana empezando a calentar el aire polvoriento de Jerusalén. Nemuel, el levita, se llamaba a sí mismo. Un nombre que olía a incienso rancio y a salmodias repetidas hasta el hastío. Yo, simplemente, era un par de ojos y oídos entre la multitud que apretujaba la puerta de la ciudad, esperando que los ancianos tomaran sus puestos en el banco de piedra labrada, bajo la sombra tenue del alero.
No venía por un pleito. Mi asunto era menor: una disputa sobre los linderos de un pequeño terreno de higueras que la lluvia del año pasado había desdibujado. Pero uno viene por una cosa y se queda por otra. La justicia, o su espectro, ejercía una atracción morbosa en aquellos días. Los poderosos se sentaban en la puerta, no en el templo. Aquí se dirimía la vida y la muerte, la propiedad y la miseria.
El primer anciano llegó con paso ceremonioso, sus ropas bordadas limpísimas, contrastando con las túnicas raídas de los campesinos que esperaban. Le seguían otros dos. Sus rostros eran máscaras de una seriedad comprada, pensé entonces con una amargura que me sorprendió. No eran malvados, al menos no en el sentido de las leyendas. No tenían cuernos ni colmillos. Eran hombres gruesos, de mirada opaca, que hablaban entre ellos de los precios del grano y del nuevo carro asirio que había llegado a la casa del recaudador.
Empezaron los casos. Una viuda, con la voz quebrada por el polvo y el miedo, acusaba a un hombre de una familia influyente de haberse adueñado de una de sus dos ovejas, la que criaba a su cordero. Las pruebas eran el testimonio de un niño vecino y la marca familiar en el animal, aún visible bajo la nueva que intentaron borrar. Los jueces escucharon con impaciencia. Intercambiaron miradas. El acusado, un tipo de mejillas rubicundas, habló con una voz clara y razonable. Dijo que la oveja siempre fue suya, que la viuda, en su necesidad, confundía los recuerdos. Que el niño era, sin duda, un mentiroso influido por la lástima.
La sentencia fue rápida. “No hay pruebas suficientes. La oveja queda en poder de su dueño actual. La viuda debe ser más cuidadosa con sus acusaciones”. No miraron a la mujer, cuyo cuerpo entero se encogió como un pergamino al fuego. El hombre rubicundo sonrió, apenas un pliegue en la comisura de los labios. Y yo, desde mi rincón, sentí un fuego extraño en el pecho. No era solo ira. Era algo más profundo, una sensación de vértigo, como si el suelo firme de la ley se hubiese convertido en lodo movedizo.
El caso siguiente fue el de un huérfano, un muchacho flaco como un palo de olivo, acusado de hurto por un mercader. La evidencia era ambigua. Uno de los ancianos, el de la barba más cuidada, bostezó discretamente. El veredicto, otra vez, favoreció al que tenía las manos llenas. El muchacho sería entregado como sirviente para pagar la deuda. Sus ojos, grandes y oscuros, buscaron los míos por un instante. No había lágrimas, solo un extrañamiento total, como si ya no reconociera el mundo en el que había despertado.
Y entonces, entre caso y caso, en el silencio pegajoso y polvoriento de la mañana, me vino la visión. No fue un relámpago, ni una voz. Fue más bien como si una cortina densa se rasgara de pronto, y durante un instante —un latido de corazón, un parpadeo—, vi otra sala, otro tribunal.
La piedra de la puerta de Jerusalén se desvaneció. En su lugar, una luz que no lastimaba los ojos, un fulgor antiguo y tranquilo como el de las estrellas antes de que existieran los nombres para ellas. Y una Asamblea. No eran hombres. Eran… *Elohim*. Seres de contorno resplandeciente, sentados en círculo, investidos de una autoridad que hacía parecer a nuestros ancianos como niños jugando con vestiduras prestadas. Presidía la Asamblea una Presencia que no podía mirar directamente, solo percibir como se percibe la inmensidad del mar en la oscuridad: por su peso, por su sonido, por el temor sagrado que apretaba el alma.
Y el Juez de todos los jueces habló. Su voz no era un sonido, sino el fundamento de todos los sonidos.
“¿Hasta cuándo juzgarán injustamente, y harán acepción de personas a los impíos?”
La pregunta resonó en el círculo de aquellos seres resplandecientes, y por un momento, vi sus rostros. No eran rostros de ira, sino de una vergüenza cósmica, de un desgaste infinito. Eran jueces, sí, pero jueces que habían olvidado la esencia de su cargo. Ellos, que debían regir naciones, defender al débil, hacer justicia al huérfano y al afligido, aliviar al pobre y al necesitado, librarlos de la mano de los malvados… habían dejado que el mundo se hundiera en la tiniebla. Habían permitido que la injusticia se vistiera de ley, que el poderoso comprara el veredicto, que el grito del desvalizo se ahogara en el murmullo burocrático de sus tribunales.
“Nada saben, nada entienden; andan en tinieblas; tiemblan todos los cimientos de la tierra.”
Las palabras eran un diagnóstico, no solo una acusación. Su ignorancia no era falta de datos, sino de sabiduría. Su ceguera, una elección. Y las consecuencias temblaban bajo nuestros pies. Cada sentencia injusta aquí, en la puerta de piedra, era una grieta más en los pilares de la creación. El huérfano, la viuda, el pobre… no eran solo casos. Eran los puntales que sostenían, por su misma vulnerabilidad, el equilibrio del mundo. Al fallarles, todo se desmoronaba.
Yo volví a mirar a nuestros ancianos. Ya no veía hombres gruesos y aburridos. Vi, aterrado, un reflejo pálido y distorsionado de aquella Asamblea celestial corrompida. Vi su tiniebla. Vi cómo, en su indiferencia, sacudían los cimientos de Jerusalén, de Judá, de la tierra misma.
La visión continuó. El Juez supremo pronunció la sentencia sobre los jueces fracasados:
“Yo dije: ‘Vosotros sois dioses, e hijos del Altísimo todos vosotros’. Pero como hombres moriréis, y como cualquiera de los príncicos caeréis.”
El título más alto, *Elohim*, “dioses”, investido sobre ellos por delegación del Único, se deshizo como niebla al sol. La autoridad divina, malversada, se revocaba. No habría eternidad para su reinado torcido. Caerían como cae un capitán orgulloso en la batalla, como se desploma un cedro podrido por dentro. Su esencia divina, su vocación sagrada, se disolvería en la mortalidad común. Serían, al final, tan frágiles y perecederos como aquellos a quienes habían despreciado.
Un silencio absoluto, más profundo que cualquier sonido, llenó la Asamblea celestial. Luego, la visión se cerró. No con un estruendo, sino como el desvanecerse de un eco.
Volví a la piedra fría bajo mis pies. El sol estaba más alto, y el calor empezaba a pesar. El anciano de la barba cuidada llamaba mi nombre. Era mi turno. Me acerqué, el corazón aún latiendo con el ritmo de otra realidad.
Miré a los tres hombres sentados en el banco. Ya no sentía ira, ni siquiera desprecio. Sentía una lástima inmensa, terrible. Ellos no lo sabían, pero su tribunal era solo un eco gastado, una parodia sombría del que acababa de ver. Juzgaban en tinieblas, creyéndose dueños de la luz, ignorantes de que su sentencia final ya estaba escrita en un libro mucho más antiguo.
Exponí mi caso de las higueras. Lo hice con una claridad sorprendente. Uno de los ancianos, el que había bostezado antes, me miró con curiosidad, como si algo en mi tono le hubiera rozado un recuerdo lejano e incómodo. Fallaron a mi favor, tal vez porque el caso era sencillo y la otra parte no tenía influencia. Recibí el fallo con una inclinación de cabeza. No era una victoria. Era un trámite en medio de un gran derrumbe.
Al salir de la puerta, pasé junto al muchacho huérfano. Los guardias ya se lo llevaban. Le alcancé un pedazo de pan de mi morral. Sus dedos, delgados y fuertes, lo cogieron. No dijo nada. Pero al alejarme, miré hacia atrás. La puerta de la ciudad, con sus ancianos administrando su justicia de sombras, se recortaba contra el cielo implacablemente azul.
Y en mi corazón, ya para siempre, resonaba la oración del salmista, que ya no era solo una letra en un rollo, sino la verdad viva y ardiente que había contemplado: “Levántate, oh Dios, juzga la tierra, porque tú heredarás todas las naciones”.
La piedra de la puerta seguía ahí, fría e indiferente. Pero yo sabía que, más allá de toda piedra y de todo tribunal humano, el Juez verdadero ya se había levantado. Y su juicio, aunque lento a nuestros ojos impacientes, era tan cierto como la caída del sol detrás de los montes de Judea.