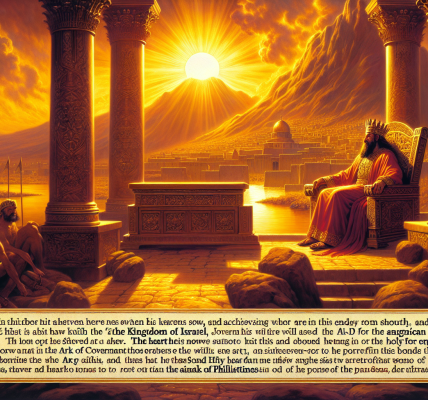El sol de la tarde se filtraba entre los olivos, dibujando sombras alargadas sobre la tierra agrietada. En el patio de una casa humilde de piedra, un grupo de personas se reunía alrededor de un anciano cuyo rostro mostraba las arrugas de los años y la sabiduría. Era Mateo, quien había caminado desde Antioquía para visitar a la pequeña comunidad de creyentes en las afueras de Corinto.
Entre los presentes estaba Lidia, una mujer de origen judío que cocinaba panes con comino, y junto a ella, Demas, un hombre más joven de ascendencia griega que siempre llevaba consigo un pequeño rollo de salmos. Había también un romano llamado Julio, cuya postura militar no lograba ocultar la vulnerabilidad en sus ojos cuando hablaba de su fe recién encontrada.
Mateo tomó un sorbo de vino aguado antes de comenzar a hablar. «Hermanos, hemos hablado mucho estos días sobre cómo vivir nuestra fe. Y quiero recordarles algo que aprendí de aquellos que conocieron al Señor cara a cara».
Todos se inclinaron hacia adelante. El aire olía a tomillo y a tierra caliente.
«Los fuertes en la fe —dijo Mateo con voz grave— tenemos el deber de sobrellevar las flaquezas de los débiles. No para agradarnos a nosotros mismos». Hizo una pausa y miró directamente a Demas, quien solía impacientarse con aquellos que aún titubeaban en cuestiones de dieta o días festivos. «Cada uno de nosotros debe agradar al prójimo para su bien, con el fin de edificarlo».
Lidia asintió lentamente, sus manos aún enharinadas. Recordaba cómo al principio se había sentido ofendida cuando Julio, sin malicia alguna, había comido carne que ella consideraba impura. En lugar de reprenderlo, había guardado silencio, y con el tiempo él mismo había comenzado a preguntarle sobre sus costumbres.
«Porque incluso Cristo no se agradó a sí mismo», continuó el anciano. «Como está escrito: ‘Los insultos de aquellos que te insultaban cayeron sobre mí'». Mateo cerró los ojos un momento, como si visualizara al Mesías cargando con las debilidades ajenas en el camino al Gólgota.
Julio, el romano, bajó la cabeza. Él entendía mejor que nadie lo que significaba cargar con el peso de otros, habiendo sido centurión. Pero esta carga era diferente, no se imponía por la fuerza sino que se aceptaba por amor.
«Todo lo que se escribió en el pasado —prosiguió Mateo— se escribió para enseñarnos, a fin de que, mediante la paciencia y la consolación de las Escrituras, tengamos esperanza».
Demas jugueteaba con su rollo de salmos. Había estado estudiando las profecías con obsesión, buscando respuestas claras para cada duda. Pero ahora entendía que el propósito no era dominar el texto, sino dejar que el texto lo dominara a él, moldeando su carácter.
Mateo se levantó con esfuerzo, apoyándose en su bastón de olivo. «Y el Dios de la paciencia y de la consolación les conceda tener entre ustedes mismo sentir según Cristo Jesús, para que unánimes, a una voz, glorifiquen al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo».
La brisa de la tarde agitó suaves polvaredas en el patio. Lidia sirvió más vino mientras reflexionaban en silencio. Recordaba cómo al principio los judíos y gentiles en la comunidad se miraban con recelo, cada grupo aferrado a sus tradiciones. Pero poco a poco, como la lluvia fina que ablanda la tierra dura, habían aprendido a aceptarse.
«Por tanto —concluyó Mateo—, recíbanse los unos a los otros, como también Cristo los recibió a ustedes, para gloria de Dios».
Julio levantó la vista y sonrió débilmente hacia Lidia. Ella le correspondió con una sonrisa genuina. No era fácil, pensó, aceptar al diferente, al que piensa distinto, al que viene de otra cultura. Pero si Cristo los había aceptado a ellos con todas sus imperfecciones, ¿cómo podían negarse a hacer lo mismo?
Demas rompió el silencio. «Entonces nuestra unidad… no es por pensar igual en todo, sino por amarnos a pesar de nuestras diferencias».
«Exactamente —asintió Mateo—. Cristo se hizo siervo de la circuncisión para mostrar la fidelidad de Dios, para confirmar las promesas hechas a los padres. Y para que los gentiles glorifiquen a Dios por su misericordia».
El sol comenzaba a esconderse detrás de las colinas, pintando el cielo de naranja y púrpura. Mateo citó entonces las escrituras que hablaban de cómo los gentiles se unirían al pueblo de Dios, y cómo la raíz de Jesé se levantaría para reinar sobre las naciones.
«Y el Dios de esperanza —terminó diciendo— los llene de todo gozo y paz en el creer, para que abunden en esperanza por el poder del Espíritu Santo».
Cuando finalmente se despidieron, no lo hicieron como un grupo de individuos separados por sus orígenes, sino como un solo cuerpo, imperfecto pero unido. Lidia invitó a todos a compartir el pan que había horneado, y esta vez Julio lo aceptó con gratitud, mientras Demas le explicaba a uno de los nuevos creyentes por qué aquella comida simple era sagrada.
Mateo observó la escena desde la puerta, sonriendo. Sabía que la verdadera teología no se vivía en los debates sobre la ley, sino en estos pequeños actos de aceptación mutua, en esta capacidad de hacer espacio para el otro, tal como Cristo había hecho espacio para todos ellos en su reino.