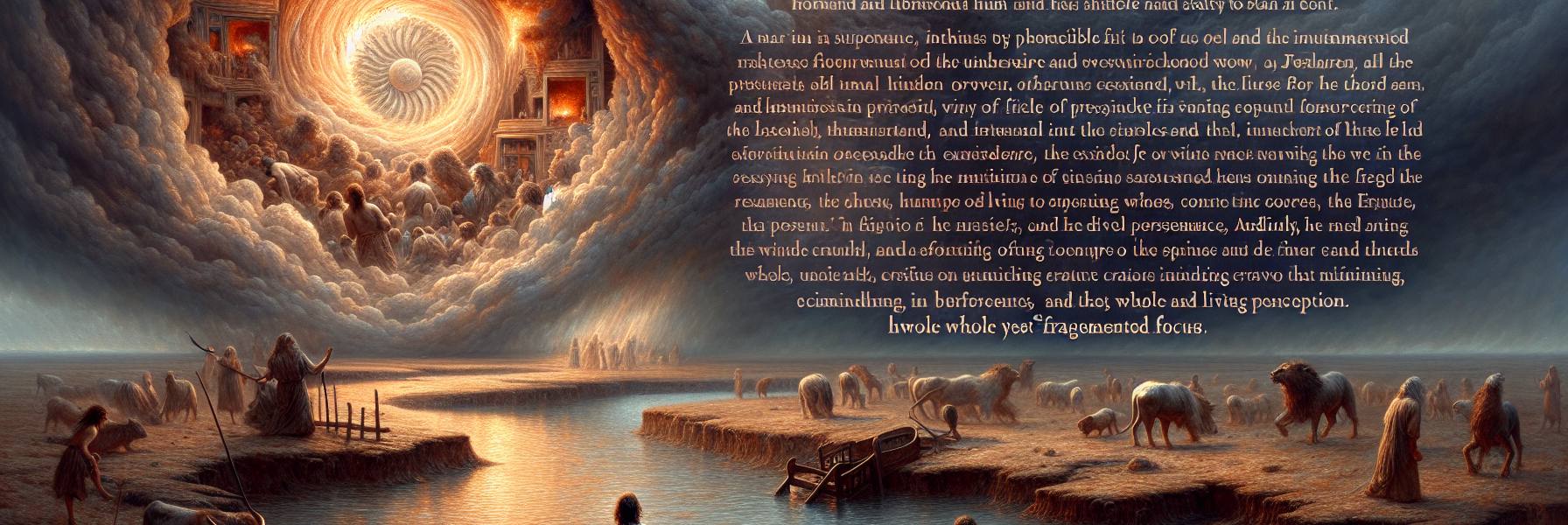El sol de la tarde se colaba entre las grietas de la choza, calentando el polvo que danzaba en el aire espeso. Ezequiel se pasó la mano por la frente, sudorosa, y notó el temblor que le recorría los dedos. Hacía siete días que no probaba bocado, pero no era el hambre lo que le hacía temblar. Era el silencio.
Se levantó con esfuerzo, los huesos crujiendo, y salió al exterior. El valle del Quebar se extendía ante él, inmenso y desolado. El río serpenteaba, lento, entre juncos mustios. De pronto, el aire se espesó de tal manera que le costó respirar. No era el viento del desierto, sino algo más profundo, más antiguo. El cielo se rasgó.
No fue un relámpago, ni un trueno. Fue como si el velo de lo visible se desgarrara de arriba abajo, y tras él, una realidad distinta, abrumadora, se impusiera sin pedir permiso. Ezequiel cayó de rodillas, pero no por elección. Sus articulaciones cedieron ante el peso de la gloria que llenaba el valle.
La figura era la misma que había visto junto al río, pero ahora estaba más cerca, tan cerca que podía distinguir los destellos cambiantes en el bronce pulido de sus pies. El rugido de muchas aguas era ahora una voz clara, precisa, que cortaba el alma.
—Levántate, hijo de hombre —dijo la voz, y Ezequiel notó cómo sus músculos respondían, obedientes, aunque su voluntad estuviera hecha añicos.
Una mano, de un fulgor que dolía en los ojos, se extendió hacia él. En la palabra abierta había un rollo, desplegado. No era de papiro, ni de piel. Parecía escrito en fuego.
—Come este rollo —ordenó la voz—. Después, ve y habla a la casa de Israel.
Ezequiel dudó. Su boca estaba seca, su estómago vacío. ¿Comer un libro? Pero la mano se acercó más, y él, casi sin pensar, alargó la suya y tomó el rollo. Al tocarlo, notó una textura extraña, como de miel solidificada. Se lo llevó a los labios.
El primer bocado fue dulce. Una dulzura intensa, profunda, que le recorrió la garganta y le calentó el pecho. Sabía a miel silvestre, a la que encontraban a veces en los panales escondidos entre las rocas. Pero a medida que masticaba, el sabor cambiaba. La dulzura daba paso a un regusto amargo, áspero, como el sabor de la ceniza y la hiel. Era la palabra de Dios. Dulce en la boca del que la recibe, amarga en el vientre del que debe proclamarla.
Cuando terminó, no quedó rastro del rollo. Solo un peso nuevo dentro de él, como si se hubiera tragado piedras candentes.
—Hijo de hombre —continuó la voz, y ahora el sonido parecía resonar dentro de su propio cráneo—, no te envío a un pueblo de habla extraña o de lengua difícil, sino a la casa de Israel. No a muchos pueblos de habla incomprensible, cuyo lenguaje no entiendes. Si a esos te enviara, ciertamente ellos te oirían. Pero la casa de Israel no querrá escucharte, porque no me quieren escuchar a mí. Toda la casa de Israel es de dura cerviz y de corazón empedernido.
Ezequiel miró hacia el norte, hacia donde sabía que yacía Jerusalén. Sintió el peso de las palabras en su estómago, la amargura subiéndole por la garganta.
—He aquí, yo he hecho tu rostro fuerte delante de sus rostros, y tu frente fuerte delante de su frente. Como diamante, más fuerte que pedernal, he hecho tu frente. No les temas, ni tengas miedo delante de ellos, aunque son una casa rebelde.
Luego, el Espíritu lo levantó. No fue un vuelo, ni un sueño. Fue un arrancarse de la tierra, un ser llevado por una corriente invisible y poderosa. Oyó tras de sí un estruendo, un gran ruido: «Bendita sea la gloria de Jehová en su lugar». Era el sonido de las alas de los seres vivientes al moverse, el crujir de las ruedas terribles. Y luego, silencio.
El Espíritu lo depositó en medio de la colonia de exiliados, en Tel-abib, junto al río Quebar. El polvo que levantó al caer se mezcló con el polvo del destierro. Se quedó allí sentado, siete días, aturdido, en medio de ellos, sin poder articular una palabra. La amargura del rollo le llenaba la boca, las palabras ardían como tizones en su pecho, pero no podía soltarlas.
Al séptimo día, la palabra de Jehová vino a él de nuevo, no en visión, sino como una presión en el espíritu.
—Hijo de hombre, yo te he puesto por atalaya a la casa de Israel; oirás, pues, la palabra de mi boca, y les advertirás de mi parte.
El sol caía a plomo sobre el campamento. Vio a los ancianos discutiendo en voz baja, a las mujeres moliendo el poco grano que tenían, a los niños jugando con piedras, intentando olvidar que ya no tenían un hogar.
—Cuando yo dijere al impío: “De cierto morirás”, y tú no le amonestares para que se aparte de su camino, el impío morirá por su pecado, pero su sangre yo la demandaré de tu mano. Pero si tú amonestares al impío para que se aparte de su camino, y no se apartare de él, él morirá por su pecado, pero tú habrás librado tu alma.
Ezequiel entendió. No se le pedía éxito. Se le pedía fidelidad. Su misión no era que ellos escucharan, sino que él hablara. El peso en su estómago se transformó. Ya no era solo amargura. Era responsabilidad. Era un yugo.
Se levantó, por fin, y caminó hacia el grupo de ancianos. Sus pies parecían de plomo. Se aclaró la garganta, que estaba áspera y seca. Abrió la boca.
Y las palabras, aquellas palabras dulces y amargas, ardientes y pesadas, salieron por fin. No con truenos, no con relámpagos. Con la voz quebrada de un hombre en el exilio, hablando a un pueblo de sordos. Cumpliendo, simplemente, su deber.