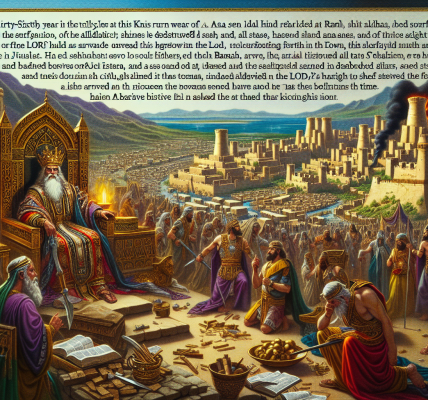**La Misión de los Doce**
El sol comenzaba a elevarse sobre las colinas de Galilea, bañando la tierra con una cálida luz dorada. Jesús, rodeado de sus doce discípulos, se encontraba en una llanura cercana a Capernaúm. Había pasado días enseñándoles, mostrándoles el camino del Reino de los Cielos, pero ahora había llegado el momento de enviarlos.
Con voz firme pero llena de compasión, Jesús los llamó a sí uno por uno: «Pedro, Andrés, Santiago, Juan…» Y así, hasta completar los doce. Sus rostros reflejaban una mezcla de expectativa y temor, pues intuían que algo grande estaba por suceder.
«Reciban autoridad sobre los espíritus impuros para expulsarlos y para sanar toda enfermedad y toda dolencia», les dijo Jesús, extendiendo sus manos sobre ellos como un padre que envía a sus hijos a una misión sagrada. El aire mismo parecía cargarse con la presencia divina, y los discípulos sintieron un fuego arder en sus corazones.
Jesús continuó con instrucciones precisas: «No vayan por camino de gentiles, ni entren en ciudad de samaritanos. Vayan más bien a las ovejas perdidas de la casa de Israel». Cada palabra era como un mandato celestial, delineando el propósito de su misión. Debían proclamar sin temor: «El reino de los cielos se ha acercado».
Les ordenó que no llevaran oro, ni plata, ni cobre en sus bolsas, ni alforja para el camino, ni dos túnicas, ni calzado, ni bastón. «Porque el obrero es digno de su alimento», les recordó. Debían confiar en que Dios proveería a través de la hospitalidad de aquellos que recibieran su mensaje.
«Al entrar en una casa, salúdenla diciendo: ‘Paz sea a esta casa'», instruyó Jesús. «Y si la casa es digna, vuestra paz reposará sobre ella; pero si no es digna, vuestra paz volverá a vosotros». Era un recordatorio de que el mensaje del Reino no era impuesto, sino ofrecido con amor, y que la respuesta de los corazones revelaría su disposición ante Dios.
Jesús no ocultó las dificultades que enfrentarían. «Los envío como ovejas en medio de lobos», advirtió, sus ojos reflejando una mezcla de advertencia y ternura. «Sean, pues, prudentes como serpientes y sencillos como palomas». Les habló de persecuciones, de ser entregados a los concilios y azotados en las sinagogas, pero también les prometió que el Espíritu de su Padre hablaría por ellos en esos momentos.
«El hermano entregará a la muerte al hermano, y el padre al hijo», profetizó con solemnidad. «Y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre». Pero tras cada advertencia, había una promesa: «Mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo».
Jesús les aseguró que no debían temer a los que matan el cuerpo, pero no pueden matar el alma. «Teman más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno». Y luego, con una ternura que calmó sus corazones, les recordó el cuidado del Padre: «¿No se venden dos pajarillos por un cuarto? Con todo, ni uno de ellos cae a tierra sin vuestro Padre. Pues aun vuestros cabellos están todos contados».
«Todo aquel, pues, que me confiese delante de los hombres, yo también lo confesaré delante de mi Padre que está en los cielos», prometió Jesús, su voz resonando como un eco eterno. Pero también advirtió: «Y a cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también lo negaré delante de mi Padre».
No había lugar para la tibieza en este llamado. «No he venido a traer paz, sino espada», declaró, sabiendo que su mensaje dividiría incluso las familias. Pero también les recordó que quien recibiera a un discípulo, lo recibía a Él, y quien lo recibía a Él, recibía al Padre.
Finalmente, Jesús concluyó con palabras que quedarían grabadas en sus corazones: «Y el que da a uno de estos pequeñitos un vaso de agua fría solamente, por cuanto es discípulo, de cierto os digo que no perderá su recompensa».
Con estas palabras, los doce partieron, cada uno hacia diferentes aldeas y ciudades, llevando consigo el mensaje del Reino. El viento agitaba sus mantos mientras caminaban, y aunque el camino sería difícil, llevaban en sus corazones la certeza de que el Maestro iba con ellos, hasta el fin del mundo.