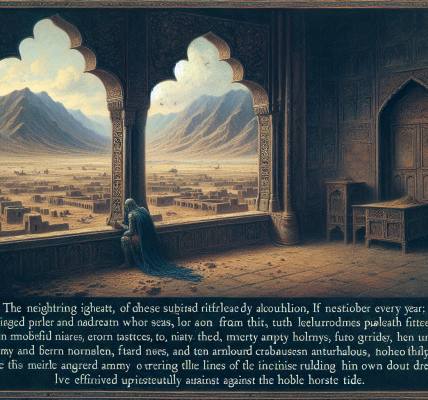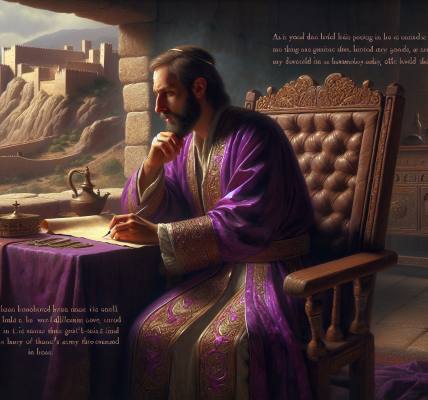La cosa no comenzó con un viaje, sino con un silencio. Un silencio cargado, como el aire antes de la tormenta de primavera que barre el Mediterráneo. En el recinto fresco y umbrío de la iglesia de Antioquía, el humo tenue del incienso se aferraba a los rayos de sol que se filtraban por las celosías. Bernabé, hombre ancho de espaldas y de corazón aún más amplio, tenía los ojos cerrados, pero no dormitaba. Junto a él, Saulo —aún no del todo acostumbrado a que algunos, aquí, empezaran a llamarle Pablo— sentía el peso familiar de las Escrituras en sus rodillas, el cuero de los rollos áspero bajo sus yemas, marcado por años de estudio febril. No eran los únicos. Simón el Negro, Lucio de Cirene, Manahén, hermano de leche de Herodes el tetrarca… una comunidad vibrante y un poco caótica, un mosaico de voces y procedencias.
Fue durante uno de aquellos ayunos, cuando la oración dejó de ser palabras y se convirtió en una espera colectiva, tensa y expectante. El estómago vacío aguzaba los sentidos. Se oía el lejano grito de un vendedor de pescado en la calle, el susurro de la túnica de alguien que cambiaba de postura en el suelo de piedra. Entonces, sin que hubiera un trueno ni una luz cegadora, la certeza llegó. No como un mandato, sino como una evidencia que se instaló en el centro de la habitación, en el centro de cada pecho. El Espíritu habló, y su voz resonó en el espacio compartido de sus espíritus: *“Apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado.”*
No hubo discusión. Al día siguiente, tras más oración y la imposición de manos —unas manos callosas de pescador, otras suaves de comerciante, todas transmitiendo un mismo apoyo frágil y formidable—, los dos partieron. No llevaban mucho. Unas sandalias polvorientas, el manto para la noche, y esa palabra ardiendo dentro. Bajaron hasta el puerto de Seleucia, y el olor a sal, alquitrán y pescado seco los envolvió. Encontraron pasaje en un barco de cabotaje que se dirigía a Chipre. La nave era vieja, la madera rezumaba resina al calor, y la vela, remendada en un centenar de sitios, capturaba el viento con un suspiro cansado.
Chipre era la tierra de Bernabé. Al pisar Salamina, la atmósfera cambió. La brisa traía el aroma de los pinos y de la tierra rojiza. Iban directos a las sinagogas de los judíos, como era costumbre de Saulo. Entraban y se sentaban entre los hombres, escuchando primero, midiendo el ambiente. Luego, cuando se les daba la palabra, Bernabé empezaba, con su tono pausado y confiable, hablando de esperanzas antiguas. Y entonces Saulo —Pablo— tomaba el relevo. Su discurso ya no era el del fogoso perseguidor, sino el de un lógico incansable, un arquitecto que tomaba las piedras de las profecías y las encajaba ante sus ojos en una estructura nueva e irrevocable: Jesús de Nazaret, el Mesías, el Hijo de Dios. Había asentimiento, debates acalorados, miradas de escepticismo y, a veces, el destello de un entendimiento que iluminaba un rostro.
Recorrieron la isla de punta a punto, hasta llegar a Pafos. Allí, el mundo era distinto. El lujo romano se imponía sobre la tradición griega y oriental. Gobernaba la isla un procónsul, un hombre llamado Sergio Paulo, inteligente y curioso. Le llegaron noticias de estos judíos itinerantes que predicaban una novedad fascinante. Los hizo llamar. El salón del procónsul era fresco, con mosaicos de delfines en el suelo y cortinas de lino que atenuaban el sol. Sergio Paulo los escuchaba con interés genuino. Pero a su lado, como una sombra envenenada, estaba un hombre llamado Barjesús, un hechicero o “hijo de Jesús” según se hacía llamar, pero que todos conocían como Elimas. Era un cortesano astuto, un vidente de salón que había ganado influencia interpretando augurios y adulando al poder.
Vio cómo el procónsul se inclinaba, captado por las palabras de Pablo. Vio peligrar su posición, su monopolio sobre lo misterioso. Así que empezó a contradecirlos, a torcer sus palabras, a sembrar dientes de duda con sonrisas insidiosas y argumentos retorcidos. Lo hizo ante el procónsul, intentando apartar la fe naciente de aquel hombre.
Pablo, que había estado escuchando con una paciencia que le quemaba por dentro, lo miró fijamente. No fue una mirada de odio, sino de una claridad terrible, como la luz que deshace las brumas. Y entonces, lleno del Espíritu Santo, habló. Su voz no tronó, pero cortó el aire como un cuchillo:
“¡Tú, hijo del diablo, enemigo de toda justicia, lleno de todo engaño y de toda maldad! ¿No cesarás de torcer los caminos rectos del Señor? Ahora, pues, mira: la mano del Señor está contra ti. Quedarás ciego, y por un tiempo no verás la luz del sol.”
Al instante, una oscuridad espesa y repentina cayó sobre Elimas. Alargó las manos, tanteando el aire, sus ojos abiertos pero inútiles. Un grito ahogado le salió de la garganta. Buscó a tientas quién lo guiara. El prodigio no fue un espectáculo, fue un juicio silencioso y aterrador. El procónsul, presenciándolo, no sintió miedo, sino una convicción profunda que le atravesó el alma. Asombrado —no por el poder, sino por la enseñanza que lo acompañaba—, abrazó la fe.
A partir de aquel momento, en el relato de Lucas, Saulo se esfuma. Queda Pablo. Pablo, que toma la delantera. Era como si el enfrentamiento con las tinieblas en Chipre hubiera puesto en evidencia, de una vez por todas, la naturaleza de su misión: ya no era el fariseo que hablaba a los suyos, era el apóstol a los gentiles. Bernabé, con magnanimidad que solo los verdaderamente grandes poseen, acepta el cambio. Es Pablo quien ahora lleva la voz.
De Chipre navegaron hacia Perge de Panfilia. El viaje fue duro, y Juan Marcos, el primo de Bernabé que los acompañaba desde Antioquía, joven y probablemente abrumado por la crudeza del camino y el giro que tomaba la misión, decidió regresar a Jerusalén. Una deserción que le pesaría a Pablo como una losa de decepción.
Pero ellos, Pablo y Bernabé, siguieron adelante, internándose en la áspera región de Galacia, subiendo por caminos escarpados hasta la meseta, hasta llegar a Antioquía de Pisidia, una colonia romana donde veteranos de las legiones se mezclaban con frigios, griegos y una comunidad judía establecida.
Un sábado, entraron en la sinagoga. Tras las lecturas de la Ley y los Profetas, los dirigentes de la sinagoga les enviaron un mensaje: “Hermanos, si tenéis alguna palabra de exhortación para el pueblo, hablad.”
Pablo se puso en pie. Hizo un gesto con la mano, un gesto que era a la vez saludo y petición de atención. Y comenzó, no con una diatriba, sino con un repaso de la historia. Su voz, clara, llenaba el espacio.
“Varones israelitas, y los que teméis a Dios, escuchad…” Recorrió el Éxodo, los jueces, los reyes. Habló de David, un hombre según el corazón de Dios. Y entonces, con maestría de orfebre, enlazó la promesa hecha a David con su cumplimiento: “De la descendencia de éste, y conforme a la promesa, Dios trajo a Israel un Salvador: Jesús.”
La narración fue impecable, tensa. Contó la predicación de Juan, la condena injusta en Jerusalén, la muerte en el madero. Y entonces, la frase que resonó como un aldabonazo: “Mas Dios le levantó de los muertos.” Y durante muchos días fue visto por testigos que ahora, aquí, pueden dar fe. Es el cumplimiento de las promesas. Es el perdón de los pecados. Es la justificación que no pudieron obtener por la Ley de Moisés.
“Mirad, pues, que no venga sobre vosotros lo dicho en los profetas: *Mirad, oh menospreciadores, y asombraos, y desapareced; porque yo hago una obra en vuestros días, obra que no creeréis, si alguien os la contare.*”
La salida de la sinagoga fue un hervidero. Muchos judíos y prosélitos devotos siguieron a Pablo y Bernabé, que les hablaban, exhortándoles a perseverar en la gracia de Dios. La noticia corrió como reguero de pólvora. Al sábado siguiente, casi toda la ciudad se agolpaba para oír la palabra del Señor. Una multitud abigarrada: comerciantes frigios, legionarios retirados, mujeres griegas de alta posición, campesinos.
Los judíos, al ver aquella muchedumbre, se llenaron de celos. Aquello ya no era su sinagoga, era algo nuevo, incontrolable. Y empezaron a contradecir con blasfemias lo que Pablo decía. Fue entonces cuando Pablo se volvió, y sus palabras fueron claras y duras como el pedernal: “A vosotros era necesario que se os hablase primero la palabra de Dios; mas puesto que la desecháis, y no os juzgáis dignos de la vida eterna, he aquí, nos volvemos a los gentiles.”
Una declaración de principio. Un punto de inflexión que resonaría por siglos. Los gentiles, al oír esto, se regocijaron. Y creyeron. Y la palabra del Señor se difundió por toda aquella región.
Pero la oposición se endureció. Los judíos influyentes alborotaron a las mujeres piadosas de distinción y a los principales de la ciudad, y promovieron una persecución contra ellos. Los expulsaron de su territorio. Pablo y Bernabé, ante la hostilidad, hicieron lo que les había enseñado su Señor: se sacudieron el polvo de los pies en señal de protesta contra ellos, y partieron. No había triunfalismo en el gesto, sino una tristeza solemnemente aceptada. Icanio era la siguiente parada, una ciudad más pequeña, donde los discípulos, lejos del bullicio, se llenaban de alegría y de Espíritu Santo.
La historia, contada así, no termina con un gran discurso, sino con el polvo de los caminos de Galacia adherido a sus pies, con la fatiga en los huesos y un fuego inextinguible en el pecho. Regresaron a Antioquía de Siria, la que los había enviado, y reunieron a la iglesia. No dieron un informe de logros, sino que contaron *“cuán grandes cosas había hecho Dios con ellos, y cómo había abierto la puerta de la fe a los gentiles.”* Y se quedaron allí no poco tiempo, con los que ahora eran sus hermanos, descansando, asimilando el torbellino. La semilla estaba plantada. La obra, esa obra para la que habían sido apartados en el silencio perfumado de Antioquía, apenas comenzaba.