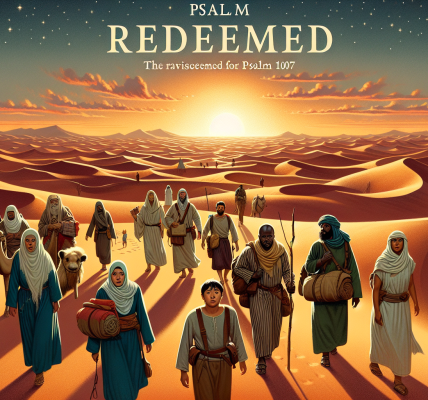El calor en Menfis era distinto al de Hebrón. No era el calor seco de las colinas, sino una humedad pesada que se adhería a la piel y envolvía cada piedra de la ciudad como un manto espeso. José lo sentía en cada poro mientras supervisaba la descarga de los granos de trigo en los almacenes de la casa. El olor a cebada, a aceite rancio y a incienso lejano se mezclaba en el aire quieto. Recordaba, a veces, el aroma de la tierra después de la lluvia en la tienda de su padre. Pero eran recuerdos que guardaba con cuidado, como se guarda una brasa bajo la ceniza, para que no se apagara ni quemara de más.
Potifar, capitán de la guardia del faraón, no era un hombre dado a las efusiones. Sus ojos, afilados como obsidiana, evaluaban todo con la frialdad de un mercader que pesa oro. Pero había visto en aquel muchavo hebreo, adquirido por monedas de plata a los ismaelitas, algo que desentonaba con la condición de esclavo. Una seriedad prematura, una atención callada a los detalles, una forma de resolver problemas antes de que estallaran. No era sumisión ciega; era una inteligencia aplicada, como un canal que dirige el agua justo donde debe ir. Y, contra toda lógica, Potifar encontró que la suerte de su casa prosperaba. Los almacenes estaban llenos, los conflictos entre los sirvientes disminuían, las cuentas cuadraban con una precisión que antes le resultaba esquiva. Sin decirlo en voz alta, comenzó a confiar. Dejó todo lo que tenía en manos de José, salvo el pan que comía. Hasta eso, se rumoreaba en la servidumbre, lo hubiera delegado de saber que el hebreo conocía el secreto de la levadura.
José trabajaba. Era su antídoto contra la nostalgia y contra la sombra larga de los sueños que aún lo visitaban, sueños de gavillas inclinándose y astros rindiéndose. Aquí no había gavillas, sino racimos de uva que llegaban del delta; no había astros, sino la lámpara de aceite que iluminaba los papiros de la contabilidad hasta altas horas. La casa era un microcosmos de Egipto: amplia, de paredes encaladas, con patios sombreados por palmeras y pasadizos que siempre olían a hierbas secas. Y en el centro de todo, como la diosa Sejmet en su templo, estaba ella: la esposa de Potifar.
Era hermosa, sin duda. Una belleza esculpida en kohl y lino fino, con brazaletes que cantaban un tintineo de plata al moverse. Pero su belleza tenía el filo del pedernal. Sus ojos, grandes y almendrados, recorrían las estancias con una curiosidad ávida, buscando algo, o alguien, que rompiera la monotonía dorada de sus días. Y fue fijándose en el administrador hebreo. Lo veía cruzar el patio, impartiendo órdenes con una voz calmada que, sin embargo, no admitía réplica. Lo observaba doblar el lino con manos que habían conocido el oficio de pastor, pero que ahora manejaban sellos y medidas con destreza. Había en él una fuerza contenida, una dignidad que no emanaba de su cargo, sino de algo más profundo, como un manantial bajo la tierra.
Un día, cuando el sol caía a plomo y la casa entera dormitaba en la siesta, ella lo encontró solo en una galería baja, revisando unos sacos. El aire vibraba con el zumbido de las moscas.
—José —dijo, y su voz sonó más suave de lo habitual.
Él se enderezó, inclinando la cabeza en un gesto de respeto, pero sus ojos no se elevaron más allá del borde de su túnica sencilla.
—Señora.
—Hace un calor insoportable. Hasta el Nilo parece moverse con pereza —comentó, acercándose un paso. El perfume a mirra y canela que la envolvía era denso, casi tangible.
—Así es —respondió él, manteniendo la distancia cortés pero infranqueable de un muro.
Ella no desistió. Las conversaciones se volvieron más frecuentes, las excusas para llamarlo, más endebles. Le hablaba de la vida en la corte, de sus aburrimientos, de la ausencia larga de Potifar, que estaba con las tropas del sur. José escuchaba, respondía lo justo, y se retiraba con la eficiencia de quien tiene una tarea que lo reclama. Pero ella no buscaba conversación.
La tensión creció como la crecida del río, lenta, implacable. Hasta que llegó el día en que, con un pretexto baladí, mandó despedir a todos los sirvientes de la parte interior de la casa. El silencio fue repentino y opresivo. José entró en la estancia fresca, con sus columnas pintadas, para recibir unas instrucciones. Ella estaba allí, recostada en un diván, con el vestido de lino tan fino que parecía humo.
—Ven aquí —dijo. No era una invitación. Era un mandato cargado de algo oscuro y dulce.
José se quedó inmóvil en la puerta. Podía sentir el latido de su propia sangre en los oídos.
—Señora, mi señor no ha reservado para mí nada en esta casa más que a ti, que eres su esposa. ¿Cómo, pues, podría yo cometer este mal tan grande y pecar contra Dios?
Las palabras salieron con una claridad que cortó el aire cargado. No apelaba solo a la lealtad a Potifar. Iba más allá, a una ley más antigua que los dioses del Nilo, a un pacto que él sentía en lo más hondo. Pecar contra Dios. Ella lo miró como si no hubiera entendido el idioma. El rechazo, tan frío y teológico, fue un insulto más profundo que un desdén. Avanzó hacia él, y asió el borde de su túnica exterior, una prenda de lana basta que denotaba su trabajo.
—¡Quédate conmigo!
El pánico, limpio y agudo, le atravesó como un relámpago. No era miedo a ella, ni siquiera a Potifar. Era el terror profundo de manchar aquella presencia que, en medio del destierro y la esclavitud, había sido su único sostén. Se soltó con un tirón brusco, dejando un jirón de la túnica en la mano crispada de ella, y salió huyendo de la estancia, hacia la luz cegadora del patio.
Quedó ella allí, con el trozo de tela en la mano, la respiración entrecortada no por la pasión, sino por una rabia feroz que le quemaba las entrañas. La humillación era un veneno que necesitaba un antídoto inmediato. Y lo fabricó con la pericia de quien conoce los hilos del poder. Cuando los sirvientes regresaron, los llamó a gritos, mostrando el jirón de tela como un estandarte de su verdad.
—¡Mirad! —vociferó, y su voz era un lamento teatral y cortante—. Nos ha traído un hebreo para que se burlara de nosotros. Entró a mí para forzarme, pero yo grité con toda mi fuerza, y al oír que alzaba la voz y gritaba, dejó junto a mí su manto y huyó afuera.
Guardó el trozo de tela hasta que Potifar regresó. Le contó la misma historia, con lágrimas de indignación que resbalaban sobre el kohl perfecto. “El esclavo hebreo que nos trajiste…”. La acusación estaba lanzada. Potifar escuchó. Sus ojos de obsidiana pasaron de la cara afligida de su mujer al pedazo de lana áspera. Conocía a José. Conocía su eficiencia, su rectitud. Pero también conocía el peso de la honra en Menfis, el rumor que ya debía estar recorrendo los patios de la corte. Un esclavo, por capaz que fuera, era prescindible. El orden de su casa, la autoridad sobre su esposa, no.
La ira de Potifar, cuando llegó, fue fría y administrativa. No hubo juicio, no hubo investigación. Simplemente ordenó que lo tomaran y lo arrojaran a la cárcel donde estaban confinados los prisioneros del rey. Era un final abrupto, injusto, que caía sobre José como una losa. Lo condujeron entre guardias, a través de calles que conocía bien, hacia un lugar bajo tierra, de aire viciado y oscuridad húmeda. El hierro de los grilletes era frío contra sus tobillos. En el silencio pestilente del calabozo, rodeado de sombras quejumbrosas, José respiró hondo. No había ya olores a trigo o a incienso. Solo piedra mojada y desesperanza. Pero, en algún lugar dentro de su pecho, esa brasa que guardaba, la presencia silenciosa y terriblemente real de Aquel que había guiado a su padre y a su abuelo, no se apagó. Se quedó con él, en la oscuridad, siendo la única luz que no podían apagar ni los muros más gruesos. Y, otra vez, sin saber cómo ni por qué, el jefe de la cárcel empezó a fijarse en aquel prisionero hebreo que no se quejaba, que organizaba lo que tocaba, y en cuyas manos, hasta las cosas rotas parecían encontrar un orden.