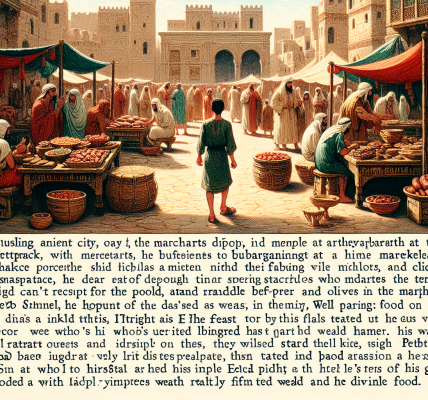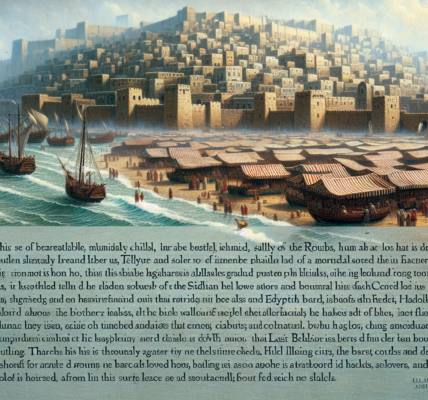El sol de la tarde, ese que no calienta pero todo lo baña en un oro viejo y polvoriento, se colaba entre las rendijas de la carpintería de Natán. El aire olía a viruta de ciprés resinoso y a tierra seca. Él, con los brazos cansados de la jornada, limpiaba lentamente las herramientas una a una, escuchando el rumor del pueblo: el balido lejano de un rebaño, el regateo último en el mercado, las voces de los niños jugando.
Fue entonces cuando llegó la noticia, traída por la respiración entrecortada de un muchacho. Los fariseos y los escribas murmuraban otra vez. Esta vez, el motivo era Él, el rabí de Galilea. No solo acogía a los recaudadores y a los pecadores, sino que, según contaba el chico con ojos muy abiertos, incluso compartía la mesa con ellos. Natán dejó el cepillo de madera sobre el banco. Un gesto de disgusto le cruzó el rostro, pero no era un disgusto franco, sino ese malestar incómodo de quien oye algo que le desafía por dentro. ¿Qué clase de maestro era aquel?
Más tarde, sentado en un escalón a la puerta de su casa, vio pasar a un grupo de hombres. En el centro iba el rabí. No tenía la apariencia de un gran estudioso; su túnica estaba manchada del polvo del camino. Pero había una calma en sus ojos, una especie de quietud profunda, que detenía la mirada. Los fariseos, con sus borlas y sus rostros compuestos, le flanqueaban haciendo preguntas con voces afiladas de fingida cortesía. El rabí se detuvo, casi frente a Natán. No parecía molesto por el acoso. Más bien, su mirada se posó en el horizonte, donde las colinas empezaban a vestirse de sombras azules.
“Supongamos,” dijo su voz, clara y serena, “que uno de ustedes tiene cien ovejas y pierde una.”
La frase cayó en el silencio de la tarde como una piedra en un estanque. Natán, sin querer, se vio imaginando la escena. No era una parábola grandiosa; era algo de la vida de cada día, de cualquier pastor que conocía. El rabí siguió, pintando con palabras sencillas la angustia del hombre: el recuento al atardecer, el corazón que da un vuelco al comprobar la cuenta, noventa y nueve. Solo una falta, pero la falta pesaba más que todas las otras juntas.
“¿No deja las noventa y nueve en el desierto,” preguntó el rabí, y su tono era ahora íntimo, como si compartiera un secreto, “y va tras la descarriada, hasta encontrarla?”
Natán asintió para sus adentros. Claro que sí. Cualquiera lo haría. El desierto no era un lugar amable; la noche traería lobos, frío, precipicios. La imagen del pastor, con el rostro surcado por la preocupación, subiendo por riscos y bajando a barrancos, llamando con una voz que se iba quedando ronca, se apoderó de él. No era una acción razonable, dejar lo seguro por lo perdido. Era una locura. Una locura necesaria.
“Y cuando la encuentra,” continuó la voz, y aquí un hilo de gozo empezó a tejerse en las palabras, “la carga sobre los hombros, feliz.” Natán casi podía ver al hombre, con el vellón sucio de la oveja rozándole la mejilla, los ojos brillantes de un alivio que iba más allá del simple haber recuperado un bien. “Y al llegar a casa, reúne a sus amigos y vecinos y les dice: ‘¡Alégrense conmigo! He encontrado mi oveja perdida.’”
El rabí hizo una pausa. Su mirada recorrió los rostros de los escribas, que permanecían impasibles, y luego se posó un instante en Natán. “Les digo que así también habrá más alegría en el cielo por un solo pecador que se arrepiente, que por noventa y nueve justos que no necesitan arrepentimiento.”
Las palabras flotaron en el aire. Natán notó un cosquilleo extraño en el pecho. Era como si una verdad enorme se hubiera escondido siempre a la vista, en el gesto cotidiano de un pastor, y este hombre la hubiera señalado con un dedo suave. La alegría en el cielo. No por lo que nunca se fue, sino por lo que volvía.
Pero el rabí no había terminado. Sin dar tiempo a la réplica, lanzó otra imagen al aire tibio. “O, ¿qué mujer que tiene diez monedas de plata, si pierde una, no enciende una lámpara, barre la casa y busca con cuidado hasta encontrarla?”
Ahora era Salomé, su vecina, la que Natán veía. Una viuda pobre, esas diez monedas eran quizá todo lo que tenía. La escena era íntima, cerrada: la luz temblorosa de la lámpara de aceite arrojando sombras danzantes sobre las paredes de adobe, el susurro rítmico de la escoba de palma en el suelo de tierra, los dedos nerviosos revisando cada grieta, cada rincón del humilde ajuar. Una búsqueda minuciosa, desesperada, en la quietud de la noche. Hasta el momento del leve *ting* metálico, del brillo pálido bajo un jarrón. La cara de Salomé, iluminada por un gozo puro, infantil casi.
“Y cuando la encuentra,” narró el rabí, y por primera vez sonrió abiertamente, “reúne a sus amigas y vecinas y dice: ‘¡Alégrense conmigo! He encontrado la moneda que había perdido.’” Luego, clavando la mirada en los fariseos, cuyos labios se apretaban en una línea delgada, añadió: “Así mismo, les digo, hay alegría ante los ángeles de Dios por un solo pecador que se arrepiente.”
Natán exhaló. Dos historias. Dos cosas perdidas: una en la inmensidad del desierto, otra en la estrechez de una casa. Ambas buscadas. Ambas celebradas. La teología que le habían enseñado, hecha de normas y límites, se resquebrajaba sin estrépito. ¿Era Dios así? ¿Como un pastor imprudente y una mujer pobre que barre con ansia?
Pero la tercera historia… esa lo partió en dos.
“Un hombre tenía dos hijos…”
Así comenzó, sin preámbulos. Y Natán, sin saber por qué, sintió que esta ya no era una parábola sobre algo. Era *la* historia.
El hijo menor, impetuoso, hambriento de algo que no estaba en los campos paternos. Su petición era un desgarro: la herencia antes de tiempo. Era como desear la muerte del padre en vida. Natán vio al anciano, silencioso, triste, dividir sus bienes. No había reproche en el relato del rabí, solo el hecho doloroso. Y vio al muchacho partir, las monedas sonando en su cinto, la espalda del padre haciéndose pequeña en el camino polvoriento.
La lejanía. El derroche. La palabra ‘libertad’ convertida en un sabor amargo. Natán conocía a jóvenes así. Los había visto partir hacia Cesarea o Tolemaida, buscando el brillo falso del mundo. Y después, la escasez. El hambre. El trabajo soez y humillante de apacentar cerdos, animal inmundo, para un patrón gentil que lo trataba peor que a las bestias. El rabí describió la miseria sin adornos: el deseo de llenar el estómago con las algarrobas que comían los animales. El detalle era crudo, real. Nadie en su sano juicio hablaría así de un hijo de Israel. Pero él lo hizo.
Y entonces, la frase que lo cambió todo: “Entonces, volviendo en sí…”
No ‘arrepintiéndose’ en un sentido religioso, al menos no al principio. Fue un instante de lucidez brutal, de hambre y de vergüenza. El recuerdo del pan de los jornaleros de su padre. La casa. La comparación entre lo que fue y lo que era le atravesó como un cuchillo. El discurso que preparó, “Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo; trátame como a uno de tus jornaleros…”, sonaba a algo aprendido, pero también a algo roto y sincero.
El regreso. Natán cerró los ojos, viendo al joven harapiento, cubierto del lodo del camino y de su propia ruina, acercarse a la aldea. Temiendo las miradas, las piedras, la deshonra.
Pero el relato dio un vuelco. “Estando él aún lejos, su padre lo vio.”
El rabí alargó esas palabras. ‘Estando él aún lejos’. ¿Cómo? ¿Acaso el padre subía cada día a la azotea a escudriñar el camino? ¿Había esperado, día tras día, año tras año, con una esperanza terca que se negaba a morir? La compasión, una palabra gigante, llenó la historia. El padre no esperó protocolos, no aguardó a ver si la humillación era suficiente. Corrió. Un anciano, con la túnica remangada, corriendo por el camino para llegar primero, para interceptar el odio del pueblo, para absorber en sí mismo la vergüenza del hijo.
Y lo abrazó. Y lo besó. El hijo comenzó su discurso aprendido, pero el padre, sin dejar de tocarlo, como si temiera que fuera un fantasma, gritó órdenes a sus siervos. No como a un jornalero. Como a un hijo. La mejor túnica, el anillo, las sandalias. El becerro cebado. La fiesta. “¡Porque este hijo mío estaba muerto y ha vuelto a la vida! ¡Estaba perdido y ha sido encontrado!”
La música y el baile resonaron en la imaginación de Natán. El gozo era físico, contagioso, desordenado. Era la alegría del pastor y de la mujer, multiplicada por mil.
Pero la historia tenía un acto final. El hijo mayor. El que nunca se había ido. El cumplidor. Natán, sin querer, se sintió identificado con él. Su resentimiento era comprensible, lógico. Había trabajado como un esclavo, obediente, y nunca le habían dado un cabrito para celebrar con sus amigos. Y ahora llegaba ese derrochador, y mataban el becerro más gordo. La justicia humana estaba del lado del hermano mayor.
El padre salió también a su encuentro. No lo reprendió. “Hijo,” le dijo, reconociendo su lugar, “tú siempre estás conmigo, y todo lo mío es tuyo.” No le quitaba mérito. Le recordaba su pertenencia eterna, segura. Pero luego, la esencia de todo: “Pero era necesario hacer fiesta y alegrarnos, porque este hermano tuyo estaba muerto y ha vuelto a la vida; estaba perdido y ha sido encontrado.”
El relato terminó allí. El rabí no añadió más. No dijo si el hermano mayor entró en la fiesta. La pregunta quedó suspendida en el aire de la tarde, dirigida a los fariseos, dirigida a Natán, dirigida a todo el que escuchaba.
El grupo se movió, continuó su camino. Los escribas iban callados, algunos con el ceño más fruncido que antes. Natán se quedó sentado en el escalón, pero ya no veía la calle. Veía un desierto, una casa barrida, y un camino polvoriento donde un anciano corría con el corazón desbordado.
El último rayo de sol iluminó el taller de carpintería. Dentro, sobre el banco, el cepillo y las herramientas estaban limpias y ordenadas. Todo en su sitio. Pero algo en el interior de Natán ya no estaba ordenado. Algo se había descolocado, o quizá, por primera vez, había sido encontrado. Respiró hondo. El aire olía, ahora, a tierra húmeda de la noche que caía, y a la lejana promesa de un banquete.