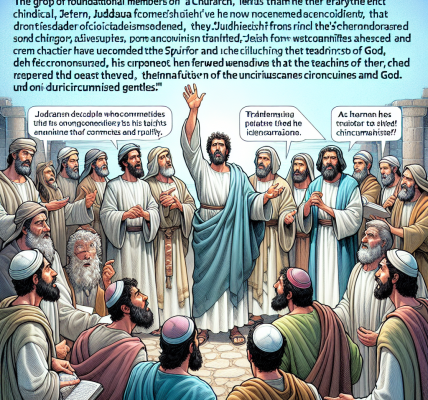El sol, aquel día, no se alzó como un soberano, sino como un testigo mudo sobre el valle. Era un calor antiguo, el mismo que había cocido el barro de los ladrillos en Egipto y había chamuscado las llanuras de Moab. Josué ben Nun lo sentía en la nuca, un peso familiar, mientras sus ojos, secos como la tierra que pisaba, contemplaban el campamento disperso como rebaño sin pastor. El aire olía a polvo, a hierbas marchitas y a una quietud extraña, cargada. La muerte de Moisés no era solo la partida de un hombre; era como si una montaña se hubiese esfumado de la noche a la mañana, dejando un horizonte vacío y un viento desorientado que susurraba por las tiendas.
Él se encontraba en un repliegue del terreno, alejado del bullicio bajo. En sus manos, callosas y surcadas de años, no sostenían nada, y esa levedad le resultaba insoportable. Antes siempre había algo: un rollo que sujetar, un mensaje que transmitir, la sombra del profeta tras de sí. Ahora solo estaban él y el silencio, y el río Jordán allá a lo lejos, reluciendo como una espada flotante entre la tierra de la promesa y la tierra del duelo. Un pensamiento, pequeño y agudo como una esquicia de pedernal, le roía por dentro: *¿Y ahora qué?*
No hubo trompetas. No hubo nube de gloria. Fue en aquel silencio desnudo donde la palabra llegó. No como un trueno, sino como una certeza que nacía desde lo más hondo de su ser, impregnando el aire que respiraba, llenando el vacío que la duda había tallado.
—Josué, servidor mío —la voz no era un sonido en sus oídos, sino una resonancia en sus huesos—. Levántate. Pasa este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel.
Josué contuvo el aliento. Los dedos se le cerraron involuntariamente, como aferrándose a las palabras. El «tú» era una carga que le hundía los hombros. Pero la frase continuó, tejida con los hilos de una promesa milenaria.
—Todo lugar que plante la planta de vuestro pie os lo he dado, como dije a Moisés. Desde el desierto y este Líbano hasta el gran río, el río Éufrates, toda la tierra de los heteos hasta el gran mar donde se pone el sol, será vuestro territorio.
La geografía sagrada se desplegó ante su mirada interior, no como un mapa, sino como una memoria futura. Colinas que aún no había hollado, valles que no conocían el rumor de sus rebaños, ciudades cuyos muros eran solo un rumor en el viento. Y luego, la promesa se volvió hacia él, personal, íntima, un dique contra el miedo que sentía fluir como un río subterráneo.
—Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te abandonaré.
Aquello era lo que anhelaba y, a la vez, lo que más le aterraba. La compañía divina no era un amuleto, era una responsabilidad abrumadora. Ser el canal por el que esa presencia se movería. Un eco de las últimas palabras de Moisés resonó en él: «Sé fuerte y valiente». Y entonces, la voz lo hizo propio, lo transformó en mandamiento y en consuelo.
—Esfuérzate y sé valiente, porque tú harás heredar a este pueblo la tierra que juré a sus padres que les daría. Solo esfuérzate y sé muy valiente, cuidando de obrar conforme a toda la ley que mi servidor Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a la derecha ni a la izquierda, para que tengas éxito dondequiera que vayas.
La Ley. No un simple código, sino el aliento mismo de la alianza, el ritmo que haría de aquella muchedumbre un pueblo. Josué entendió, de pronto, que la conquista no sería solo con espadas, sino con fidelidad. La voz continuó, suave y persistente como el curso de un manantial oculto.
—Este libro de la Ley nunca se apartará de tu boca. Meditarás en él de día y de noche, para que guardes y hagas todo lo que en él está escrito. Porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien.
Meditar. No una lectura rápida, sino rumiar las palabras, dejar que le moldearan los pensamientos, las decisiones, el carácter. La prosperidad no era riqueza, era *shalom*, la armonía completa que brotaba de caminar en la voluntad revelada. Una paz que debía ser forjada en el fragor de la batalla. Y de nuevo, el estribillo, como el latido de un corazón gigantesco:
—¿No te lo he mandado? Esfuérzate y sé valiente. No temas ni desmayes, porque el Señor, tu Dios, estará contigo dondequiera que vayas.
El silencio volvió, pero ya no era vacío. Estaba lleno de una presencia densa y tranquilizadora. Josué exhaló. El peso seguía allí, pero ahora tenía forma. Era un yugo, pero uno que llevaba a dos. Se levantó, y notó que sus piernas, antes de plomo, ahora tenían una firmeza nueva. El sabor a polvo en su boca ya no sabía a derrota, sino a camino por andar.
Bajó hacia el campamento con paso distinto. La gente empezaba a moverse, a encender fogatas. Algunos lo miraron, y en sus rostros vio el reflejo de su propia incertidumbre pasada. Se detuvo en un lugar abierto, donde su voz pudiera llegar a los oficiales del pueblo. No gritó. Habló con una claridad que cortó el murmullo de la mañana.
—Recorred el campamento y dad esta orden al pueblo: «Preparaos provisiones, porque dentro de tres días pasaréis el Jordán para ir a poseer la tierra que el Señor, vuestro Dios, os da en posesión.»
Un susurro recorrió la multitud, un crujido de expectación que reemplazó al luto paralizante. Luego, Josué se volvió hacia las tribus que ya tenían su heredad asignada al oriente del Jordán: los rubenitas, los gaditas y la media tribu de Manasés. Los miró a los ojos, recordando los juramentos hechos a Moisés.
—Acordaos de la palabra que Moisés, siervo del Señor, os mandó cuando dijo: «El Señor, vuestro Dios, os ha dado reposo y os ha dado esta tierra». Vuestras mujeres, vuestros niños y vuestros ganados se quedarán aquí. Pero todos vosotros, los hombres valientes, cruzaréis armados delante de vuestros hermanos y les ayudaréis, hasta que el Señor les dé reposo como a vosotros, y tomen posesión de la tierra que el Señor, vuestro Dios, les da. Después volveréis a la tierra de vuestra heredad.
Hubo un momento de silencio, un intercambio de miradas entre aquellos guerreros. Luego, una voz, áspera y leal, se alzó de entre ellos, hablando por todos:
—Todo lo que nos has mandado haremos, y a dondequiera que nos envíes iremos. Como obedecimos en todo a Moisés, te obedeceremos a ti. Solo que el Señor, tu Dios, esté contigo, como estuvo con Moisés.
Josué asintió, una profunda emoción cerrándole la garganta. No era una promesa a su persona, sino a Aquel que lo enviaba. La respuesta continuó, y en ella escuchó el eco de la propia promesa divina, devuelta como un juramento humano:
—Todo el que se rebele contra tu mandamiento y no obedezca tus palabras en todo lo que le mandes, morirá. Pero tú, ¡esfuérzate y sé valiente!
La última frase, su propia consigna, le fue entregada por sus hermanos como un escudo. El círculo se cerraba. La palabra de Dios, recibida en la soledad, ahora se encarnaba en la comunidad, en el compromiso mutuo, en el propósito compartido. Josué giró sobre sus talones y se encaminó hacia su tienda. Tenía un libro que meditar, un pueblo que guiar y un río que cruzar. El horizonte ya no estaba vacío. Estaba esperándolo.