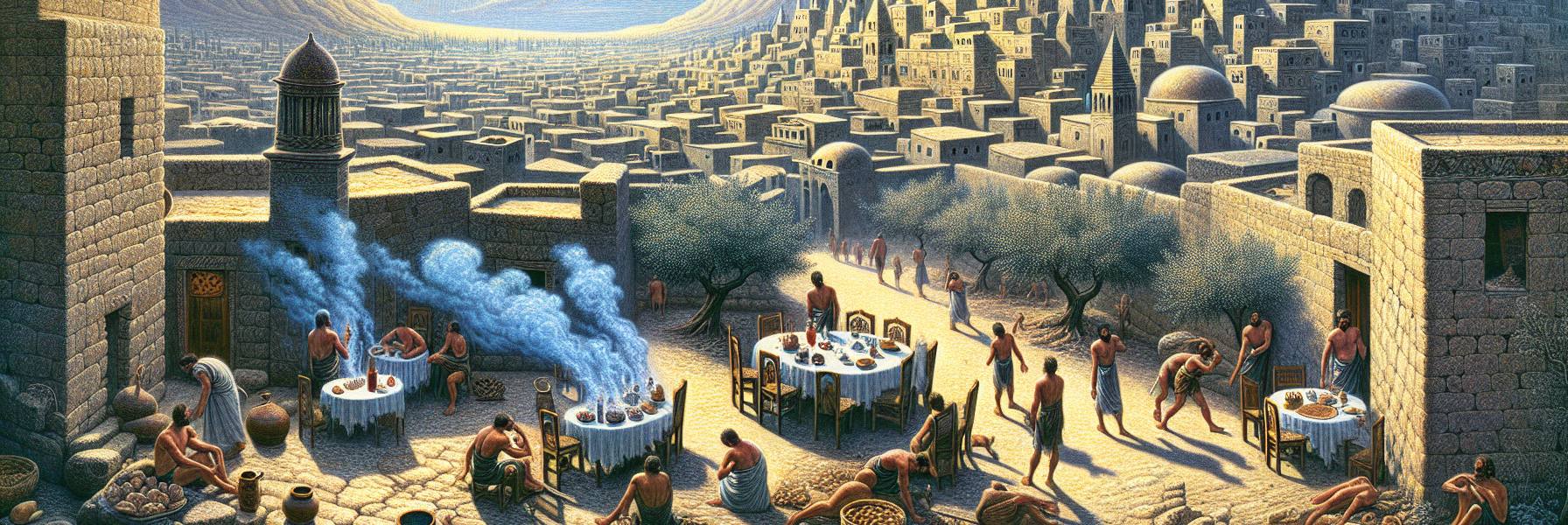El aire del atardecer olía a polvo y a hierbas marchitas. Jacob caminaba como un hombre que huía de su propia sombra. Cada paso levantaba una nubecilla rojiza que se pegaba a sus tobillos, al manto raído, a la amargura que llevaba dentro. No era solo el cansancio de haber dejado atrás Berseba, sino el peso de un nombre robado y una bendición arrancada con mentiras. Su padre, Isaac, ciego y frágil en su tienda, sus palabras de despedida aún zumbaban en sus oídos junto con el eco de la ira de Esaú. Ahora iba solo, hacia lo desconocido, hacia Harán, con nada más que el vacío por compañía.
El sol se hundió detrás de las colinas, dejando un cielo de ceniza y púrpura. La llanura se volvió un mar de oscuridad hostil. No había pueblos, no había fuegos de hogar. Solo el sonido del viento, seco y persistente, arañando la tierra. Con los últimos rescoldos de luz, buscó un lugar donde no sentirse tan desnudo ante la inmensidad. Encontró una hondonada, y allí, unas piedras. No eran especiales; eran duras, ásperas, anónimas. Una de ellas, más plana, le pareció que podría servir de almohada. La idea era casi un insulto a la comodidad, pero en su desarraigo, hasta ese pequeño acto de elección le dio una ilusión de control. Se tumbó sobre la tierra desnuda, reclinó la nuca en la frialdad pétrea, y cerró los ojos. El sueño, cuando al fin vino, no fue un descanso, sino una irrupción.
Y soñó.
No fue un sueño velado, sino de una claridad que cortaba como el filo de un cuchillo. Allí, ante él, plantada en la misma tierra que le servía de lecho, se erguía una escalera. No era una construcción humana; sus peldaños no eran de madera labrada, sino de algo que parecía hecho de luz y sustancia, una vertical imposible y cierta. Se alzaba, recta y majestuosa, traspasando la bóveda del cielo, perdiéndose en una altura que los ojos no podían medir. Y sobre ella, subiendo y bajando con un ritmo silencioso y grave, había mensajeros. Ángeles. No con alas de icono dorado, sino como ráfagas de propósito, figuras de una serenidad terrible y hermosa. Ascendían hacia lo insondable y descendían hacia la tierra, hacia el lugar preciso donde él, Jacob, el fugitivo, yacía insignificante.
Pero la visión no terminaba allí. En la cúspide de aquel puente entre el polvo y lo eterno, estaba *Él*. El Señor. No se veía un rostro, sino una Presencia que llenaba el término de la escalera, una voz que era a la vez sonido y fundamento. Y la voz habló, no a los cielos, sino a él, al hombre acurrucado en el suelo:
«Yo soy el Señor, el Dios de Abraham tu padre, y el Dios de Isaac. La tierra en que estás acostado te la daré a ti y a tu descendencia. Será tuya como el polvo de la tierra, y te extenderás al occidente, al oriente, al norte y al sur. En ti y en tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra. Y he aquí, yo estoy contigo, y te guardaré por dondequiera que fueres, y te volveré a esta tierra; porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho.»
Las palabras no flotaron en el aire; se clavaron en él. No eran una promesa leve, eran un decreto que rehacía el universo a su alrededor. La tierra *esta*, la piedra bajo su cabeza, el desierto yermo, le era dada. A él, el suplantador. La descendencia, la bendición de las naciones… conceptos que conocía de oídas, relatos de su abuelo Abraham, que ahora se volvían carne y destino sobre sus hombros. Pero la frase que resonó con más fuerza en el hueco de su pecho fue la más simple: *Yo estoy contigo*.
La visión se desvaneció con la lentitud con la que amanece. Jacob despertó de golpe, pero no a la oscuridad anterior. Una claridad gris, la del alba, bañaba el lugar. Se incorporó, tembloroso. Todo era igual: las piedras, la llanura, el viento. Y sin embargo, nada era igual. Un escalofrío que no era de frío le recorrió la espalda. «Ciertamente el Señor está en este lugar», murmuró para sí, su voz ronca por el sueño y la intemperie. «Y yo no lo sabía.»
Un temor sagrado, una conmoción honda y reverente, se apoderó de él. No era el miedo cobarde a Esaú, sino el vértigo del que ha rozado el borde de lo infinito. Este lugar no era un simple refugio para pastores; era un umbral. La puerta del cielo. Y él había dormido allí, con la despreocupación de un nómada cansado.
Se levantó con movimientos lentos, ceremoniosos. Tomó la piedra que le había servido de almohada. La sensación áspera bajo sus palmas ya no era anónima; era un testigo, el primer altar de su vida. La erigió como una estela, una señal tosca y poderosa. Luego buscó aceite. No tenía el oro de un santuario, solo el frasco de aceite común que llevaba para sus necesidades. Lo derramó sobre la cima de la piedra, y el líquido dorado descendió por las grietas como un fluido de consagración, ungiendo lo profano para volverlo santo.
Y entonces, casi titubeante al principio, luego con una convicción que crecía desde las entrañas, dio un nombre al lugar. Lo llamó Betel. Casa de Dios. Porque si aquel montón de piedras era la base de la escalera al cielo, entonces era, de todas las casas en la tierra, la más temible y maravillosa.
Hizo también un voto. No fue una negociación, sino el reconocimiento torpe de un hombre que empezaba a entender las dimensiones de lo que se le ofrecía. «Si Dios va conmigo, y me guarda… si me da pan para comer y vestido para cubrirme… si vuelvo en paz a casa de mi padre… entonces, el Señor será mi Dios. Y esta piedra que he puesto por señal, será casa de Dios; y de todo lo que me dieres, te daré el diezmo.»
Las palabras sonaron extrañas en sus propios oídos. Él, el calculador, el que había obtenido la primogenitura por un guiso y la bendición por un engaño, ahora hablaba de dar, de reconocer, de atarse. El sol ya asomaba completamente, bañando de oro la piedra ungida. Jacob recogió sus escasas pertenencias. Miró una última vez la estela. Ya no veía un desierto, sino un lugar marcado para siempre. El miedo a Esaú no había desaparecido, pero ahora caminaba con algo más: una compañía invisible, una promesa que pesaba más que su culpa.
Volvió su rostro hacia el norte, hacia Harán. El camino seguía siendo largo e incierto. Pero la soledad se había quebrado. Había dormido en el suelo y había visto el cielo abierto. Y nada, ni siquiera él mismo, sería ya lo mismo.