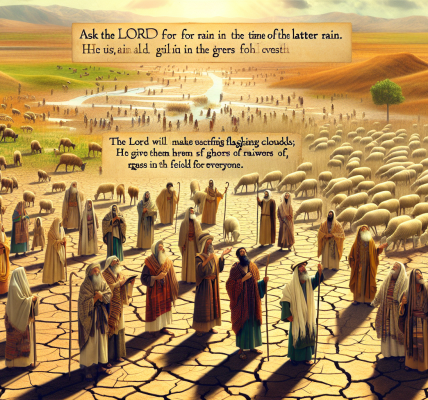El calor de la tarde era espeso, cargado del polvo del camino y del olor a hierbas secas. Jazón reposaba a la sombra de su casa de ladrillos de barro, frotándose un hombro dolorido. La jornada había sido larga, reconstruyendo un muro de piedra que el invierno pasado había derribado. En un rincón del patio, amontonados con cierto desdén, yacían los restos de una vieja vid. No era la vid cultivada, la de uvas dulces y pámpanos generosos, sino la silvestre, la que crecía torcida entre las rocas, testaruda y estéril. La había arrancado hacía semanas porque trepaba por la pared, amenazando con desprender las tejas. Ahora, aquellos sarmientos retorcidos, sin hojas ya, secos como huesos, solo servían para alimentar el fuego ocasional.
Jazón los contempló con una mirada ausente. Eran feos. No tenían la dignidad de la madera del cedro, ni la fortaleza de la del roble. Ni siquiera podías tallar en ellos un mango decente para una herramienta. Se rompían con facilidad, mostrando una fibra esponjosa e irregular. “Madera de desecho”, murmuró para sí. Un pensamiento fugaz, insignificante.
Días después, la voz llegó como un viento seco que precede a la tormenta. No era un trueno, sino una palabra clara, cortante, que parecía resonar en el mismo aire quieto. La gente empezó a murmular. Ezequiel, el sacerdote junto al río Quebar, había hablado. Y sus palabras, traídas por mercaderes y viajeros, tenían un sabor amargo y familiar.
“Hijo de hombre”, decía la palabra del Señor, “¿en qué es mejor la madera de la vid que cualquier otra madera? ¿Es que de su madera se puede hacer algo útil? ¿Toman de ella una estaca para colgar de ella algún utensilio?”
Jazón escuchó el relato en la plaza, mientras ajustaba la cincha de su asno. El que hablaba era un alfarero de paso, sus manos aún manchadas de arcilla roja. “Así dice el Señor,” continuó el hombre, imitando el tono grave del profeta, “como la madera de la vid entre los árboles del bosque, la cual he destinado para el fuego, así trataré a los habitantes de Jerusalén.”
Al oír el nombre de la ciudad, un escalofrío recorrió la espalda de Jazón. No estaba en Jerusalén, no desde hacía años. Formaba parte de los desterrados, de aquellos que llevaban Babilonia grabada en la piel como una marca de ceniza. Pero Jerusalén era la raíz, el tronco del que todos, de alguna manera, habían sido arrancados. Y ahora el profeta la comparaba con los sarmientos secos de su patio.
La imagen no se le iba. Por las noches, mientras el silencio se adueñaba del campamento de los exiliados, Jazón veía aquellos sarmientos. Los veía en su inutilidad. Trataba de imaginarse tomando uno, intentando tallar una cuchara, un juguete para su hijo menor. La madera se astillaba, se partía en las manos, revelando su interior pobre, sin consistencia. Solo servía para un fuego rápido, un fuego que no dejaba más que un puñado de ceniza gris y un olor agrio.
Entonces comprendió la precisión brutal de la metáfora. No era una condena por ser malos cedros o robles enfermos. Era algo más profundo, más humillante. Era la condena por no ser *nada* en esencia. Jerusalén, el pueblo escogido, había sido plantado para dar fruto, para ser una luz. Pero se había vuelto como la vid silvestre: se había enredado en alianzas con Egipto, en idolatrías vanas, en una justicia quebradiza. No daba el fruto de la fidelidad. Y lo que no da fruto, ¿qué valor tiene? Su madera era inservible. No era fuerte para construir, ni bella para adornar. Solo era combustible para el juicio.
Una tarde, decidido, Jazón tomó uno de los sarmientos más gruesos. Con un formón desafilado, intentó hacer una muesca, un simple agujero. La madera crujió y se abrió en una larga grieta inútil. La arrojó al suelo con un gesto de frustración. Allí yacía, un objeto triste bajo el sol declinante. “Así estamos”, pensó. Separados de la verdadera vid, de la raíz de David que algún día, en la promesa aún no cumplida, daría el fruto verdadero, éramos solo esto: leña seca.
La profecía continuaba, recordada en fragmentos: “Pondré mi rostro contra ellos. Saldrán de un fuego, y otro fuego los consumirá.” Jazón miró hacia el oeste, hacia donde su memoria situaba Jerusalén. No era difícil imaginar las llamas. El fuego de la invasión babilónica ya había lamido sus muros. Pero el segundo fuego… ese era el fuego de la desolación final, el de la ira consumada. Un sarmiento quemado parcialmente es aún más despreciable; ennegrecido, frágil, imposible de usar para absolutamente nada. Solo queda tirarlo.
A partir de ese día, Jazón ya no veía solo un montón de leña en su patio. Veía un memorial mudo, una parábola en madera muerta. No hubo consuelo fácil en aquella visión, ni un final esperanzador insertado por la comodidad. Era un juicio puro, severo como el sol del desierto. La lección era la inutilidad de una existencia que ha perdido su propósito. La vid que no es vid, el pueblo que no es pueblo, el alma que no da fruto.
A veces, al prender el fuego para cocinar, tomaba uno de aquellos sarmientos. El fuego crepitaba con un sonido breve y débil, y se consumía en instantes, sin dar apenas calor duradero. Un suspiro de llamas, y luego, nada. Un olor a derrota se mezclaba con el humo, subiendo hacia un cielo indiferente y azul. Jazón se quedaba mirando la brasa fugaz, y en su corazón, lejos del templo y de la ciudad, entendía el peso terrible de ser considerado, simplemente, madera para el fuego.