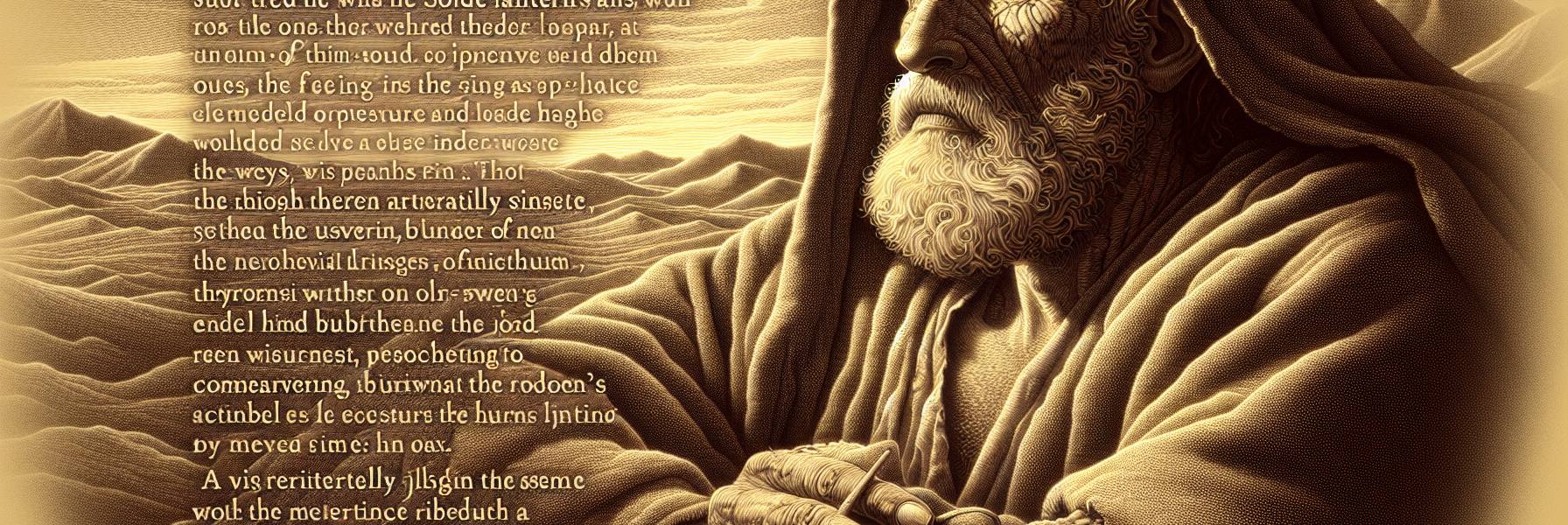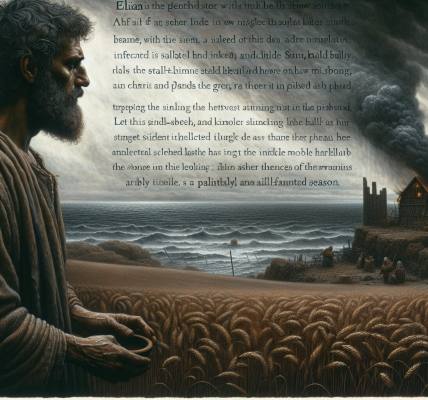El sol, un disco opaco tras un velo de polvo, se hundía sobre el desierto. El calor del día cedía, pero no así el frío que ahora habitaba en mis huesos. Me acomodé en el montón de cenizas, el áspero roce de ellas contra las llagas un recordatorio constante. Entonces, desde ese pozo de miseria, la memoria, traicionera y dulce, se alzó como un vapor. No era un sueño, no. Era un recuerdo tan tangible que casi podía palpar su textura.
Eran aquellos días, los meses de antaño, cuando Dios velaba por mí. Su lámpara brillaba sobre mi cabeza, y a su luz yo caminaba entre tinieblas que no eran tales. Aquella luz… no era del sol. Era una certeza en el pecho, un calor en el semblante. Dios estaba conmigo. Sus amistades cercaban mi tienda, y su favor era como el rocío que empapaba la tierra al amanecer, silencioso, generoso, total.
Mis hijos, todos ellos, estaban alrededor mío. Sus risas no eran un eco lejano, sino el sonido que llenaba el atrio. Sus pasos, fuertes y seguros, resonaban en el suelo firme de mi heredad. La leche de mis rebaños no escaseaba, y el aceite de mis olivares fluía a raudales, espeso y dorado. Cuando salía a la puerta de la ciudad y me acomodaba en la plaza, en el sitio reservado a los ancianos… ah, entonces se hacía un silencio.
No un silencio impuesto, sino uno expectante. Los jóvenes se retiraban y se ocultaban, casi con pudor, respetando el espacio de los canas. Los principales dejaban de hablar y ponían mano sobre su boca. La voz de los nobles se apagaba, y la lengua se les pegaba al paladar. Me oían, y esperaban. Callaban para escuchar mi consejo.
Porque cuando el oído me percibía, me llamaba bienaventurado. Y cuando el ojo me veía, daba testimano de mí. ¿Por qué? No por mi espada, que era inexistente, ni por mi riqueza, que aunque grande, no era la razón. Era porque yo libraba al pobre que clamaba, y al huérfano que carecía de quien le ayudara. La bendición del que se iba a perder venía sobre mí, y al corazón de la viuda yo hacía cantar de gozo. Me vestía de justicia, y ella me cubría como un manto; mi derecho era como un turbante y un manto de gala.
Yo era ojos para el ciego, y pies para el cojo era yo. Padre era para los necesitados, y el pleito del extraño examinaba a fondo. Quebrantaba las quijadas del inicuo, y de entre sus dientes hacía arrancar la presa. Y entonces, en la quietud de la plaza, pensaba para mis adentros: ‘En mi nido expiraré, y como el fénix, multiplicaré mis días’. Mis raíces se extendían hasta las aguas, y el rocío pasaba la noche en mis ramas. Mi gloria siempre renovada conmigo, y mi arco se fortalecía en mi mano.
A mí me escuchaban y aguardaban; enmudecían ante mi parecer. Tras mi palabra no replicaban, y sobre ellos destilaba mi razonamiento como lluvia menuda, como rocío para la hierba sedienta. Sonreía para ellos cuando no tenían confianza, y la luz de mi rostro no dejaban decaer. Les señalaba el camino, y los guiaba como un pastor, sentado como un rey entre su tropa. Como uno que consuela a los afligidos.
Así eran los días. Días de plenitud, de una armonía profunda entre el cielo, la tierra y mi tienda. La justicia no era una ley escrita, sino el pulso de mi actuar. El respeto no era una exigencia, sino un tributo natural. La presencia de Dios no era una búsqueda, era el aire que respiraba.
El último resgo del sol desapareció, dejando un frío súbito y penetrante. El contraste fue tan violento que casi me hizo gemir. Mis ojos, secos y ardientes, contemplaron la realidad: cenizas, silencio, dolor. La luz de su lámpara… ¿dónde estaba? El rocío de su favor… ¿sobre qué tierra árida había cesado? Los hijos, la plaza, el respeto, la fuerza del arco… todo era ahora como una pintura desvaída sobre una pared derruida.
La memoria se retiró, dejando no consuelo, sino una desolación más honda, más amarga. Porque recordar la luz en la oscuridad total no alivia; define la profundidad de la tiniebla. Y desde esta hondura, desde este muladar, solo podía musitar hacia el cielo vacío la pregunta que ardía como un tizón: ¿Por qué? ¿Por qué entonces, y no ahora? La respuesta, como Dios mismo en ese momento, se mantenía en un silencio impenetrable. Solo quedaba el frío, el recuerdo perfecto de la bendición, y la realidad brutal de la pérdida.