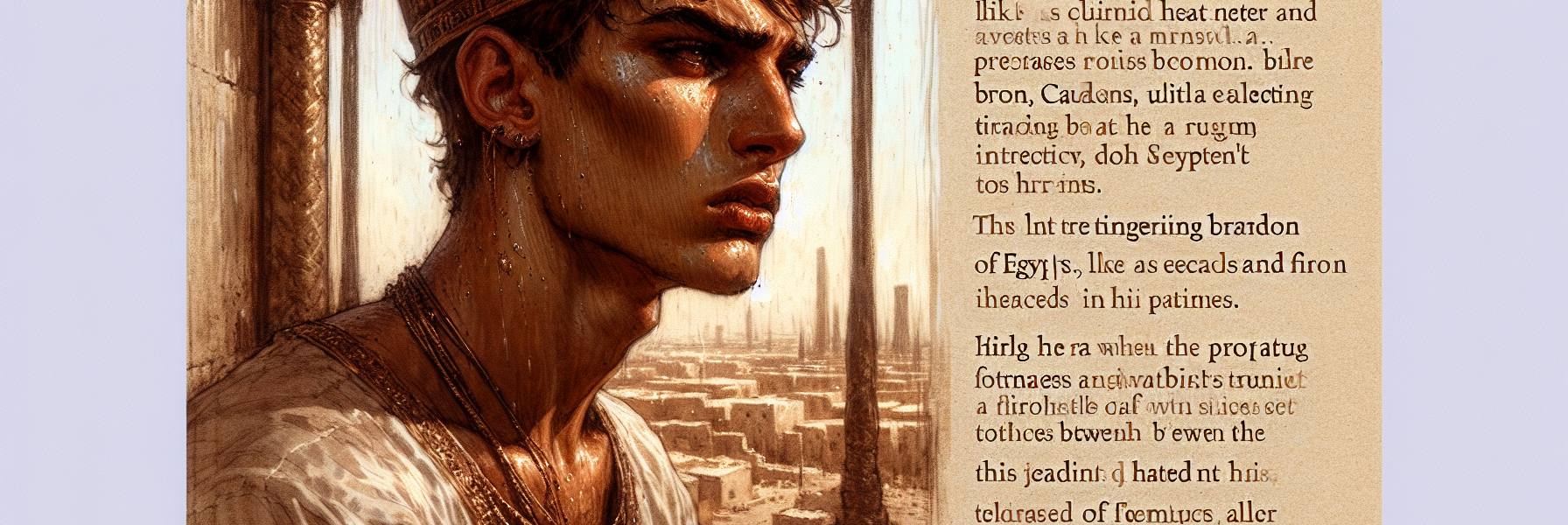La piedra de la explanada del Templo aún guardaba el calor del día, un calor pesado y polvoriento que subía por las sandalias. Zacarías, hijo de Yehoyarib, apoyaba la palma de la mano en un sillar, sintiendo su áspera textura, y miraba hacia el norte. Desde las alturas del muro, la vista se extendía más allá de las casas apiñadas de Jerusalén, hacia los caminos que venían de Hebrón y más allá. Pero sus ojos no buscaban peregrinos. Buscaban polvo. El polvo particular que levantaban los ejércitos.
En el palacio, Joacim, hijo de Josías, llevaba ya once años reinando. Once años de un equilibrio frágil como el vidrio egipcio. Zacarías lo recordaba bien: el joven rey, al principio, temeroso del Dios de sus padres, obligado por la sombra poderosa del Faraón Necao a pagar un tributo que sangraba el país. Plata del tesoro del Templo, oro de las arcas reales, todo fluyendo hacia Egipto como agua hacia la arena. Luego, algo cambió. Quizás la presión, quizás el orgullo herido. El tributo a Babilonia, ese nuevo poder que emergía como un toro furioso del este, se dejó de enviar. Fue una chispa en un campo seco.
Ahora, las noticias llegaban con los mercaderes aterrorizados y los pastores que huían con sus rebaños. “Nabucodonosor”, susurraban, un nombre que sonaba a pedernal y hierro. El rey de Babilonia marchaba hacia el oeste, y no venía a negociar.
Zacarías bajó al atrio, donde el aire olía a incienso y a miedo. Los otros sacerdotes hablaban en grupos bajos, sus voces un murmullo de abeja enjambrando. Se repetían las palabras de los profetas, aquellas advertencias que durante años habían sonado a melodía lejana y ahora golpeaban con la fuerza de un martillo: “He aquí que yo traigo contra Judá y contra todos los moradores de Jerusalén todo el mal que hablé acerca de ellos”. El mal ya no era una abstracción. Tenía caras caldeas, carros con guadañas en las ruedas, y una sed de conquista insaciable.
El asedio no fue como los de antaño, aquellos que se levantaban por disputas entre hermanos. Este tenía una meticulosidad aterradora. Los babilonios no se lanzaron como una marea; se asentaron como la herrumbre. Rodearon la ciudad, cortaron los caminos, vigilaban las fuentes. Desde los muros, Zacarías veía sus fogatas por la noche, un collar de luces hostiles estrangulando a Jerusalén. Dentro, la comida empezó a escasear. El precio de un puñado de higos secos subió hasta ser una burla. El sonido del llanto de los niños, débil por la falta de fuerzas, se filtraba por las rendijas de las puertas.
Joacim murió en medio del cerco. Algunos dijeron que por una flecha perdida, otros murmuraron que por la mano desesperada de uno de los suyos. Su cuerpo fue enterrado a toda prisa, sin la pompa de los reyes, en el huerto de Uza. El silencio que dejó no fue de duelo, sino de un vacío helado. Le sucedió su hijo Joaquín, un muchacho de dieciocho años cuyo rostro, visto a lo lejos en una aparición pública, mostraba el pálido estupor del ciervo acorralado.
Zacarías presenció la rendición. No hubo un gran asalto final. Hubo un día en que las enormes puertas de la ciudad, cuyas maderas gruesas estaban marcadas por los arietes, se abrieron con un chirrido que atravesó el alma. Joaquín, con su madre, sus siervos, sus príncipes y sus oficiales, salió. Caminaron hacia el campamento babilonio con la lentitud de los condenados. Zacarías, escondido entre las sombras de una puerta, los vio marchar. La túnica real de Joaquín parecía ridículamente lujosa sobre sus hombros encogidos.
Lo que vino después fue un saqueo frío y sistemático. Los soldados de Nabucodonosor no eran hordas descontroladas; eran funcionarios de la destrucción. Entraron en la casa de Jehová con listas en las manos. Zacarías, temblando de rabia y de una pena infinita, los vio llevarse los utensilios de oro que Salomón había hecho. Los candeleros, los cuencos, las copas. El sonido del metal arrastrándose por el suelo de piedra era el sonido de un desgarro en el universo. Se lo llevaron todo. No dejaron nada. La palabra del Señor se cumplía con una precisión que dejaba sin aliento: “Y sacó de allí todos los tesoros de la casa de Jehová”.
Pero no se llevaron sólo el oro. Se llevaron a la gente. Fue una deportación selectiva, pensada para descabezar y debilitar. A Zacarías, desde su escondite, le pareció ver desfilar a todo lo que alguna vez había dado fuerza a Jerusalén. A los príncipes, los hombres valientes, los artífices y herreros. Diez mil almas, dice el relato. Diez mil destinos arrancados de las colinas de Judá para ser plantados a la fuerza junto a los ríos de Babilonia. Vio pasar a Ezequiel, el sacerdote, de mirada intensa y profunda, y supo que la palabra de Jehová iría con él a tierras extrañas.
La ciudad, tras su partida, quedó como un cuerpo desangrado. Silenciosa, liviana de su gente más capaz, gobernada ahora por un tío de Joaquín, a quien Nabucodonosor puso por rey y le cambió el nombre a Sedequías. Un nombre nuevo para un reino moribundo. Un rey títere sobre un trono que ya no era más que un escabel del poder caldeo.
Zacarías caminó por el atrio vacío al atardecer. El aire aún olía a incienso, pero era un aroma fantasma, un recuerdo de lo que ya no era. Tocó el velo del Lugar Santo. La razón teológica era clara: la infidelidad persistente, la idolatría obstinada de Manasés que pesaba como una losa de plomo sobre la generación presente, la justicia divina que no puede ser burlada. Pero en su corazón de hombre, sólo sentía un vacío vasto y un frío de piedra. El sol se ponía tras los montes, tejiendo de púrpura y oro las nubes, una belleza indiferente. Jerusalén estaba mutilada, el Templo despojado, y el pueblo escogido empezaba a caminar, encadenado, hacia el exilio. El día había terminado. Y un largo, terrible crepúsculo, el crepúsculo de los reinos, había comenzado.