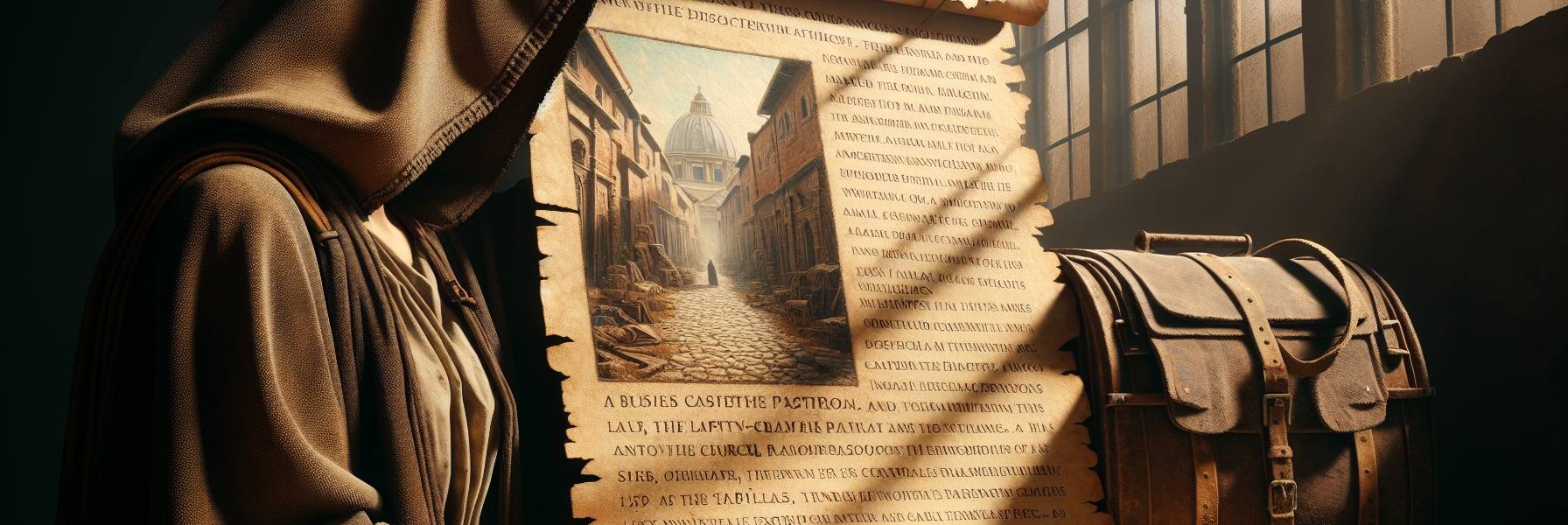El aire en la estancia era espeso, cargado del olor a aceite de lámpara, cuero envejecido y el tenue aroma a incienso que siempre se le pegaba a la ropa de Erasto, el edil de la ciudad. Tercio, con los dedos entintados y una leve punzada en la muñeca, afilaba la pluma por enésima vez. No era el amanuense más rápido, ni el de letra más elegante, pero Pablo lo había elegido a él, quizás por esa paciencia suya, esa capacidad de escuchar y traducir no solo palabras, sino el peso de las pausas, el suspiro entre una frase y otra.
Pablo caminaba de un lado a otro, un ritmo lento y pesado. La luz de la tarde, filtrada por la celosía de la ventana, dibujaba franjas de polvo danzante sobre sus sandalias polvorientas. No dictaba con la vehemencia de sus discursos en el Areópago, sino con una calma densa, como quien coloca piedra sobre piedra para un muro que sabe que no verá terminado. Habían comenzado con las amonestaciones y saludos finales. La tinta negra corría sobre el papiro, capturando advertencias sobre los que causan divisiones, palabras que a Tercio le sonaban a hiel recubierta de miel.
Pero entonces, la voz de Pablo cambió. Se detuvo frente a la ventana, y su perfil, marcado por la fatiga y una determinación antigua, se suavizó. “Recomiéndoos a nuestra hermana Febe, diaconisa de la iglesia en Cencreas.” Tercio escribió, y en su mente surgió la imagen de un puerto, no el grande y ruidoso de Lequeo aquí en Corinto, sino el más oriental, Cencreas, con sus aguas azules y los barcos que partían hacia Asia. Una mujer con un rostro sereno y manos prácticas, portando no solo cartas, sino provisiones, ánimo, una autoridad silenciosa y eficaz. Pablo la llamaba “protectora de muchos”, y a Tercio le gustó la solidez de esa palabra, *prostatis*, como una columna.
Y así comenzó el desfile. Un desfile no de soldados o filósofos, sino de nombres. Cada uno era una chispa que encendía un breve relato en la mente del escriba, un eco de historias escuchadas en las reuniones al atardecer.
“Saludad a Prisca y a Áquila, mis colaboradores en Cristo Jesús…” Pablo casi sonrió. Tercio conocía la historia. Ellos, expulsados de Roma junto con tantos judíos bajo el edicto de Claudio, habían llegado a Corinto sin nada. Pablo, también recién llegado, se topó con ellos en el mercado; él, fabricante de tiendas, ellos, fabricantes de tiendas. Un oficio humilde fue el puente. Juntos no solo cortaron lonas y tensaron cuerdas, sino que trenzaron una comunidad en la trastienda de su taller. Prisca siempre nombrada primero, nota curiosa. Una mujer cuya claridad de pensamiento desarmaba incluso a los retóricos más engreídos.
La pluma seguía corriendo. “Saludad a mi amado Epeneto, primicias de Asia para Cristo.” *Primicias*. Tercio detuvo un momento la mano. No era solo un convertido temprano. Era la promessa, el primer fruto de un campo que parecía yermo. Debía de llevar ese título no como un honor, sino como una dulce responsabilidad en el rostro.
“Saludad a María, que ha trabajado mucho por vosotros.” Un nombre tan común, María. ¿Cuál sería su historia? Quizás una mujer que, sin estridencias, organizaba las comidas para los necesitados, lavaba las copas después de la fracción del pan, consolaba a una viuda con un gesto y una palabra a tiempo. “Ha trabajado mucho.” Pablo no daba títulos vacíos. Ese “mucho” pesaba como una vida entregada.
Pablo se sentó, la espalda contra la pared. Los nombres fluían ahora con más calma, como si los fuera viendo pasar frente a sus ojos. Andrónico y Junias, “parientes y compañeros de prisiones”. Tercio imaginó la oscuridad de una cárcel, el frío del suelo, y en medio de eso, la conversación susurrada de estos dos, quizás un matrimonio, sosteniéndose mutuamente y a Pablo con una fe que las cadenas no podían oxidar. “Insignes entre los apóstoles”, dijo Pablo. No era un elogio ligero. Reconocía en ellos una autoridad forjada en el sufrimiento.
La luz iba decayendo. Erasto entró silenciosamente a encender otra lámpara. Su mirada se cruzó con la de Tercio, un entendimiento rápido. Ellos también estaban en la lista, nombres conocidos: “Gayo, hospitalario de toda la iglesia”, “Erasto, tesorero de la ciudad”, “Cuarto, el hermano”. Cada uno, un mundo. Gaios, cuya casa grande siempre tenía una habitación libre para un viajero cansado. Erasto, un hombre entre dos lealtades, su cargo público y su fe secreta. Cuarto… solo “el hermano”. Quizás ese era el título más bello de todos.
Hubo pausas. A veces, Pablo fruncía el ceño, esforzándose por no olvidar a nadie. “Saludad a Filólogo y a Julia, a Nereo y a su hermana, a Olimpas y a todos los santos que están con ellos.” Nombres que, para otros, serían solo una lista. Pero Tercio, al escribirlos, sentía que estaba anotando fragmentos de un mosaico enorme y glorioso. Una esclava llamada *Ampliato*, “mi amado en el Señor”. Un nombre grabado en un collar de servidumbre, pero aquí, en la tinta de esta carta, declarado *amado*. ¿Qué habría hecho Ampliato? Quizás solo una sonrisa fiel, un servicio prestado con amor que había calado hondo en el corazón del apóstol.
Finalmente, Pablo dictó las últimas amonestaciones, un recordatorio de la “obediencia” que ya conocían todos. Luego, los saludos de los que estaban con él en Corinto: Timoteo, Lucio, Jasón, Sosípater. Tercio anotó su propio nombre con un leve rubor: “Yo, Tercio, que escribí esta carta, os saludo en el Señor.” Era parte de la historia ahora. No solo el instrumento, sino un saludo más en esta red de gracia.
Pablo tomó el papiro, aún húmedo en algunas partes. Lo leyó lentamente, sus labios moviéndose en silencio. Asintió. No era un tratado teológico abstracto. Era una iglesia, hecha carne y hueso, nombres y sudor, riesgos y amor. Era el Cuerpo de Cristo, no como una metáfora, sino como una realidad tangible: un tejedor de tiendas aquí, un tesorero allí, una diaconisa en un puerto, una esclava en una domus, un hermano que solo era llamado “hermano”.
“Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo esté con todos vosotros. Amén.”
Tercio apagó la lámpara. Fuera, Corinto se preparaba para la noche, con sus ruidos y sus pecados. Pero en aquella habitación, por un momento, había olido a algo distinto: a familia, a un hogar extendido por todo el imperio, fraguado no por la sangre, sino por una fe más fuerte que la muerte. Y su nombre, Tercio, estaba allí, enlazado con el de Prisca, con el de Ampliato, con el del propio Pablo. Una lista de nombres. Un registro del cielo. La tarea estaba hecha. Mañana, Febe partiría hacia Roma con el rollo bien guardado. La carta viajaría, y los nombres, dichos en voz alta al otro lado del mar, resonarían como una oración compartida.