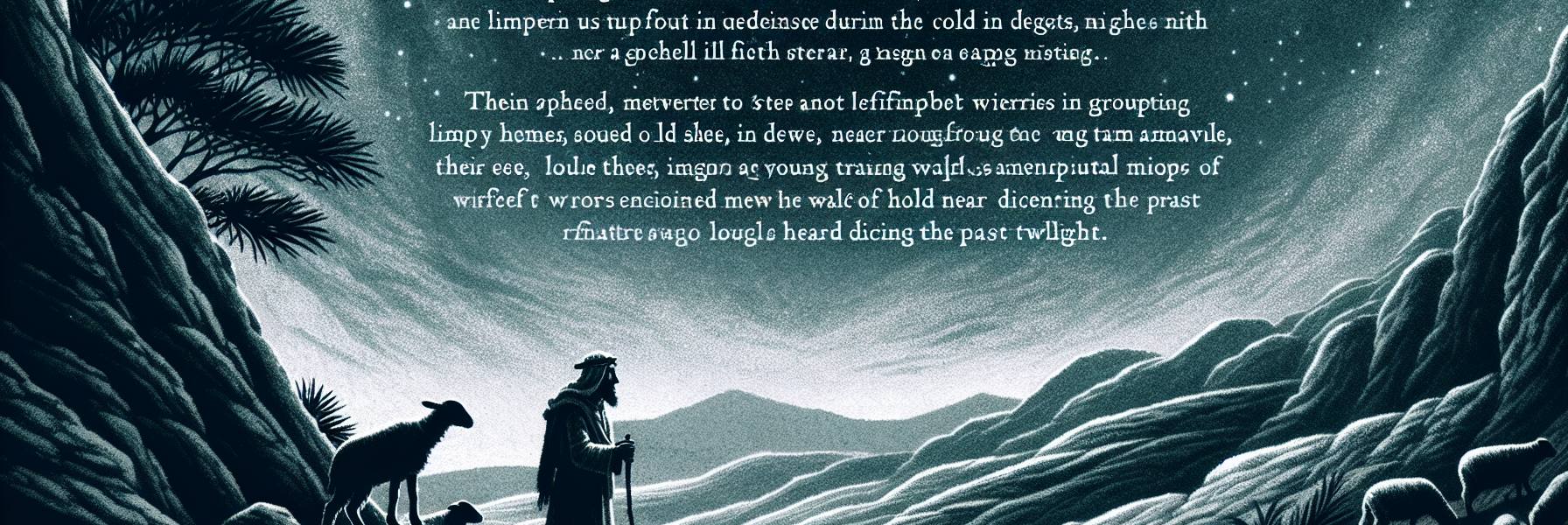La memoria es un frágil hilo, y ya no recuerdo su rostro con claridad. Solo recuerdo la noche. No era una noche cualquiera, sino una de esas noches del final del verano en las colinas de Judá, cuando el calor del día cede de golpe y el aire se vuelve fresco, casi afilado. Yo era un muchacho, y mi padre, cansado de mis preguntas, me había enviado a pasar la noche con el pequeño rebaño familiar. «El silencio te hará bien,» me dijo, aunque yo sospechaba que era el suyo el que necesitaba un descanso.
Las ovejas se habían acomodado, formando masas grisáceas y respiradoras en la hondonada. Yo me apoyé contra una roca que aún guardaba el tibio suspiro del sol. Y entonces, simplemente, miré hacia arriba.
No había luna. La oscuridad era un manto puro, un terciopelo infinito sobre el que alguien había derramado, con mano generosa y temblorosa, toda la harina del mundo. Era la Vía Láctea, un polvo de diamantes, una cinta deshilachada de luz. Entre ellas, puntos más firmes titilaban con esa calma antigua, indiferente. No era la primera vez que veía las estrellas, por supuesto. Pero era la primera vez que *las escuchaba*. Y su sonido era un silencio tan profundo, tan vasto, que hacía que el latido de mi propia sangre sonara a tambor lejano y ridículo.
Ahí, acurrucado contra la piedra, con el olor a tierra seca y tomillo, me sentí disuelto. No era David el pastorcillo, el hijo de Isaí. Era un suspiro, un parpadeo. ¿Qué era el hombre, en verdad, para que el Creador de *aquello* se acordara de él? Me vino a la mente el rumor del arroyo, siempre hablando solo para desaparecer en el mar salado. Pensé en las cigarras, que cantan un verano entero y luego son silencio. Nosotros éramos menos que eso. Un soplo. Una sombra que se alarga al atardecer y se desvanece.
Cerraba los ojos y la inmensidad me aplastaba. Abría los ojos, y las estrellas seguían ahí, indiferentes, hermosas y terribles en su orden perfecto. Me pregunté, con una punzada de desesperanza infantil, si acaso Dios, ocupado en sostener los cimientos de Orión y en guiar el curso lento de esas luces, no habría olvidado la colina donde yo temblaba.
Pero entonces, desde el redil, llegó un sonido. Un balido suave, casi musical. Una corderita recién nacida buscaba el costado de su madre. La oveja respondió con un ronroneo gutural, de una paciencia milenaria. Y en ese sonido, áspero y tierno, algo cambió.
Mi mirada bajó de los astros a la tierra. Vi la hierba plateada por el rocío incipiente. Vi un escarabajo negro, laborioso, cruzando como un guerrero minúsculo entre mis sandalias. Respiré hondo y el aire olía a vida, a raíces, a animal dormido. Y de pronto, la pregunta se volvió del revés. Ya no era «¿qué es el hombre para que te acuerdes de él?». La pregunta, imposible, milagrosa, era: «¿por qué te acuerdas de él?».
Porque tú, Señor de los ejércitos estelares, *te acuerdas*. No como el recuerdo vago de una cosa pasada, sino con la atención presente del artista que no abandona su obra. Tú pones tu gloria sobre los cielos, sí. Pero también la pones aquí, en esta tierra polvorienta. En la mano que acaricia un lomo lanudo. En la mente que puede nombrar las estrellas, aunque no las comprenda. En el corazón que, incluso lleno de miedo, es capaz de percibir la belleza y de nombrarte.
Me incorporé, y las rodillas me sonaron. Las estrellas ya no eran un ejército ajeno, sino la obra de unos dedos que también me habían formado a mí del barro. Sentí, no con arrogancia sino con un asombro que me doblaba aún más, que tú nos habías hecho poco menor que los malajim, que nos habías coronado de gloria y honra. ¿Cómo? ¿Un rey? Allí, cubierto de polvo, oliendo a rebaño. Y sin embargo… Tú pusiste todas las cosas bajo nuestros pies. No bajo los pies de un conquistador con espada, sino bajo los pies de un pastor, de un agricultor, de un padre. Bajo los pies del que cuida.
Ovejas y bueyes, sí, y también las bestias del campo. Las aves del cielo y los peces del mar. Toda cosa que atraviesa los senderos del mar. No para tiranía, sino para mayordomía. Para nombrar. Para ordenar con sabiduría. Para reflejar, aquí abajo, tu cuidado creativo de allí arriba.
La noche seguía siendo inmensa, pero ya no era hostil. Era la bóveda de la casa de mi Padre. Yo era pequeño, insignificante, pero no olvidado. Al contrario: en medio de esa obra maestra cósmica, tú habías puesto un pequeño jardín, y nos habías dado la llave. Nos habías soplado tu aliento en la nariz. Habías puesto tu imagen en nuestros rostros cansados.
Pasé el resto de la noche en vela, pero no con temor. Con una vigilia expectante. Al amanecer, cuando las estrellas se desvanecieron y el cielo pasó del añil al color de un lirio pálido, las ovejas comenzaron a moverse. Me levanté para guiarlas. Y al hacerlo, sentí el peso suave de esa corona. No era de oro, sino de responsabilidad. No era pesada, pero exigía enderezarse.
Años después, cuando las batallas y las coronas terrenales vinieron, y los palacios, y los salmos escritos en pergamino, nunca olvidé aquella noche. En los momentos de mayor desaliento, cuando la grandeza humana me parecía sórdida y vana, cerraba los ojos y volvía a oler el tomillo, a sentir el fresco de la roca, a ver esa marea de luces. Y la pregunta volvía, no como un lamento, sino como un canto de asombro grabado en los huesos:
«¡Oh Jehová, Señor nuestro, cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra!»