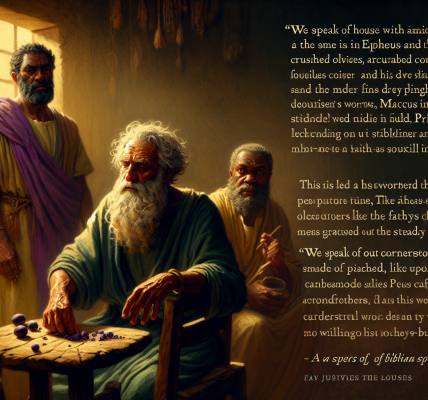La ciudad olía a cordero y a miedo. Era el primer día de los Ázimos, y una tensión peculiar, afilada como cuchillo de piedra, se cernía sobre Jerusalén. No era solo el bullicio habitual de la Pascua, con sus peregrinos y mercaderes. Era algo más profundo, una corriente subterránea que hacía que los hombres hablaran en voz baja y miraran por encima del hombro.
En la casa de Simón, el que había sido leproso, la cena era un remanso incómodo. El aire, cargado del aroma del pan sin levadura y las hierbas amargas, se vio repentinamente invadido por otro más denso, embriagador. María se acercó sin pronunciar palabra. En sus manos traía un frasco de alabastro, de esos que no se abren para cualquier ocasión. Lo quebró contra el suelo, un sonido seco y definitivo. Y luego, el perfume. Un nardo puro, costoso, que inundó la estancia con una opulencia casi violenta. El líquido espeso y dorado cayó sobre la cabeza de Jesús, luego sobre sus pies, que ella enjugó con sus propios cabellos. El silencio fue absoluto, roto solo por el leve roce del pelo sobre la piel.
Judas Iscariote fue el primero en reaccionar. Un gruñido le salió de la garganta. «¿Para qué este derroche? Se podía haber vendido por mucho, para darlo a los pobres.» Sus palabras sonaban razonables, pero había un temblor en ellas, una ira mal disimulada. Sus dedos jugueteaban con la bolsa que llevaba al cinto, la que administraba para el grupo. Jesús lo miró, y su mirada no era de reproche, sino de una tristeza infinita, como quien ve caer la última hoja de un árbol seco. «Dejadla. Ella ha hecho una obra buena para conmigo. A los pobres los tendréis siempre, pero a mí no siempre me tendréis.» Y luego, bajando aún más la voz, como hablando para sí mismo, añadió: «Ella, al ungir mi cuerpo, lo ha hecho para la sepultura.» Un escalofrío recorrió la mesa. La palabra ‘sepultura’ se quedó flotando en el aire, mezclada con el dulzor pesado del nardo.
Judas salió antes de que terminaran. Dijo que tenía que hacer un recado, algo sobre las provisiones para la fiesta. Pero su espalda estaba rígida, y no miró a nadie al irse. La noche lo engulló rápidamente.
Más tarde, en la estancia alta que habían preparado, la atmósfera era distinta. El fuego de las lámparas de aceite danzaba sobre las paredes encaladas, proyectando sombras alargadas y movedizas. Jesús se levantó de la mesa, se ciñó una toalla a la cintura y, con un lebrillo de agua, empezó a lavar los pies de sus discípulos. Pedro se resistió, con su brusquedad habitual. «¿Tú, Señor, lavarme los pies a mí?» La humillación del acto le parecía insoportable. Pero la respuesta fue suave y firme: «Lo que yo hago, tú no lo entiendes ahora; pero lo entenderás después.» Y Pedro, con ese arrebato de entrega total que lo caracterizaba, pidió que le lavara también las manos y la cabeza. Hubo un roce de tela, el chapoteo del agua, un silencio lleno de algo que no podían nombrar.
Luego, el pan. Jesús lo tomó en sus manos, lo partió con un cuidado inmenso. «Tomad, comed; esto es mi cuerpo.» Sus palabras cayeron en la quietud de la sala como piedras en un estanque. Luego la copa, el vino rojo y espeso a la luz titilante. «Esta es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados.» Bebieron. El sabor agrio del vino se mezcló con el sabor metálico de la profecía. Fue entonces cuando dijo lo de la traición. «Uno de vosotros me va a entregar.» La consternación fue un golpe palpable. Se miraron entre sí, incrédulos, cada uno buceando en su propio corazón con angustia. «¿Acaso soy yo, Señor?» preguntaban, uno tras otro, con voces quebradas. Judas también lo preguntó. «¿Soy yo, Rabí?» Jesús le respondió en un susurro casi inaudible, un secreto terrible entre los dos: «Tú lo has dicho.» Y luego, ante la mirada confusa de los demás, le dijo: «Lo que vas a hacer, hazlo pronto.» Judas salió. Y era de noche. Una noche cerrada, sin estrellas.
Después de cantar el himno, salieron hacia el Monte de los Olivos. La ciudad dormía, o fingía dormir. El camino era familiar, polvoriento, flanqueado por olivos centenarios cuyas ramas parecían garras retorcidas contra el cielo. Pedro, impulsivo como siempre, juró que aunque todos tropezaran, él no lo haría. Jesús se detuvo y lo miró. En sus ojos se reflejaba la luz de una antorcha lejana. «De cierto te digo que esta noche, antes que el gallo cante, me negarás tres veces.» Pedro lo negó con vehemencia, y los otros hicieron coro. Estaban seguros de su propia fortaleza.
Llegaron a Getsemaní. El lugar olía a tierra húmeda, a hierba pisada, a soledad. Jesús se llevó a Pedro, a Santiago y a Juan un poco más adentro. Su semblante comenzó a demudarse. Una angustia visible, física, se apoderó de él. «Mi alma está muy triste, hasta la muerte; quedaos aquí y velad conmigo.» Se alejó apenas un tiro de piedra, cayó rostro en tierra, y empezó a orar. «Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa…» Su voz, entrecortada por jadeos, llegaba a los discípulos como un lamento animal, profundo y desgarrador. Volvió junto a ellos y los encontró dormidos, los párpados pesados por el vino y la tristeza. «¿Así que no habéis podido velar conmigo una hora?» Había en sus palabras más decepción que reproche. Otó dos veces más, con la misma agonía, sudando gotas como de sangre que caían sobre la tierra oscura. Y cada vez que volvía, los encontraba hundidos en un sueño estúpido, ajeno a la batalla que se libraba a pocos pasos.
El sonido llegó primero: un rumor de pasos apresurados, el choque metálico de armas, el crujir de antorchas de tea que escupían chispas al aire. Una turba salió de entre los olivos. Soldados del templo, criados, y a la cabeza, Judas. Su rostro era una máscara tensa. Se acercó directamente a Jesús. «¡Salve, Rabí!» Y lo besó. Un beso prolongado, teatral, que heló la sangre. Jesús lo miró fijamente. «Amigo, ¿a qué vienes?» Luego, dirigiéndose a los que venían armados: «¿Como contra un ladrón habéis salido con espadas y palos para prenderme? Cada día me sentaba en el templo enseñando, y no me prendisteis.»
Pedro, desenvainando una espada corta que llevaba oculta, descargó un golpe al azar e hirió a un criado del sumo sacerdote, cortándole la oreja derecha. Jesús lo reprendió con fatiga. «Vuelve tu espada a su lugar.» Y tocando la oreja del hombre, la sanó. Era un gesto absurdo y sublime en medio del caos. Luego, se dirigió a la multitud: «Pero todo esto sucede para que se cumplan las Escrituras.» En ese momento, todos los discípulos, comprendiendo la inutilidad de la resistencia, huyeron. Pedro lo hizo también, pero no muy lejos, siguiendo a distancia, envuelto en las sombras.
Lo llevaron a casa de Caifás, el sumo sacerdote. En el patio, los criados habían encendido un fuego para combatir el frío de la noche. Pedro se mezcló entre ellos, tratando de pasar desapercibido. Una sirvienta se le acercó, mirándolo con curiosidad. «Tú también estabas con Jesús el Galileo.» Él lo negó, con la voz un poco demasiado alta: «No sé lo que dices.» Se alejó hacia la entrada, pero otra criada lo señaló ante los presentes: «Este también estaba con Jesús de Nazaret.» De nuevo la negación, esta vez con juramento: «¡No conozco a ese hombre!» Pasó un rato, cerca de una hora. Unos de los que estaban allí, viendo su acento galileo, insistieron: «Verdaderamente también tú eres de ellos, porque tu manera de hablar te descubre.» Pedro, ahora asustado, empezó a maldecir y a jurar: «¡No conozco a ese hombre!»
En ese instante, un gallo cantó. Un sonido estridente, agudo, que cortó la bruma gris del amanecer. Pedro recordó las palabras. Levantó la vista y, a través de una ventana abierta en el piso superior, vio a Jesús. Lo habían llevado ante el Sanedrín, y en ese preciso momento, el Señor volvió la cabeza y lo miró. No era una mirada de ira, ni de triunfo. Era una mirada que lo atravesó, cargada con todo el peso de la profecía cumplida y de una pena inmensa. Pedro salió apresuradamente del patio, y rompió a llorar. Un llanto amargo, desconsolado, que le sacudía el cuerpo entero mientras la primera luz del día, pálida y fría, empezaba a dibujar los contornos de la ciudad que había condenado a su maestro.
Dentro, el proceso era una farsa. Buscaban testigos falsos, y sus testimonios no coincidían. Jesús guardaba silencio. Finalmente, el sumo sacerdote, exasperado, se levantó. «Te conjuro por el Dios viviente que nos digas si eres tú el Cristo, el Hijo de Dios.» Jesús respiró hondo. «Tú lo has dicho. Y además os digo que desde ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios, y viniendo en las nubes del cielo.» Caifás rasgó sus vestiduras. «¡Blasfemia! ¿Qué más necesidad tenemos de testigos? He aquí, ahora mismo habéis oído su blasfemia.» El veredicto fue unánime: era reo de muerte.
Afuera, el nuevo día no traía consuelo. Solo la confirmación de que todo había comenzado, y que la copa, por fin, no podía pasar de él.