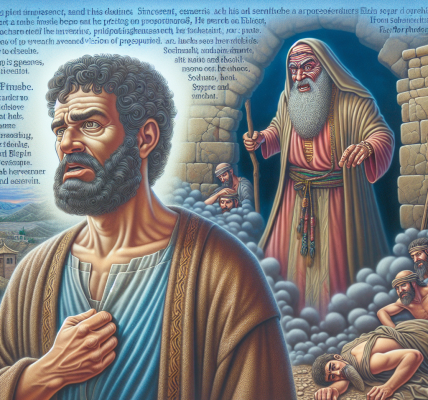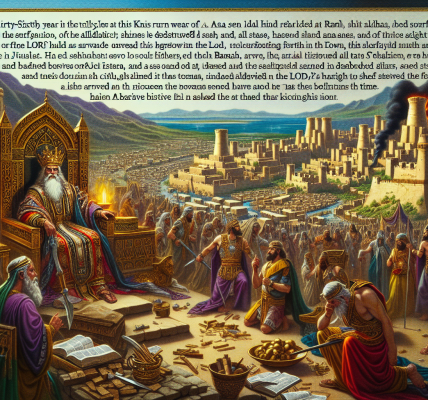El aire en la habitación alta era denso y quieto, como si el polvo de los años se hubiera asentado no solo sobre los rollos, sino sobre el alma misma del hombre que allí oraba. Daniel, ya muy anciano, sentía el peso de los años no como una carga, sino como un manto pesado de recuerdos. Desde su ventana, la vista de Babilonia era inconfundible: los jardines colgantes eran un borrón verde en la distancia, los ladrillos esmaltados de la ciudad relucían bajo un sol implacable. Pero sus ojos no veían la gloria del imperio; veían las piedras desechadas de Jerusalén.
Había sido un joven, casi un niño, cuando llegó a esta tierra. Ahora, su cabello era una nieve fina sobre sus hombros, y sus manos, que una vez habían sido firmes para interpretar sueños de reyes, temblaban ligeramente al desenrollar el pergamino de Jeremías. La piel del documento era áspera, las letras negras y severas. “…Cuando se cumplan los setenta años…” Las palabras le quemaban los ojos. Setenta años. Los contaba en sus dedos, en los rostros que ya no estaban, en las estaciones que habían pasado sobre un río extraño. Y el cálculo era inexorable: el plazo estaba a punto de cumplirse, quizás ya se había cumplido. Y sin embargo, no había liberación. Solo el silencio de Dios, y el murmullo constante de un imperio que seguía su curso, indiferente.
No fue un arrebato de desesperación lo que lo llevó a postrarse. Fue una decisión lenta, pesada, como el movimiento de los astros. Se vistió de cilicio, una tarea incómoda para sus huesos ancianos, y se cubrió de ceniza, no de la hoguera ceremonial, sino de la fría y gris ceniza de su propio hogar, mezclada con el polvo del suelo. Era el polvo de Babilonia, pero al esparcirlo sobre su cabeza, era el polvo de Sión, el polvo de la derrota.
Su oración no comenzó con súplicas. Comenzó con un nombre. “Señor…” y luego una pausa, un vacío donde solo resonaba el latido de su propia sangre en los oídos. “Dios grande y temible, que guardas el pacto y la misericordia con los que te aman y guardan tus mandamientos.” Reconocía la fidelidad de Dios, porque toda su vida había sido un testimonio de ella. Pero luego, la confesión no era general, no era un “hemos pecado” impersonal. Se adentró en la historia con una precisión dolorosa.
“Hemos pecado, hemos cometido iniquidad, hemos hecho lo malo, nos hemos rebelado y nos hemos apartado de tus mandamientos y de tus ordenanzas.” Las palabras salían en un susurro ronco, cada una una losa que colocaba sobre su propio pecho. No se excluía. Se incluía en ese “nosotros” culpable. Él, Daniel, el hombre intachable, el visionario, se ponía de pie imaginario junto a Manasés, junto a los sacerdotes corruptos, junto al pueblo que había clamado por dioses de barro. “No escuchamos a tus siervos los profetas…”. Recordaba la voz de Jeremías, difamada, perseguida. Recordaba su propio silencio de joven, quizás, su incapacidad para cambiar el curso de un reino que se despeñaba.
Desgranaba los pecados como cuentas de un negro rosario: deslealtad, vergüenza, deshonra. “A ti, oh Señor, pertenece la justicia, y a nosotros el sonrojo de rostro.” Miró hacia la ciudad pagana. El sonrojo no era por la derrota militar; era por la fractura del pacto. La ciudad santa, el monte santo, eran un oprobio, un motivo de burla para todos los que pasaban. Y entonces, el giro. No una excusa, sino una apelación a la esencia misma de Dios. “Pero tú, Señor nuestro, eres clemente y perdonador, aunque nos hemos rebelado contra ti.”
La súplica se hizo entonces más concreta, más urgente. No pedía riquezas, ni poder, ni siquiera, en primera instancia, el regreso. Pedía que la ira de Dios, su furor justo, se apartara. “¡Oh Señor, escucha! ¡Oh Señor, perdona! ¡Oh Señor, atiende y obra! No tardes, por amor de ti mismo, Dios mío; porque tu nombre es invocado sobre tu ciudad y sobre tu pueblo.”
Permaneció así, postrado, durante horas. El sol de la mañana se volvió el sol vertical y cegador del mediodía, y luego comenzó a inclinarse, tiñendo la habitación de un dorado triste. El cilicio picaba, las cenizas se mezclaban con el sudor en surcos sobre su rostro. Había vaciado su alma, había puesto el destino de su pueblo sobre la única base que podía sostenerlo: el carácter misericordioso de Dios y la honra de Su propio nombre.
Fue en ese momento, cuando la oración ya no era un sonido sino un silencio expectante en su espíritu, cuando ocurrió. No hubo trueno, ni luz deslumbrante. Hubo una presencia. Una figura se materializó en la penumbra de la habitación, no de manera fantasmagórica, sino con una realidad tangible que hacía que el aire vibrara levemente. Daniel alzó la vista, sus ojos nublados por la edad y la emoción se enfocaron con dificultad.
Era Gabriel. El mismo ser que años atrás le había explicado la visión del carnero y el macho cabrío. Su rostro no era severo, pero sí de una intensidad que resultaba abrumadora. No venía volando; simplemente estaba allí, y su presencia ordenaba el espacio a su alrededor.
“Daniel,” dijo la voz, y era como si esa sola palabra limpiara el polvo y la ceniza del aire. “Ahora he salido para darte sabiduría y entendimiento. Al comienzo de tus súplicas fue dada la orden, y yo he venido para declarártela, porque tú eres muy amado.”
*Muy amado*. Las palabras cayeron sobre Daniel como un bálsamo y como un fuego. No era su mérito, era el favor inexplicable de Dios. Antes de que pudiera formular un pensamiento, Gabriel continuó, y su discurso tomó el ritmo de una revelación medida, matemática y a la vez profundamente misteriosa.
“Setenta semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad, para terminar la prevaricación, poner fin al pecado, expiar la iniquidad, traer la justicia perpetua, sellar la visión y la profecía, y ungir al Santo de los santos.”
Setenta semanas. Daniel sintió un escalofrío. No eran semanas de días. Era un cómputo distinto, una clave para descifrar el tiempo de Dios. Y el propósito era total: terminar, poner fin, expiar. No era una simple restauración política. Era una solución definitiva al problema que él mismo había confesado con tanto dolor.
Gabriel desglosó el enigma. “Sabe, pues, y entiende: desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías Príncipe, habrá siete semanas, y sesenta y dos semanas…” La cronología era abrumadora. Calles y muros reedificados en tiempos angustiosos. Luego, una larga espera. Y después, el punto crucial: “Se quitará la vida al Mesías, mas no por sí…” Daniel contuvo el aliento. El Ungido, muerto. Pero no en un accidente, no por su propia mano. Asesinado. Y la siguiente frase lo heló: “…y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario.”
Una nueva ola de destrucción, después del Mesías. La ciudad volvería a caer. El templo, otra vez, sería arrasado. La angustia que Daniel había sentido por la Jerusalén pasada se proyectó hacia un futuro desolado.
Gabriel concluyó, y sus últimas palabras hablaban de un pacto que se quebrantaría, de una abominación desoladora establecida donde no debía estar. Habló de una consumación, de un decreto de desolaciones, hasta el fin.
Luego, con la misma quietud con la que había llegado, se fue. La habitación volvió a su penumbra ordinaria. El polvo flotaba de nuevo en los rayos oblicuos del sol. Daniel seguía de rodillas, el cilicio aún sobre su cuerpo, la ceniza pegada a su piel. Pero todo era distinto.
La liberación inmediata, el regreso físico, no era la respuesta central. La respuesta era un hombre, el Mesías. Su venida, su muerte inexplicable, marcarían el principio del fin de todo: del pecado, de la iniquidad, de la ruptura. Había una esperanza más profunda que la reconstrucción de muros de piedra. Había una expiación que reconstruiría el alma de un pueblo, del mundo.
Se levantó con esfuerzo. Sus articulaciones crujieron, pero había una ligereza nueva en su espíritu. El silencio de Dios estaba roto. No con la respuesta que él esperaba, sino con una revelación que trascendía todas sus esperanzas y que, al mismo tiempo, envolvía el futuro en un nuevo velo de misterio. Tomó el rollo de Jeremías y lo enrolló con cuidado. Los setenta años encontrarían su cumplimiento. Pero ahora sus ojos, aunque ancianos, miraban más allá, hacia las setenta semanas que contenían, en su seno, el secreto de la redención. El sonrojo de rostro, supo entonces, sería limpiado por algo, por Alguien, que llegaría mucho después de que sus huesos descansaran en tierra babilónica. Y en ese conocimiento, terrible y glorioso, encontró paz.