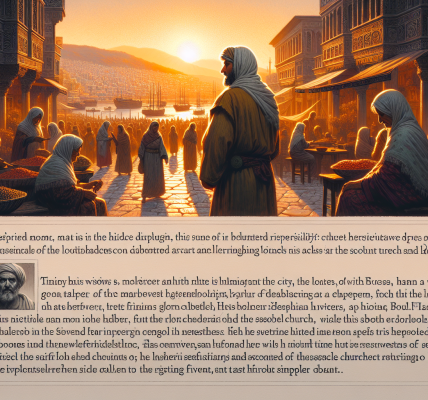El aire de la ciudad, al caer la tarde, olía a pan recién horneado y a polvo caliente. Elisha, el hijo menor del mercader Joram, caminaba con paso distraído por la calle de los Alfareros. No llevaba prisa. Su padre le había encomendado entregar una bolsa de monedas a un socio en el otro extremo de la ciudad, pero la tarea pesaba en su ánimo con la misma languidez que el calor del día. No era un muchacho malo, solo tenía la mente llena de sueños vagos y una impaciencia propia de sus diecinueve años. Anhelaba algo, aunque no sabía bien qué. La sabiduría de su padre le parecía, a veces, lenta y anticuada.
Pasó junto al rincón donde se alzaba la casa de una mujer. No era la suya. La conocían todos, aunque pocos pronunciaban su nombre en voz alta. Desde una ventana enrejada con madera labrada, una silueta se movía contra la luz de una lámpara de aceite. Elisha no la miró directamente, pero notó el movimiento. Un perfume pesado, a nardo y canela, se le coló entre el olor del polvo y el pan. Aceleró un poco el paso.
Más adelante, en la plaza del mercado ya desierta, dudó. El camino recto hacia la casa del socio de su padre era por la calle ancha, bien iluminada por las antorchas de las casas principales. Pero había un atajo, un callejón estrecho que serpenteaba entre las traseras de las viviendas, oscuro y fresco. Lo conocía bien. Lo había usado de niño en sus juegos. Sin pensarlo dos veces, torció por allí. La oscuridad lo envolvió, y con ella, una sensación de aventura tonta. Era como desafiar algo, aunque solo fuera la prudencia.
No había avanzado veinte pasos cuando oyó pasos suaves detrás de él. Se volvió, y allí estaba ella. No había salido de la sombra; más bien, la sombra parecía haberla formado a su alrededor. Vestía túnicas finas, de colores que en la penumbra parecían líquidos: púrpura desvaído y azul de mar profundo. Sus brazos, adornados con pulseras que sonaron con un tintín como de agua sobre piedras, estaban descubiertos. Llevaba el rostro cubierto con un velo translúcido, pero sus ojos, grandes y oscuros, brillaban con una chispa de reconocimiento que hizo que a Elisha se le secara la garganta.
—¡Elisha, hijo de Joram! —su voz era baja, melodiosa, como si hablara contando un secreto—. Qué casualidad encontrarte aquí, justo cuando la noche se pone interesante.
El muchacho intentó articular una respuesta, pero solo logró un gesto torpe con la cabeza. Ella se acercó más. El perfume era ahora abrumador, dulce y picante a la vez.
—He visto pasar tu tristeza por la calle —continuó ella, y su mano, fresca y liviana, se posó un instante en su brazo—. Tanta responsabilidad para unos hombros tan jóvenes. Tu padre es un hombre estricto, ¿verdad? Siempre con órdenes, con caminos rectos.
Elisha asintió, casi sin querer. Era cierto. Había salido de casa con el ceño fruncido de su padre aún grabado en la memoria.
—Ven —dijo la mujer, y su tono ya no era una sugerencia, sino una invitación irresistible—. Mi esposo no está. Se fue de viaje a una ciudad lejana. Llevó la bolsa del dinero y no regresará hasta la luna nueva. La casa está tranquila. Podemos hablar. Un poco de vino dulce te sentará bien. Estás pálido.
Las palabras fueron entrando en él como la melodía de una flauta lejana. Hablaba de lo que él anhelaba sin nombre: liberación, adulación, un respiro de la severidad paterna. Le tomó del brazo con una familiaridad que lo sobresaltó y lo calmó al mismo tiempo. No forcejeó. Se dejó guiar.
La casa era más lujosa de lo que había imaginado. Almohadones de tapicería fina cubrían los divanes. Alfombras persas ahogaban los pasos. En el centro, una mesa baja con frutas exóticas, quesos y una jarra de plata. Ella sirvió el vino en una copa delicada. Al quitarse el velo, su rostro era hermoso, pero una belleza fatigada, con una sonrisa que no llegaba a aquellos ojos brillantes.
—La vida es corta, Elisha —murmuró, acercándose—. ¿Por qué seguir reglas que otros hicieron? Hoy podemos ser felices. Hoy podemos olvidar las calles polvorientas y las miradas de desaprobación.
Y él bebió. Bebió el vino y, con él, la mentira. La habitación se tornó dorada y borrosa. Ella le hablaba de su fuerza, de su juventud, de todo lo que merecía y su padre le negaba. Le acariciaba la mejilla con el dorso de los dedos. La voz de su padre, las amonestaciones sobre los extraños, los proverbios repetidos al anochecer, se desvanecieron como humo. Aquí no había ley, ni deber, ni consecuencia. Solo este instante, dulce y pesado como la miel.
No supo cuánto tiempo pasó. Cuando salió de la casa, la noche era negra y fría. El aire fresco le golpeó el rostro como un bofetón. La bolsa de monedas seguía en su cinturón, intacta. No había cumplido su encargo. Caminó de vuelta a casa con paso vacilante, pero no fue la embriaguez lo que le hacía tambalearse. Era un vacío profundo, una nausea del alma. El perfume a nardo se le había pegado a la ropa, y ahora le olía a podredumbre.
Al cruzar la plaza, vio a un anciano sentado en los escalones de la fuente. Era Natán, un maestro de la ley, un hombre que a veces conversaba con su padre. Sus ojos, claros y serenos, se posaron en Elisha. No dijo nada, pero su mirada parecía ver a través de la noche, a través de la ropa, a través de la piel. Elisha bajó la cabeza y apretó el paso.
Ya en su habitación, a la luz temblorosa de su propia lámpara, la realidad se le vino encima con un peso insoportable. No había goce en el recuerdo, solo vergüenza y un miedo sordo. Se acostó, pero el sueño no llegaba. En su mente, una voz que no era la de la mujer, ni la de su padre, sino una voz más antigua y profunda, repetía una sentencia:
*Como el buey que va al matadero, como el ciervo que cae en la trampa… hasta que una flecha le atraviese el hígado; como el ave que se precipita hacia la red, sin saber que a costa de su vida.*
Al día siguiente, su padre no preguntó por las monedas. Tal vez el socio ya había dado aviso. Tal vez su padre lo supo por otros medios. Solo le dijo, mientras revisaban juntos unos rollos de tela: «La sabiduría clama en las calles, hijo mío. Pero a veces preferimos los callejones oscuros. El precio de esos atajos no se paga con monedas de plata».
Elisha no respondió. Aprendió, esa mañana, que la muerte no siempre llega con un cuchillo en la oscuridad. A veces llega de día, con perfume a nardo, y te roba el alma por un sorbo de vino dulce y unas palabras melosas. Y supo, con una certeza que le heló la sangre, que había estado a un paso de ser una más de las notas en el registro de los necios: un joven sin entendimiento, cruzando la plaza al anochecer, tomando el camino de su casa que pasaba por la esquina de aquella mujer, hasta que lo envolvió la noche más profunda.