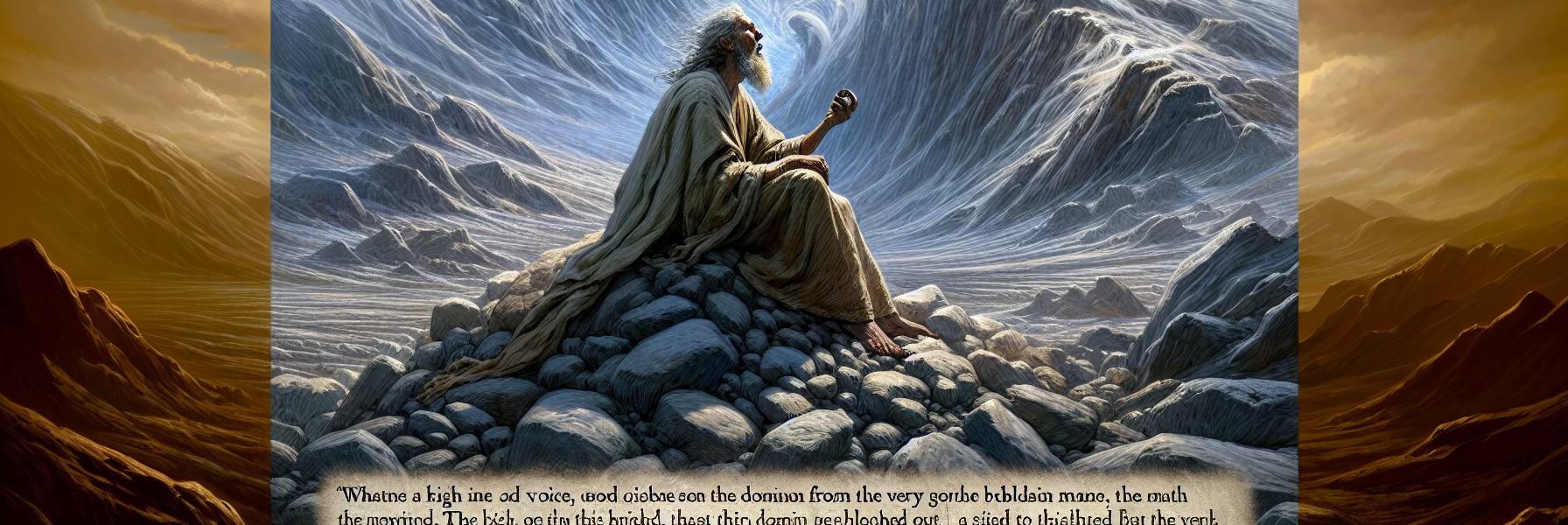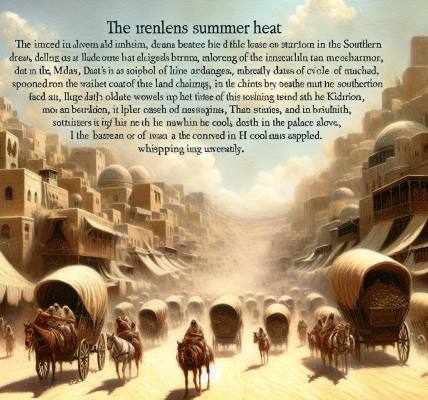El recuerdo me viene con el sabor del polvo y el calor. No fue en un templo, ni en la fresca penumbra de una sinagoga donde aquella verdad se me desgarró en el pecho. Fue en el desierto, al este del río, en esos parajes donde la tierra parece un hueso viejo bajo el sol implacable. Yo era joven, lleno de una tristeza seca y airada. Había perdido mucho, o eso creía yo entonces, y mi fe era un puño cerrado, apretando nada más que amargura.
Caminaba sin rumbo, huyendo del consuelo torpe de los hombres. El cuarto día, la sed era un animal roedor en la garganta y el cansancio me doblaba las rodillas. Encontré refugio en una hondonada rocosa, bajo la sombra mezquina de un peñasco. Allí, desplomado, miré el vacío azul del cielo y no supe si maldecir o llorar. En ese silencio, solo roto por el zumbido de las moscas, empezó la lección.
Primero fue el sonido. Un golpe seco, repetido, como un cincel sobre piedra. Alcé la vista. En lo alto del risco, casi en el filo del abismo, una figura se recortaba contra el sol. Un íbice, una cabra montés de cuernos arqueados como lunas antiguas. Observaba el valle con una tranquilidad absoluta. La vi estirar el cuello, hozar con sus pezuñas en una grieta invisible para mí, y arrancar, con paciencia infinita, algún musgo o raíz adherida a la roca. Allí vivía. Allí criaba. En ese lugar vertical y despiadado, ella encontraba su sustento. Yo, en mi llano, me moría de hambre y de sed. ¿Quién le enseñó a trepar por los riscos como si fueran un camino real? ¿Quién afiló su instinto para encontrar vida donde solo yo veía muerte? La pregunta se me quedó clavada, sin respuesta.
El sol cayó un poco y con él llegó un soplo de viento menos ardiente. Fue entonces cuando los vi. A lo lejos, moviéndose como sombras grises sobre la llanura cenicienta, una manada de onagros, los asnos salvajes. Corrían con una libertad que me dejó sin aliento. No era la carrera del que huye, sino la del que posee. Sus cascos levantaban nubes de polvo dorado, y sus rebuznos eran gritos de desafío al silencio del desierto. Los observé hasta que se perdieron en el calor que ondulaba el horizonte. Se burlaban de la ciudad, de los pesebres llenos, de los yugos. Su territorio era la inmensidad estéril, y en ella encontraban su libertad. Yo, que anhelaba la seguridad de un techo, me sentí de repente prisionero. ¿Quién soltó sus crines al viento? ¿Quién trazó para ellos el mapa de esa soledad gloriosa?
La tarde se derretía en oro cuando un sonido grave, un bufido poderoso, hizo temblar el aire. Me arrastré hasta la cresta de la hondonada. Abajo, junto a un lecho de torrente seco, pastaba un búfalo. No, “pastaba” es una palabra débil. Arrancaba hierbas duras con un movimiento de su inmensa cabeza, con una fuerza contenida que hacía que la tierra pareciera frágil. Sus músculos se movían bajo la piel oscura como colinas en una tormenta. No tenía dueño. No respondería al llamado de un pastor. Su fuerza no estaba al servicio del hombre. Era una fuerza para sí, un monumento viviente a la potencia cruda. ¿Quién puso en sus costillas esa fortaleza? ¿Quién ató sus fuerzas con nervios de hierro? Me escondí, sintiendo el miedo antiguo y saludable que siente el hombre ante lo que no puede domar.
Ya con las primeras estrellas punzando el manto lila del cielo, el escándalo. Un aleteo torpe, un corretear absurdo. Un avestruz, desgarbado y enorme, pasó cerca de mí como un sueño febril. Sus alas, inútiles para el vuelo, le colgaban como estandartes rotos. Dejó atrás, sin mirar, un nido en la tierra, con huevos olvidados al sol, que quizá pisaría cualquier fiera o aplastaría la arena. Reí con aspereza. ¡Qué disparate! ¡Qué criatura más imperfecta y abandonada! Pero entonces, se detuvo. Y alzó sus largas patas, y empezó a correr. Y corrió. Por el llano pedregoso, con una gracia que desmentía toda su torpeza, dejando atrás, con desprecio soberbio, a los caballos más veloces y a sus jinetes. Mi risa se congeló. Allí estaba. La locura de Dios. La sabiduría que parece locura. ¿Quién le privó de sabiduría y no le dio entendimiento, pero le infundió en las patas un relámpago? No podía responder. Solo podía contemplar el enigma.
Ya era noche cerrada cuando el clamor llegó. No desde la tierra, sino desde arriba. Un grito agudo, triunfal, que cortó la oscuridad. Un halcón. No lo vi, pero lo sentí. Extendía sus alas hacia el sur, montando las corrientes invisibles, cazando a kilómetros de altura por un designio que solo él y su Hacedor conocían. Y más tarde, su compañero en el misterio: el águila. Desde su roca inaccesible, desde su atalaya de muerte, oteaba lo lejano. Su mirada, yo lo supe de pronto, buscaba la sangre. Esa era su ley, su naturaleza dada. No era buena ni mala. Era. Un escalofrío me recorrió.
Me quedé allí, tirado en mi hondonada, hasta que el alba empezó a teñir de gris el este. Ya no sentía sed. Ya no sentía mi tristeza. Solo un vacío enorme, un silencio que era más elocuente que todas las palabras. No había oído una voz. No había visto un torbellino. Había visto… la costura del manto. Había vislumbrado el borde del diseño. Y en ese diseño no había explicaciones para mi dolor. Había íbices en riscos, onagros libres, búfalos indomables, avestruces incomprensibles, halcones en lo alto y águilas en la roca.
Y entonces, como un agua que brota de una grieta en la misma roca, la comprensión me llegó. No era una respuesta. Era una pregunta más grande. La pregunta que Dios le hizo a Job desde la tempestad, y que a mí me había hecho desde el silencio del desierto: “¿Quién, sino Yo?”
¿Quién sostiene al íbice en el risco? ¿Quién suelta al asno salvaje? ¿Quién domeña al búfalo? ¿Quién juega a crear un avestruz, mezcla de torpeza y de gracia? ¿Quién traza el camino del halcón?
No era que mis problemas fueran pequeños. Es que el mundo era inmensamente grande, y complejo, y salvaje, y bello, y terrible. Y no giraba alrededor de mi herida. Yo era parte de ese tejido, un hilo en el tapiz que solo la Mirada que lo había diseñado podía abarcar. La sabiduría divina no era un manual de soluciones. Era el orden profundo, a veces inescrutable, de un universo que canta, a gritos o en silencio, la gloria de su Creador.
Me levanté cuando el sol asomó, dolorido y sucio. Emprendí el camino de regreso. No sabía nada más que antes. O quizá lo sabía todo. Llevaba conmigo el polvo, el recuerdo del grito del halcón en la noche, y una paz áspera y sólida como la roca. Una paz que no borra el dolor, pero que lo rodea con la inmensidad de un desierto y con el misterio de un Dios que se revela, no en la solución de los enigmas, sino en la majestad desbordante de su creación. En la libertad del asno, en la fuerza del búfalo, en la carrera del avestruz. En todo lo que es, simplemente porque Él lo quiso así.