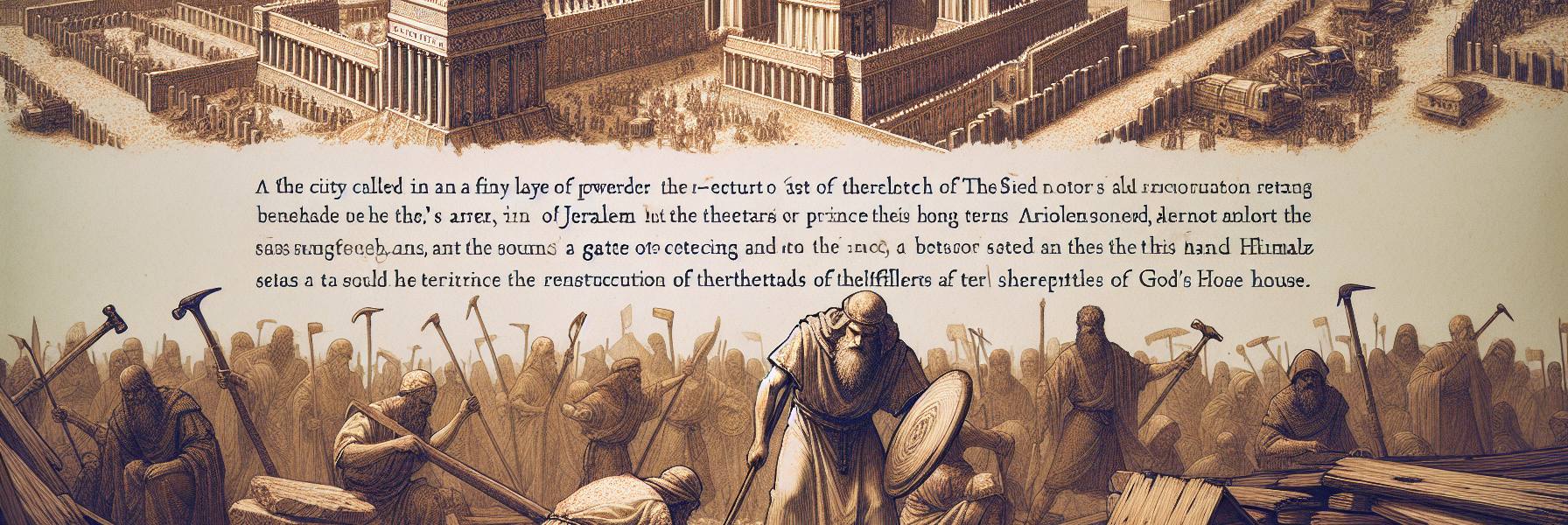El sol de la tarde, bajo y dorado, se colaba por las brechas de la muralla todavía herida de Jerusalén. La piedra, caliente al tacto durante el día, empezaba a exhalar un fresco áspero, a polvo y memoria. Eleazar, hijo de Ahimaz, apoyó la espalda contra el jamba norte de la Puerta del Pescado y cerró los ojos un instante. No por cansancio, aunque lo había, sino para escuchar. Más allá del rumor de los albañiles que trabajaban contra el crepúsculo, más allá del balido lejano de un rebaño, pretendía oír el eco de las pisadas de su padre, de su abuelo, de todos los nombres que ahora eran su carga y su honor.
Su turno de vigilia comenzaría al caer la noche, pero ya estaba allí, como siempre. El registro decía: «Los porteros: Salum, Ater, Talmón, Acub, Hatita y Sobai; en total, ciento treinta y ocho.» Una línea. Una lista. Pero detrás de cada número latía una historia de regreso, de polvo del camino entre Babilonia y Sión, de manos que no sabían más que empuñar azadas y que ahora tenían que aprender el peso solemne de una llave de bronce.
Eleazar recordaba la voz de su padre, áspera como el cuero viejo, enumerando los turnos en la Tienda del Encuentro, en los tiempos que solo existían en las palabras de los ancianos. «Nosotros, los coreítas, éramos guardianes de los umbrales. No era un oficio menor, hijo. En el límite entre lo profano y lo santo, se sostiene o se derrumba todo.» Ahora no había Tienda, sino el monte donde el Templo sería reedificado. Y los umbrales ya no eran de lino y madera de acacia, sino de piedra desportillada que intentaba recordar su gloria.
Un golpe de tos seco lo sacó de sus pensamientos. Era Matanías, el levita, el primogénito de Asaf. Caminaba despacio, como midiendo cada paso. Su deber no era la puerta, sino el canto. Pero a menudo bajaba desde las estancias provisionales cerca del muro, donde los cantores habitaban según el registro, «exentos de otros servicios, porque día y noche estaban en aquella obra.» Su obra era una melodía trunca, un salmo que buscaba su tono en medio de las ruinas.
—Vigilas antes de tiempo, Eleazar —dijo Matanías, y su voz tenía un timbre ronco, como si el polvo del destierro se le hubiera quedado prendido en la garganta.
—Y tú cantas en silencio —respondió Eleazar, sin abrir los ojos del todo.
Una sonrisa fugaz cruzó el rostro del cantor. —Ensayo los acentos. «Oh casa de Jacob, venid, y caminemos a la luz de Jehová.» Pero la luz es tenue al atardecer, y a veces las palabras pesan más que las piedras.
Se hizo un silencio cómplice. Unos metros más allá, en la plaza interior, unas mujeres preparaban unas brasas. Eran de las familias de los sacerdotes, las anotadas como «habilitadores para la obra del servicio en la casa de Dios.» Algunas, según la crónica, venían de las tierras de Benjamín, de Judá, incluso de Efraín, aunque el grueso era de Judá. Preparaban los panes de la proposición que ya no había, atendían los utensilios que todavía no existían, mantenían el ritmo sagrado de una liturgia en suspenso. Su fidelidad era un acto de memoria profética.
Matanías siguió su camino, murmurando. Eleazar abrió los ojos y observó el ir y venir. Ahí estaba Berequías, hijo de Asa, un hombre menudo y de mirada intensa, «supervisor de la casa de Dios» por designio de su linaje. Discutía con un artesano por la calidad de la madera de ciprés para una nueva puerta. Su autoridad no provenía de la fuerza, sino de un pergamino envejecido donde su nombre estaba escrito junto a una función. Eso era todo ahora: nombres y funciones. Esqueletos de huesos secos que esperaban el soplo.
La noche cayó de repente, como suele ocurrir en las colinas. Las estrellas, las mismas que habían visto a sus padres en el exilio, se encendieron una a una. Su compañero de turno, Talmai, llegó bostezando. Era más joven, de los que habían nacido ya en el camino de regreso. Para él, la lista no era memoria, sino identidad recién estrenada.
—¿Qué vigilamos, Eleazar? —preguntó, ajustándose el cinturón—. Un montón de ruinas y un altar.
Eleazar tomó la gran llave que pendía de su cinto. Era antigua, heredada. Más simbólica que útil, pues las puertas aún no cerraban bien.
—Vigilamos la promesa —dijo, y su voz sonó extrañamente clara en la oscuridad—. Vigilamos estos nombres. A ti, a mí, a los cantores, a las panaderas, al supervisor. Al que barre el polvo del lugar santo. Somos los que hemos vuelto. No los más valientes, ni los más sabios. Los que estaban escritos. Y mientras uno de nosotros esté aquí, respirando este mismo aire, la historia no se ha acabado. La puerta, aunque esté quebrada, sigue siendo una puerta.
Talmai lo miró, y por primera vez esa noche, su rostro adolescente perdió la expresión de fastidio. Asintió, serio.
El frío se acentuó. En las colinas alrededor, los olivares susurraban. Eleazar pensó en los otros, los que no estaban en la lista. Los que habían preferido quedarse en tierras extrañas, con sus dioses cómodos y sus vidas sin ecos. Y por un momento, lo entendió. Esto no era fácil. Esto era vigilar en la oscuridad, sin más luz que la de un fuego lejano y la tenue certidumbre de un nombre en una crónica.
Pero entonces, desde la estancia de los cantores, subió un sonido. Una sola voz, la de Matanías, probando una línea, débil al principio, luego ganando firmeza. No era un canto triunfal. Era una melodía áspera, cargada de duda y de anhelo, que se enrollaba en el aire nocturno como el humo de las brasas. Era imperfecta. Era humana.
Eleazar respiró hondo. El olor a tierra, a piedra húmeda, a pan recién hecho en algún patio cercano. Todos ellos, desde el primer nombre en la lista de los jefes de familia hasta el último de los porteros, estaban tejiendo con sus vidas ordinarias, con sus turnos de guardia y sus amasados de harina, un tapiz invisible. No era el Templo, aún no. Pero era el umbral. Y él, Eleazar, hijo de Ahimaz, coreíta, portero de la Puerta del Pescado, estaba en su puesto. Eso bastaba. La noche avanzaba, lenta y estrellada, sobre la ciudad que empezaba a recordar quién era.