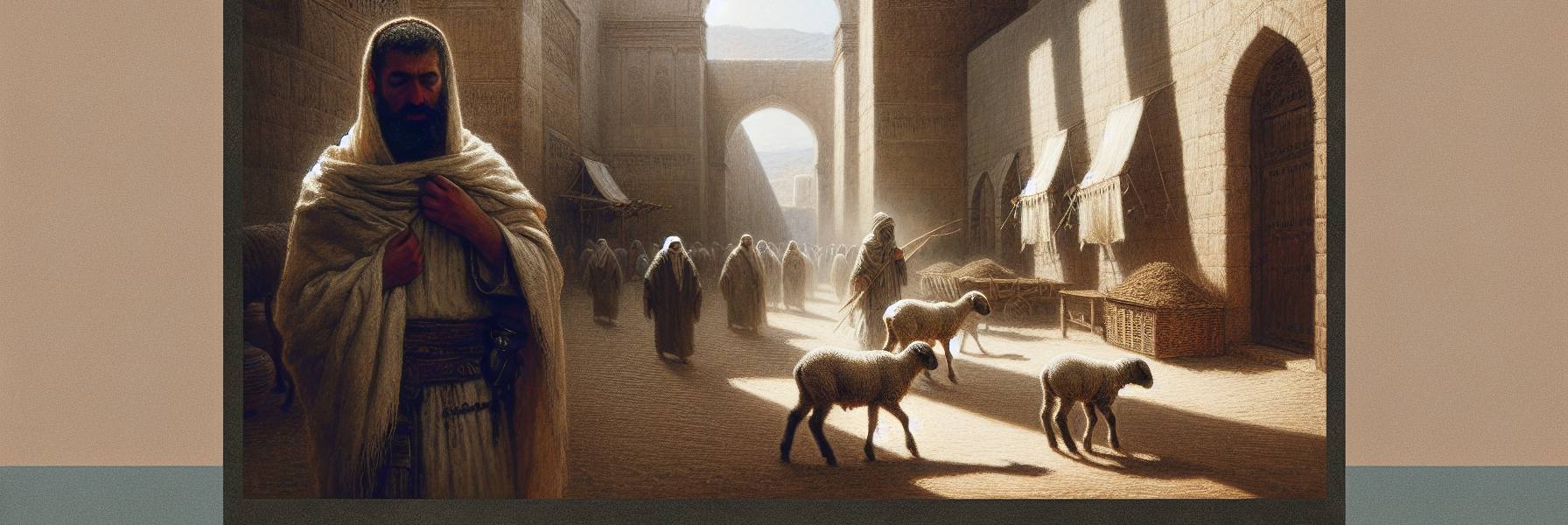El sol de la mañana caía a plomo sobre el campamento, levantando un polvo fino que se adhería a la piel y a la ropa. Eliel respiró hondo, notando el olor familiar de la tierra seca, el estiércol de los rebaños cercanos y el humo lejano que siempre parecía flotar en el aire desde el Tabernáculo. En su mano, tirante de la cuerda, caminaba un carnero joven, su lana espesa y blanca, sus ojos oscuros y tranquilos. El animal no se resistía. Avanzaba con una docilidad que a Eliel le partía el corazón.
Había pasado la noche en vela, dando vueltas sobre la estera, con el peso de su falta aplastándole el pecho. No había sido nada grandioso, ningún crimen que clamara al cielo. Solo un arrebato de ira mezquina con su hermano menor durante el reparto del agua, palabras cortantes como cuchillas, y el deseo oscuro y momentáneo de que le fuera mal. Pero la culpa, desde entonces, se había instalado en él como una piedra en el vientre. La Paz, la *Shalom*, esa sensación de estar en armonía con todo y con todos, se había quebrado. Y él sabía dónde tenía que ir para recomponerla.
El camino hacia la entrada del Tabernáculo era un recorrido público. Pasó junto a tiendas donde mujeres amasaban pan y niños jugaban. Nadie le preguntó nada, pero algunos le miraron la ofrenda y asintieron para sí, comprendiendo. No era el primero, ni sería el último. La necesidad de acercarse era una enfermedad común del alma.
Al llegar al espacio abierto frente a la entrada, el aire cambió. El olor a humo se volvió más denso, acre, mezclado con otro aroma más difícil de definir: el de la grasa quemada sobre la madera. El sonido del campamento se atenuó, reemplazado por el crepitar constante de un fuego que nunca se apagaba. Y estaba la presencia de los sacerdotes, con sus vestiduras de lino blanco, moviéndose con una calma deliberada en medio del humo.
Eleazar, hijo de Aarón, un hombre de rostro serio pero no severo, se acercó. Sus ojos recorrieron al carnero y luego se posaron en Eliel.
—Traes una ofrenda quemada, un holocausto —dijo, más como una constatación que como una pregunta.
—Sí —la voz de Eliel sonó ronca—. Para expiación. Para… para restablecer la comunión.
Eleazar asintió. No había condescendencia en su gesto, sino un reconocimiento profundo. Él también había traído ofrendas alguna vez.
—Debes presentarlo tú mismo, a la entrada de la Tienda del Encuentro —indicó, señalando el espacio delante del gran velo—. Es tu ofrenda. Tu voluntad. Tu mano.
Eliel condujo al carnero hasta el lugar señalado. El suelo de tierra estaba endurecido por el tránsito. A un lado, el altar de bronce levantaba su forma cuadrada, imponente, con sus cuernos en las esquinas y el fuego ardiendo en su interior, un fuego que, se decía, había sido encendido por el mismísimo fuego del Señor. El calor que desprendía era tangible, una pared de aire caliente que hacía parpadear.
Con manos que buscaban no temblar, Eliel colocó su palma sobre la cabeza del animal. No era un gesto mágico. Era una transferencia. Algo invisible pero real pasaba de su ser al ser tranquilo y cálido bajo su toque. En ese contacto, su falta, su ruptura interior, su ira estéril, encontraban un símbolo, un sustituto. El carnero, sin saberlo, cargaba ahora con el peso que Eliel no podía seguir sosteniendo solo. Una tristeza inmensa lo invadió, pero no era desesperación. Era el dolor limpio de quien reconoce el costo de las cosas.
—Es para expiación por mí —murmuró, y sus palabras se las llevó el viento caliente que subía del altar.
Luego, con un movimiento rápido que aprendió de mirar a otros, tomó el cuchillo de sacrificio que Eleazar le extendía. El filo brilló bajo el sol implacable. Este era el momento más terrible y más necesario. No había redención sin muerte, sin el derramamiento de la vida que se había vuelto carga. Eliel miró al animal a los ojos, y por un instante absurdo quiso pedirle perdón. En lugar de eso, con una precisión que le sorprendió, realizó el corte. Fue un acto horriblemente íntimo y a la vez profundamente ritual. La vida del carnero, su sangre caliente y roja, se derramó en el cuenco de bronce que Eleazar sostenía junto al cuello del animal.
No hubo dramatismo innecesario. Solo el sonido de un cuerpo que cedía, el fluir de la sangre, y el silencio respetuoso de quienes presenciaban. Eleazar, entonces, tomó la sangre y, con un movimiento experto, salpicó con ella los lados del altar. Gotas escarlatas sobre el bronce bruñido. La sangre, sede de la vida, era ahora rociada en el lugar del fuego divino. La vida por la vida. Un intercambio santo y tremendo.
Luego vinieron los despieces. Eliel, ayudado por Eleazar, desolló al carnero. Le tocó a él, al oferente, despojar al animal de su piel, separar lo exterior de lo interior. La grasa que envolvía las entrañas, los riñones, el lóbulo del hígado… todo eso, lo más rico, lo más vital, era cuidadosamente separado. Eleazar le mostró cómo lavar las patas y los intestinos con el agua de las pilas de bronce. Un acto de purificación final. El agua removía la tierra, el polvo del camino, las impurezas externas. Todo debía ser limpio, digno.
Y entonces, pieza por pieza, comenzó la entrega total. Primero, la cabeza, luego los trozos de carne, la grasa selecta, las entrañas lavadas. Eliel las iba colocando en las manos de Eleazar, quien a su vez las disponía sobre la leña apilada en el altar. No se quemaba cualquier cosa. No se quemaba de cualquier manera. Era un orden establecido, una geometría de la ofrenda. La grasa, lo más preciado, se colocaba sobre la carne. Todo, absolutamente todo el animal excepto la piel, que sería para el sacerdote, debía subir en humo.
Finalmente, Eleazar tomó un tizón del fuego perpetuo y lo aplicó a la leña. Las llamas, hambrientas, lamieron la grasa primero, con un chisporroteo intenso, y luego se elevaron, envolviendo la carne. Un humo espeso, grisáceo y blanco, comenzó a elevarse, recto hacia el cielo azul y despiadado. No era un humo cualquiera. Era un aroma, dice la Ley, de reposo, agradable al Señor. No porque a Dios le complaciera la muerte, sino porque en ese humo ascendía la voluntad de un hombre quebrantado, su arrepentimiento hecho materia, su deseo de comunión consumido por el fuego de lo Sagrado.
Eliel se quedó allí, observando, hasta que no quedó más que brasas y cenizas. El calor le había chamuscado las pestañas y la frente le brillaba de sudor. La piedra en su vientre se había deshecho. No había euforia, ni una sensación espectacular. En su lugar, había un vacío tranquilo, una paz cansada. La ofrenda completa, el holocausto, había sido aceptada. No por sus méritos, sino por la fidelidad de Aquel que había establecido el camino. Al alejarse, el olor a humo le siguió, impregnando sus ropas, un recordatorio de que lo viejo había ardido. Y al respirar hondo, el aire le supo, por primera vez en días, a libertad.