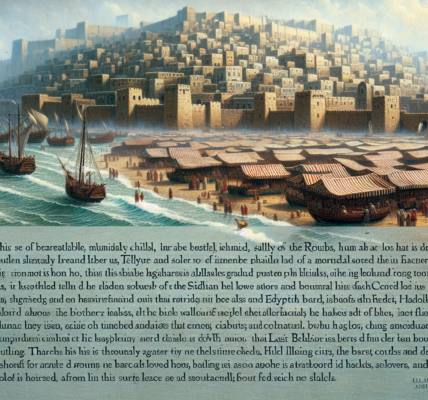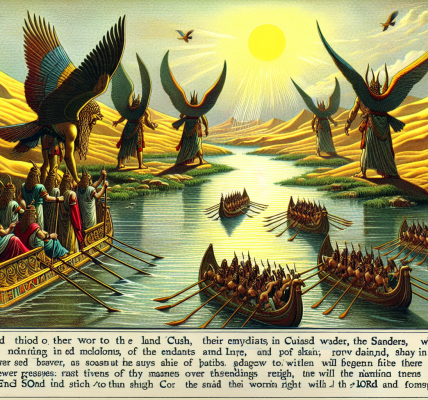La piedra de Patmos era áspera bajo sus rodillas, un recordatorio constante del exilio. El viento salado del Egeo traía consigo un frío que calaba hasta los huesos, un frío distinto al de Galilea. Juan, ya anciano, sentía el peso de los años no solo en las articulaciones, sino en el alma. Los recuerdos eran más vívidos que el paisaje grisáceo que lo rodeaba: el rostro de Pedro iluminado por el fuego de una hoguera, la mirada tranquila de Tomás, la voz de aquel Maestro que todo lo había trastocado. Ahora solo quedaba él, el último testigo, en esta isla desnuda y rocosa, un preso por la Palabra y por el testimonio de Jesús.
Era el día del Señor. La expresión no era solo un marcador de tiempo; para Juan, era un espacio sagrado, un respiro en la opresión donde el espíritu podía elevarse más allá del mar y de la guardia romana. El sol comenzaba a declinar, tiñendo el mar de un bronce oscuro y líquido. El silencio era tan profundo que podía escuchar el latido de su propio corazón, un tambor débil y cansado. Entonces, sin transición alguna, el silencio se quebró.
No fue un sonido que llegara por los oídos, sino una resonancia que surgió desde dentro del pecho, vibrante y clara como el tañido de una campana de bronce sumergida en el alma. Una voz. Grande, como el rumor de muchas aguas, pero con una claridad que cortaba la bruma de la memoria y del presente. Juan se estremeció; la piedra áspera dejó de importar. La voz era a la vez desconocida y terriblemente familiar, como el eco de una palabra escuchada en la orilla de otro mar, años atrás.
«Lo que vees, escríbelo en un libro», dijo la voz, y cada sílaba parecía tallarse en el aire, «y envíalo a las siete iglesias: a Éfeso, a Esmirna, a Pérgamo, a Tiatira, a Sardis, a Filadelfia y a Laodicea.»
Juan, con un esfuerzo que le hizo crujir los huesos, se volvió hacia la voz. Lo que vio entonces le arrancó el aliento y le hizo cerrar los ojos por un instante, abrumado. No era una visión etérea, sino una presencia de una realidad abrumadora, sólida y deslumbrante. En medio de siete candelabros de oro, cuyo brillo parecía fundido de la misma luz, estaba alguien con apariencia de hijo de hombre.
Pero esta «apariencia» desbordaba cualquier recuerdo humano. Su túnica llegaba hasta los pies, una prenda sencilla y larga de lino blanco, pero de una blancura que no existía en el mundo, como si estuviera tejida con la luz misma del mediodía. Un ceñidor de oro, ancho y puro, cruzaba su pecho. Su cabello, nos habría dicho Juan si hubiera podido encontrar palabras en ese instante, era blanco como la lana recién esquilada, como la nieve que corona el monte Hermón al amanecer. No era la blancura de la vejez, sino la de una antigüedad primordial, la de la sabiduría anterior a los siglos. Y sus ojos… sus ojos eran como llama de fuego. No había donde esconderse de esa mirada; atravesaba la carne, los años, las intenciones más secretas, iluminándolo todo con un calor que consumía toda falsedad.
Sus pies semejaban bronce bruñido, como refinado en un horno. Era la imagen de una fortaleza inquebrantable, de un juicio que pisaría con autoridad toda oposición. Y su voz, cuando habló de nuevo, era el mismo sonido de muchas aguas que Juan había sentido en su pecho, pero ahora salía de aquella boca. En su diestra sostenía siete estrellas, que centelleaban con una luz fría y distante, atrapadas y sin embargo libres en su mano. De su boca salía una espada aguda de dos filos, no de metal, sino de palabra pura, cortante, que separaba verdad de mentira, alma de espíritu, con un filo infinito.
Su rostro brillaba como el sol cuando está en su fuerza. Era una luz que no solo iluminaba, sino que vivificaba y a la vez juzgaba. Juan, que había recostado su cabeza en el pecho de ese hombre en una cena lejana, que lo había visto transfigurado en una montaña, que lo había visto morir en una cruz y resucitar en un huerto, no pudo soportarlo. Toda su fuerza, la del pescador, la del discípulo amado, la del anciano que había sobrevivido a todos, se desvaneció como cera ante una fragua. Cayó a sus pies como muerto. La gloria era insoportable. La cercanía del Santo, una agonía para el hombre caído, incluso para el que había sido amado.
Entonces sintió el tacto. Suave, firme, humano. La diestra que sostenía las siete estrellas se posó sobre su hombro derecho. Un contacto que no quemaba, sino que infundía una calma profunda. Y la voz, la voz de muchas aguas, se volvió tan personal, tan íntima como en los viejos tiempos a orillas del lago.
«No temas.»
Las dos palabras fueron un bálsamo, un deshielo en su alma congelada por el temor reverencial.
«Yo soy el primero y el último», prosiguió la voz, y en esa declaración resonaba la eternidad, el Alfa y la Omega de todas las cosas. «Y el que vive. Estuve muerto, pero ahora vivo por los siglos de los siglos, y tengo las llaves de la muerte y del Hades.»
Juan alzó la vista, todavía temblando, pero ya no paralizado por el terror. Los ojos de llama de fuego lo miraban ahora con una profundidad de conocimiento que inclinaba la cabeza, pero ya no abrumaba. En ellos vio la historia entera: el pesebre, la cruz vacía, el camino a Damasco de Saulo, las luchas de las iglesias en Asia, el largo viaje de la fe a través de la persecución y la tibieza. Vio el fin y el principio entrelazados.
«Escribe, pues», le dijo aquel que era a la vez el Cordero inmolado y el León de Judá, «lo que has visto, lo que es y lo que ha de ser después de esto. El misterio de las siete estrellas que has visto en mi diestra, y los siete candelabros de oro: las siete estrellas son los ángeles de las siete iglesias, y los siete candelabros son las siete iglesias.»
La visión no se desvaneció de golpe. Permaneció allí, como un sello de realidad sobre la isla rocosa, mientras Juan, con los dedos entumecidos por la emoción y la edad, buscaba el papiro y el cálamo. El mar siguió golpeando las rocas, el viento siguió soplando, pero nada era ya igual. El exilio había terminado. Ahora estaba en la corte del Rey, y su prisión era el atrio del cielo. Y tenía una tarea que hacer, una palabra que llevar a las iglesias, una palabra que comenzaba con una visión en Patmos y que, él lo intuía en lo más hondo de su ser renovado, no terminaría nunca.