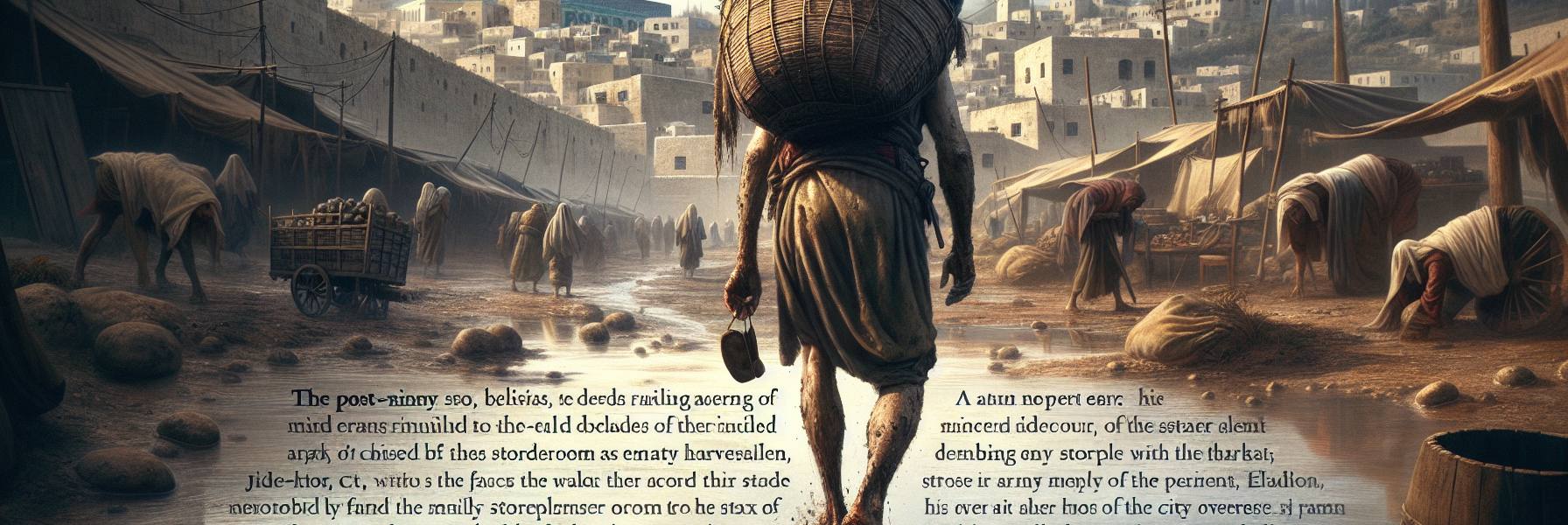El sol de la tarde, un disco de cobre sobre el polvo, se inclinaba sobre las murallas de Jerusalén. En la Puerta del Pescado, el gentío era una corriente cansina: vendedores recogiendo sus esteras, peregrinos con los pies hinchados buscando posada, soldados romanos observando con esa mirada entre aburrida y vigilante. En un rincón, apoyado contra la piedra caliente, el viejo Efraím observaba el ir y venir. Sus ojos, velados por cataratas lechosas, habían visto pasar setenta inviernos y el imperio de tres césares.
Un joven, con la túnica rasgada y el rostro marcado por una urgencia febril, se detuvo frente a él. “Anciano”, dijo, la voz quebrada por la fatiga. “He venido desde Hebrón. Busco al procurador. Dicen que aquí se escuchan peticiones”.
Efraím no movió la cabeza. Su mano, nudosa como una raíz, señaló hacia el interior de la ciudad, donde el palacio de Herodes se recortaba contra el cielo. “Allá está el poder. El que cambia las monedas, firma los edictos, mueve las cohortes”. Hizo una pausa, escupió suavemente al polvo. “Pero su aliento se acaba. Un día está, y al siguiente… polvo que regresa al polvo. Como mi padre, como el tuyo. ¿De qué sirven sus planes?”
El joven, llamado Natán, se dejó caer a su lado, derrotado antes de empezar. Contó su historia entrecortadamente: una deuda, un acreedor sin piedad, la amenaza de la esclavitud para sus hijas pequeñas. Había vendido todo, hasta la capa de su esposa. El procurador era su última esperanza, un hilo delgado como un cabello.
Efraím escuchó. No ofreció consuelo barato. Al contrario, su voz se hizo más áspera, como piedra contra piedra. “He visto a esos poderosos. Vienen con púrpura y escolta. Prometen justicia a gritos en el ágora. Pero cuando mueren… nada. Su espíritu se va, y en ese mismo día se desvanecen todos sus proyectos. Es como confiar en el viento de este atardecer: te refresca la cara un instante y luego se lleva tu sudor, indiferente.”
Natán hundió la cara entre las manos. El mundo se le venía encima, pesado e implacable.
Entonces, el anciano cambió el tono. No era una melodía dulce, sino un rumor profundo, como de agua que corre bajo tierra. “Pero hay otro juramento que hacer, muchacho. Uno que no se rompe.” Miró hacia el cielo, ahora teñido de púrpura y grana. “Feliz el que pone su auxilio en el Dios de Jacob. Su esperanza, en el Señor su Dios.”
Y comenzó a hablar, no como un rabino en la sinagoga, sino como un hombre que ha visto la trama oculta de las cosas. “Él es el que hizo el cielo y la tierra. Esta piedra donde apoyamos la espalda, este polvo que se nos mete entre los dedos, el mar que ruge más allá de Ashkelon. Todo. Y lo que Él sostiene, no se hunde.”
Señaló con el mentón a una fila de viudas que salían de la ciudad, cargando sus cántaros vacíos. “Él mantiene fidelidad para siempre. No es como el césar de turno. Él hace justicia a los oprimidos.” Su mirada, de pronto clara y penetrante, se posó en Natán. “A los oprimidos como tú. Da pan a los hambrientos. No migajas de la mesa del tetrarca, sino pan de verdad, el que sustenta el alma.”
Un grupo de cautivos encadenados pasó rumbo a las mazmorras, la mirada perdida en el vacío. El anciano susurró: “Él libera a los cautivos. No siempre las cadenas de hierro… a veces las de miedo, o deuda, o desesperación.”
Natán lo miraba ahora, ya no con desesperación, sino con una atención nueva, hambrienta.
“Abre los ojos de los ciegos”, murmuró Efraím, y por un instante, Natán creyó ver un brillo de luz antigua en esas pupilas veladas. “Levanta a los caídos. No sólo del polvo de este camino, sino del abismo del corazón. Y ama al justo. Al que, aun temblando, busca hacer lo recto.”
La voz del viejo se llenó de una calma poderosa. “El Señor protege al extranjero. Al que, como tú, llega a una ciudad que no es la suya y no conoce sus rincones. Sostiene al huérfano y a la viuda. Pero el camino de los impíos… ese lo tuerce. Lo desbarata desde sus cimientos.”
Calló. La noche había caído de golpe, como un manto sobre Jerusalén. En el silencio, solo se oía el lejano balido de un rebaño y el suspiro del viento en las murallas.
Natán se levantó. No había resuelto su deuda. No tenía un denario más que antes. Pero algo dentro de él, un nudo de hielo que le había apretado el pecho desde Hebrón, se había deshecho. Tomó la mano callosa del anciano. “¿Y cómo… cómo se pone uno en las manos de ese Dios?”, preguntó, su voz apenas un hilo.
Efraím sonrió, una grieta fina en su rostro de arcilla seca. “Empiezas por dejar de mirar solo a la puerta del procurador. Y miras esto.” Alzó la mano hacia el cielo, ahora tachonado de estrellas infinitas. “Él reina por siempre. Tu acreedor no. El césar no. Él sí. Tu esperanza no está en lo que puede morir mañana. Está en lo que ya vivía antes de que esta piedra fuera colocada aquí. Y vivirá cuando esta ciudad sea sólo memoria.”
Natán asintió. No era un final, sino un comienzo. Dio media vuelta, no hacia el palacio, sino hacia la posada humilde donde había dejado su escaso hatillo. Caminó diferente. Los hombros no estaban tan hundidos. La deuda seguía ahí, terrible y concreta. Pero ahora pesaba sobre un suelo diferente, sobre una tierra que, supo de pronto, era sostenida por unas manos que no se cansarían.
Efraím lo vio alejarse. Luego, cerró sus ojos ciegos y sus labios se movieron en silencio, repitiendo las palabras antiguas, las que eran más reales que la piedra a su espalda: “¡Aleluya! Alaba, alma mía, al Señor…” La alabanza no era un grito, sino un respirar profundo, tan natural y necesario como la noche que lo envolvía. Era la historia que siempre era nueva.