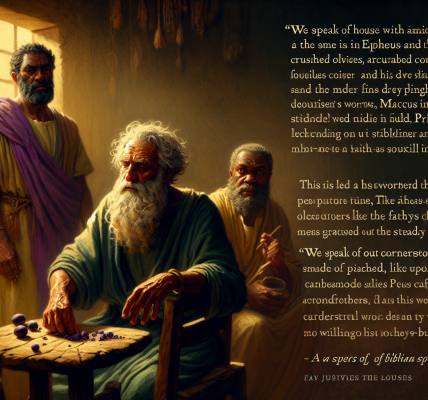El relato de Eliab, el anciano de Teman.
Recuerdo el día en que el suelo tembló. No era un temblor de ira, como cuando el Señor habla desde el torbellino, sino un quejido profundo, seco, que venía de las entrañas de la tierra. Era el sonido de los hombres de la mina, al este de nuestra ciudad, haciendo crujir las rocas madres para arrancarles sus secretos. Yo era joven entonces, y el trabajo me parecía una hazaña de titanes. Ahora, viejo y con los ojos gastados, veo con más claridad.
Los mineros descendían a las grietas como sombras, colgados de cordeles que gemían. Allá abajo, donde la luz del sol es un recuerdo olvidado, encendían lámparas cuyas llamas chisporroteaban contra la oscuridad húmeda. Con picos de bronce y manos callosas, atacaban la roca. El sonido era un cántico monótono y brutal: el golpe seco del metal, el crujido de la piedra que cede, el derrumbe sordo de escombros. De esas profundidades sacaban plata, que relucía con un brillo enfermizo a la luz de antorchas, y oro de Ofir, pesado y mudo. Sacaban hierro, la fuerza de la guerra y el arado, y cobre, que suena al golpearlo.
Pero lo que más me maravillaba era lo que hacían con la negrura. En esos túneles donde ni el buitre de ojos penetrantes se aventuraría, ellos caminaban. Desplazaban montañas desde sus cimientos. Abrían túneles en la roca viva, y sus pies, cubiertos de polvo y lodo, pisaban lugares donde nunca había puesto su planta criatura alguna. Colgaban lejos de los hombres, balanceándose sobre abismos de oscuridad. La tierra, de la que proviene nuestro pan, era allí revuelta como por un fuego subterráneo: de ella salían zafiros, piedras de oscuro valor, y polvo de oro. Sendas olvidadas por las aves más altaneras, ignoradas por el ojo del halcón de vista aguda. Bestias fieras no hollaron aquellos pasadizos; el león, rey de la superficie, nunca pasó por allí.
El hombre, sin embargo, pone su mano en el pedernal, da vuelta a los montes desde la raíz. En los peñascos corta canales, y su ojo atisba todo precioso tesoro. Represa los ríos que se filtran de la piedra sudorosa, y saca a la luz lo que estaba escondido.
Pero la sabiduría… ¿de dónde viene? ¿Dónde se halla el lugar de la inteligencia? El hombre no conoce su camino; no se halla en la tierra de los vivientes. El abismo dice: “No está en mí”; y el mar declara: “No está conmigo”. No se da por oro macizo, ni se compra con peso de plata. No se equipara con el oro de Ofir, ni con el ónice precioso, ni con el zafiro. El oro y el cristal no la igualan, ni se cambia por joyas de oro fino. El coral y el jaspe ni merecen mencionarse; la sabiduría vale más que las perlas. El topacio de Etiopía no la iguala; no se cotiza con oro puro.
Entonces, ¿de dónde procede la sabiduría? ¿Y dónde está el lugar de la inteligencia? Está oculta a los ojos de todo viviente, encubierta a las aves del cielo. El Abadón y la Muerte dicen: “Solamente de oídas hemos oído su fama”.
Dios entiende su camino, y Él conoce su lugar. Porque Él mira hasta los confines de la tierra, y ve cuanto hay bajo los cielos. Al dar peso al viento, y determinar las medidas de las aguas; al decretar leyes para la lluvia y trazar camino para el relámpago del trueno, entonces la vio y la declaró; la estableció y también la escudriñó. Y dijo al hombre: “He aquí, el temor del Señor es la sabiduría, y el apartarse del mal, la inteligencia”.
Recuerdo que, al salir de la mina, uno de aquellos hombres, cubierto de una costra gris de polvo y sudor, se sentó a mi lado. Tenía en la palma de la mano una pepita de oro irregular, que atrapaba el último destello del sol poniente. Me miró con ojos cansados, casi tristes. “Todo esto,” murmuró, señalando con la cabeza hacia la boca negra de la galería, “todo este esfuerzo, para sacar esto. Pero hay una grieta más profunda que ninguna herramienta puede alcanzar, y un tesoro que ninguna luz de lámpara puede iluminar. Y para eso, no hay mapa.”
Sus palabras se me quedaron grabadas. Años después, cuando supe de la desgracia de Job, aquel hombre íntegro y recto, aquellas palabras volvieron a mí. Sus amigos, como mineros torpes, escarbaban en los escombros de su dolor buscando la pepita de una explicación, la veta de un pecado oculto. Excavaban con sus discursos, hundiéndose en túneles de teología hueca. Pero la sabiduría, la verdadera, no estaba allí. Estaba, como al final le fue revelado, en el temor que nace del asombro, en el callar ante lo inescrutable, en reconocer que el mapa lo tiene sólo Aquel que pesó los vientos y contuvo los océanos primordiales. La sabiduría no es un mineral por extraer, sino una postura del corazón ante el Minero Divino que, en su misterio, escudriña los abismos de la existencia humana.
Y eso, ningún pico de bronce puede alcanzarlo. Sólo la rendida y humilde atención del que, al fin, deja de cavar y levanta la vista.