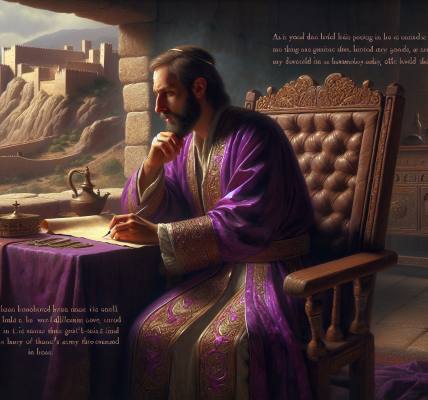El aire del desierto quemaba con un calor que no solo venía del sol. Era una sequedad que resquebrajaba los labios y hacía que cada respiración supiera a polvo y a soledad. Jesús llevaba cuarenta días y cuarenta noches en aquel yermo. No era un ayuno voluntario, no del todo; era un desgarro, un vaciarse hasta los huesos, hasta que la carne le gritaba y la mente se le nublaba de debilidad. Las piedras, redondeadas por el viento, se amontonaban a sus pies y, en su delirio, empezaban a tomar formas: pequeños panes morenos, crujientes, calientes… Podía casi oler el aroma del grano tostado. Su estómago se contrajo con un dolor sordo y profundo.
Fue entonces cuando la presencia se materializó. No con cuernos ni tridente, sino con una familiaridad perturbadora. Era un hombre de rostro sereno, vestido con ropas sencillas, pero sus ojos… sus ojos tenían la profundidad gélida de un pozo sin fondo.
—Si eres Hijo de Dios —dijo la voz, suave como la arena que se desliza—, ordena que estas piedras se conviertan en pan.
La tentación no era solo el hambre. Era más sutil, más corrosiva. Era la invitación a usar el poder para sí mismo, a romper la dependencia total del Padre, a convertir el milagro en un acto de auto-preservación. Jesús, con los labios agrietados, apartó la mirada de las piedras-pan y la clavó en el vacío, hacia un horizonte que solo Él podía ver.
—Escrito está —respondió, y su voz era un susurro ronco, pero con una autoridad que resonó en el silencio—: No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios.
El demonio no se inmutó. Una sonrisa casi imperceptible se dibujó en sus labios. La derrota era solo el primer movimiento en su juego.
Entonces, la escena cambió de repente. Jesús se encontró de pie en el pináculo del Templo de Jerusalén. El viento soplaba fuerte, azotando su túnica. Abajo, el patio del templo era un hervidero de pequeñas figuras humanas, ajenas al drama que se desarrollaba a cien metros de altura. La piedra del parapeto era fría bajo sus pies descalzos.
—Si eres Hijo de Dios —insistió la misma voz a su lado, ahora con un tono desafiante—, tírate abajo; porque escrito está: «A sus ángeles te encomendará», y «en sus manos te sostendrán, para que no tropiece tu pie en piedra alguna».
Era una trampa perversa, un intento de torcer la Escritura, de provocar un espectáculo divino para poner a prueba la fidelidad del Padre. «Salta, y que Él te rescate. Demuéstrame que eres quien dices que ser. Fuerza su mano». Jesús sintió la atracción del vacío, la promesa falsa de una fe convertida en acrobacia.
—También está escrito —replicó, con una firmeza que cortó el aire como un cuchillo—: No tentarás al Señor tu Dios.
Por segunda vez, la palabra de Dios, viva y eficaz, se erguía como un muro infranqueable. El demonio retrocedió, no físicamente, pero su presencia pareció oscurecerse, como si una nube hubiera pasado por delante del sol.
La escena volvió a desdibujarse, y esta vez la transición fue violenta. No fueron las piedras calcinadas del desierto ni las alturas vertiginosas de Jerusalén, sino una montaña escarpada, tan alta que las nubes se desgarraban en sus cumbres. Y desde allí, se veían todos los reinos del mundo y su gloria. Imperios con sus ejércitos de bronce, palacios de mármol blanco, ciudades bulliciosas, caravanas de riquezas, océanos surcados por velas… Era un mosaico deslumbrante de poder, de influencia, de dominio. La tentación final, la más grande.
El tentador se acercó, y su voz era ahora un murmuro hipnótico, cargado de una lógica terrenal irrefutable.
—Todo esto te daré —dijo, abarcando con un gesto la inmensidad que se extendía a sus pies—, si postrándome me adoras.
Era la oferta del atajo. Evitar la cruz, el sufrimiento, la incomprensión. Tomar el trono sin pasar por el Gólgota. Gobernar el mundo con el consentimiento del príncipe de este mundo. Jesús podía verlo, podía sentir el peso de esas coronas, el eco de los himnos de las naciones. Por un instante, un temblor recorrió su cuerpo exhausto.
Pero su mirada no se quedó en los palacios ni en los tronos. Traspasó la ilusión y vio el precio: la adoración. La rendición del alma. La traición al propósito para el que había venido.
Se irguió. La debilidad de sus cuarenta días de ayuno pareció desvanecerse, reemplazada por una fuerza que no era de este mundo. Sus ojos, antes velados por el cansancio, brillaron con una luz que hizo retroceder a las sombras de la montaña.
—¡Vete, Satanás! —Su voz no fue un grito, sino una orden tranquila y absoluta, cargada de una autoridad que hizo temblar los cimientos de la misma tentación—. Porque escrito está: Al Señor tu Dios adorarás, y a Él solo servirás.
Las palabras cayeron como un martillo. La visión de los reinos se quebró, se desvaneció como humo. La presencia oscura se deshizo, vencida, alejándose con un silbido de rabia impotente. Jesús se quedó solo en la montaña, el viento limpio acariciando su rostro. La batalla había terminado.
Y entonces, como si el cielo hubiera estado conteniendo el aliento, llegaron los ángeles. No con trompetas, sino en silencio. Se acercaron a Él y le sirvieron. Le ofrecieron agua fresca y pan, no convertido de piedra, sino dado por la mano del Padre. Y en ese momento, en la quietud de la montaña, con el sabor del pan verdadero en su boca, Jesús supo que la verdadera victoria no era sobre el demonio, sino en la obediencia. El camino a la cruz estaba despejado. Y Él, habiendo vencido al tentador, estaba listo para recorrerlo.