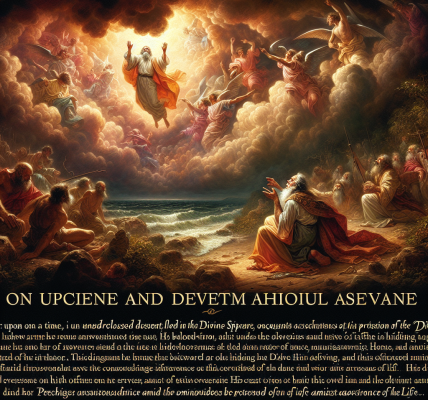**La Rebelión de Israel: Una Historia de Amor y Traición**
El sol se alzaba sobre las colinas de Judá, bañando de dorado los campos de trigo y los viñedos que se extendían hasta donde la vista alcanzaba. Era una tierra bendecida, un regalo del Señor a su pueblo, un recordatorio constante de su fidelidad. Pero en medio de tanta abundancia, el corazón del pueblo se había alejado de Aquel que los había sacado de Egipto, que los había guiado como un padre guía a su hijo.
El profeta Jeremías, ungido por Dios, se paró en la plaza principal de Jerusalén, su voz resonando como un trueno en medio del silencio que cayó sobre la multitud. Sus palabras no eran suyas, sino las del Señor, cargadas de dolor y de una amorosa reprensión.
—»Escuchen lo que dice el Señor: ‘Yo recuerdo la devoción de tu juventud, el amor de tu desposorio, cuando me seguías por el desierto, por una tierra no sembrada. Israel era santo para el Señor, las primicias de su cosecha’» —proclamó Jeremías, sus ojos brillando con una mezcla de tristeza y celo santo—.
La gente comenzó a murmurar. Algunos viejos, cuyas barbas blancas temblaban al escuchar estas palabras, recordaron los días pasados, cuando el pueblo caminaba tras la columna de fuego, confiando en cada paso que Dios les daba. Pero ahora, sus hijos y nietos habían olvidado.
—»¿Qué injusticia hallaron en mí vuestros padres, que se alejaron de mí y siguieron a dioses vanos, convirtiéndose ellos mismos en vanidad?» —continuó el profeta, alzando las manos al cielo—. «Nunca nadie preguntó: ‘¿Dónde está el Señor, que nos hizo subir de Egipto, que nos condujo por el desierto, por una tierra árida y sombría, por una tierra que nadie atraviesa y donde nadie habita?’»
El mercado, antes lleno de risas y regateos, quedó en silencio. Hasta los mercaderes fenicios, que vendían sus ídolos de plata y oro, bajaron la mirada. Jeremías no solo hablaba; destapaba la herida de una nación que había cambiado su gloria por lo que no podía darles nada.
—»Mi pueblo ha cometido dos males: me abandonaron a mí, la fuente de agua viva, y cavaron sus propias cisternas, cisternas rotas que no retienen el agua» —declaró, señalando hacia los altares paganos que se alzaban incluso en las puertas de la ciudad.
Un sacerdote de Baal, que había estado escuchando desde las sombras, se apartó con disgusto, pero otros, cuyos corazones aún latían con un resto de fe, sintieron el peso de esas palabras. ¿Por qué buscar bendición en dioses de madera y piedra cuando el Dios verdadero los había cubierto con su manto?
—»Miren a las naciones y pregunten: ¿Alguna vez un pueblo cambió sus dioses? ¡Y eso que no son dioses! Pero mi pueblo ha cambiado su Gloria por lo que no aprovecha» —gritó Jeremías, mientras una brisa seca agitaba su manto—. «Los cielos se asombren de esto, tiemblen de horror y desolación».
Algunas mujeres comenzaron a llorar. Los hombres, avergonzados, miraron al suelo. Era como si cada palabra del profeta fuera un espejo que mostraba su infidelidad. Habían dejado al Dios que los libró de la esclavitud para inclinarse ante dioses que ni siquiera podían mover sus propios pies.
—»Porque hace tiempo que rompiste tu yugo y tus ataduras, y dijiste: ‘No serviré’. Sobre toda colina alta y bajo todo árbol frondoso te echabas como prostituta» —declaró el profeta, comparando su idolatría con el adulterio más vil.
El rey Joacim, desde su palacio, escuchó los ecos de la voz de Jeremías y frunció el ceño. No le gustaban estas palabras. Prefería los mensajes de los falsos profetas que hablaban de paz y prosperidad. Pero Jeremías no callaría.
—»Aunque te laves con lejía y uses mucho jabón, la mancha de tu pecado permanece ante mí» —anunció el Señor por boca de su siervo—. «¿Cómo puedes decir: ‘No me he contaminado, no he ido tras los Baales’? Mira tu camino en el valle, reconoce lo que has hecho».
El valle de Hinom, donde sacrificaban niños al dios Moloc, era testimonio mudo de su crueldad. Jeremías, con lágrimas en los ojos, describió cómo el pueblo había profanado la tierra que Dios les dio.
—»Como camella en celo que corre sin rumbo, o como asna salvaje en el desierto, así has sido, Israel, siguiendo tus propios deseos» —declaró—. «El que intente detenerte caerá herido, porque has rechazado al Señor».
El sol comenzaba a ponerse, y las sombras alargadas parecían señalar el juicio que se avecinaba. Jeremías, exhausto pero fiel, terminó su mensaje con una advertencia y una promesa:
—»Porque desde hace siglos rompiste tu yugo, pero en los días venideros, cuando el enemigo te rodee, clamarás a mí, y yo, por mi misericordia, no te destruiré del todo. Pero ahora, el juicio viene como un león del bosque».
La multitud se dispersó en silencio. Algunos se arrepintieron. Otros endurecieron más sus corazones. Pero la palabra de Dios, como siempre, no volvió vacía.
Y así, bajo el cielo teñido de púrpura, Jerusalén se acostó esa noche con el sonido de la advertencia divina resonando en sus calles, mientras el Señor, como un esposo traicionado, esperaba que su pueblo volviera a Él.