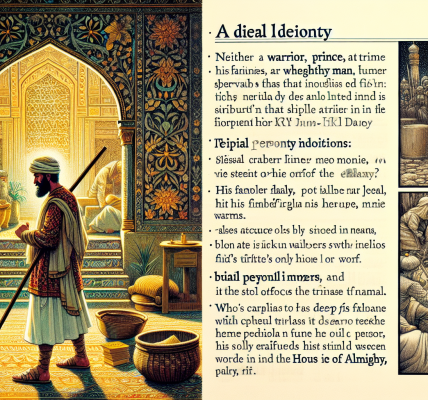**La Dedicación de los Muros de Jerusalén**
En los días de Nehemías, el gobernador, y del sumo sacerdote Esdras, el pueblo de Israel había terminado de reconstruir los muros de Jerusalén. Aunque habían enfrentado burlas, amenazas y ataques de sus enemigos, la mano de Dios los había protegido, y ahora, con los muros firmemente levantados, llegaba el momento de consagrar la ciudad al Señor.
Era un día de regocijo, uno que quedaría grabado en la memoria de todos los que lo presenciaron. El sol brillaba sobre las piedras recién colocadas, y una brisa fresca recorría las calles de Jerusalén, como si el aliento de Dios mismo estuviera aprobando la obra de sus manos. Nehemías reunió a los levitas de todas las regiones circundantes, pues este no era un evento cualquiera: era una ceremonia santa, un acto de adoración y gratitud al Dios que los había restaurado.
Los sacerdotes y levitas se purificaron, no solo ellos, sino también el pueblo, las puertas y el muro. Nehemías dividió a los líderes de Judá en dos grandes coros, que marcharían sobre el muro en direcciones opuestas, alabando a Dios con cánticos y música. El primer grupo, encabezado por Esdras el escriba, avanzó hacia la derecha, sobre la muralla en dirección a la Puerta del Muladar. Los sacerdotes iban vestidos con sus túnicas de lino fino, llevando trompetas que brillaban bajo el sol. Los levitas seguían detrás, portando címbalos, arpas y liras, entonando salmos de David y Asaf. Las voces se elevaban como incienso, mezclándose con el sonido de los instrumentos, creando una sinfonía celestial que resonaba por toda la ciudad.
El segundo grupo, dirigido por Nehemías, marchó en dirección opuesta, hacia la izquierda, avanzando con paso firme sobre la muralla. Este grupo también llevaba instrumentos, y sus cánticos de alabanza se unían a los del otro coro, como dos ríos de adoración que fluían hasta encontrarse en el Templo del Señor.
Mientras las procesiones avanzaban, el pueblo se congregaba abajo, siguiendo el recorrido con rostros llenos de asombro y alegría. Las mujeres y los niños se unían a la celebración, agitando ramas de olivo y palmas, mientras gritaban bendiciones al nombre de Jehová. El gozo era tan grande que se escuchaba desde lejos, como un testimonio para las naciones de que el Dios de Israel estaba con su pueblo.
Finalmente, los dos coros se encontraron en el Templo. Allí, los sacerdotes ofrecieron sacrificios de acción de gracias, y el aroma de las ofrendas ascendió al cielo. El pueblo se postró en adoración, reconociendo que solo por la misericordia de Dios habían logrado reconstruir lo que una vez estuvo en ruinas.
Aquel día no solo se dedicaron los muros, sino también los corazones del pueblo. Nehemías estableció que los cantores y los levitas debían encargarse continuamente de la alabanza en la casa de Dios, recordando a todos que Jerusalén no era solo una ciudad de piedras, sino un lugar donde el nombre del Señor debía ser exaltado por siempre.
Y así, con cánticos, sacrificios y gran regocijo, el pueblo de Israel renovó su pacto con el Dios que los había redimido, sabiendo que Él, en su fidelidad, seguiría guardándolos como la niña de sus ojos.