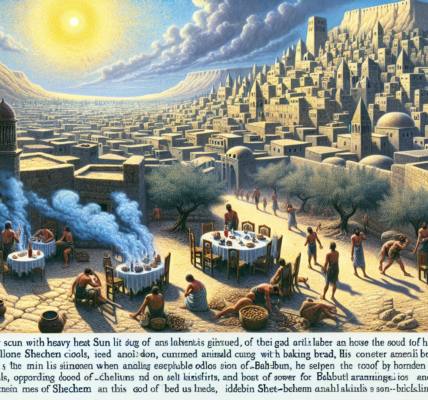**La Oración de Nehemías: Un Llamado a la Restauración**
En los días del imperio persa, cuando el rey Artajerjes gobernaba desde su trono en la majestuosa ciudad de Susa, vivía un hombre llamado Nehemías. Este hombre no era un guerrero ni un profeta, sino un copero del rey, un siervo fiel que había ganado la confianza del monarca. Sin embargo, su corazón no estaba en los lujos del palacio, sino en la lejana ciudad de Jerusalén, la ciudad de sus antepasados, que yacía en ruinas.
Un día, mientras Nehemías cumplía con sus deberes en el palacio, llegó un grupo de hombres desde Judá. Entre ellos estaba Hanani, uno de sus hermanos. Nehemías, ansioso por saber noticias de su tierra, los recibió con entusiasmo. Con voz temblorosa, Hanani le contó la situación desoladora de Jerusalén: «Los que sobrevivieron al exilio y regresaron a la provincia están en gran aflicción y oprobio. El muro de Jerusalén está derribado, y sus puertas consumidas por el fuego».
Al escuchar estas palabras, el corazón de Nehemías se quebrantó. No podía creer que la ciudad que una vez fue el orgullo de Israel, el lugar donde Dios había puesto su nombre, estuviera en tal estado de desolación. Se retiró a su habitación, cerró la puerta y se postró ante el Señor. Durante días, Nehemías lloró, ayunó y oró, clamando a Dios con un corazón contrito.
En su oración, Nehemías comenzó reconociendo la grandeza de Dios: «¡Oh Señor, Dios de los cielos, Dios grande y temible, que guardas el pacto y la misericordia con los que te aman y guardan tus mandamientos!» Sabía que Dios era fiel, que había hecho un pacto con su pueblo y que, a pesar de su infidelidad, su misericordia permanecía para siempre.
Con lágrimas en los ojos, Nehemías confesó los pecados de su pueblo: «Te ruego, oh Señor, que estén atentos tus oídos a la oración de tu siervo, y a la oración de tus siervos que desean reverenciar tu nombre. Confieso los pecados de los hijos de Israel, que hemos cometido contra ti; sí, yo y la casa de mi padre hemos pecado. Hemos actuado muy perversamente contra ti, y no hemos guardado los mandamientos, ni los estatutos, ni las ordenanzas que diste a Moisés, tu siervo».
Nehemías recordó las palabras que Dios había dicho a Moisés: «Si sois infieles, yo os dispersaré entre los pueblos; pero si os volvéis a mí y guardáis mis mandamientos, aunque vuestros desterrados estén en los confines de los cielos, de allí os recogeré y os traeré al lugar que he escogido para hacer habitar allí mi nombre». Con fe, Nehemías clamó: «Ellos son tus siervos y tu pueblo, que redimiste con tu gran poder y con tu mano poderosa. Te ruego, oh Señor, que esté atento tu oído a la oración de tu siervo, y a la oración de tus siervos que desean reverenciar tu nombre. Concédele éxito a tu siervo hoy, y haz que halle gracia delante de aquel hombre».
Nehemías sabía que no podía hacer nada por sí mismo. Necesitaba la intervención divina. Su oración no era solo un lamento, sino un clamor lleno de esperanza, basado en las promesas de Dios. Confiaba en que el Señor, en su misericordia, restauraría a su pueblo y reconstruiría lo que había sido destruido.
Después de días de oración y ayuno, Nehemías se levantó con un propósito claro en su corazón. Sabía que debía actuar, pero también sabía que necesitaba la bendición del rey Artajerjes. Con valentía, decidió presentarse ante el monarca, no como un simple copero, sino como un hombre enviado por Dios para cumplir una misión sagrada.
Mientras se preparaba para enfrentar al rey, Nehemías recordó las palabras de su oración: «Concédele éxito a tu siervo hoy». Con fe, se dirigió hacia el trono, sabiendo que el Dios de los cielos estaba con él. Y así, con un corazón lleno de esperanza y un espíritu fortalecido por la oración, Nehemías dio el primer paso hacia la restauración de Jerusalén, confiando en que el Señor cumpliría sus promesas y guiaría sus pasos.
Esta es la historia de un hombre que, movido por el dolor de su pueblo, se humilló ante Dios, confesó sus pecados y clamó por la misericordia divina. Nehemías nos enseña que la verdadera restauración comienza con un corazón quebrantado y una oración sincera, y que, cuando confiamos en las promesas de Dios, Él obra de maneras que superan nuestra comprensión.