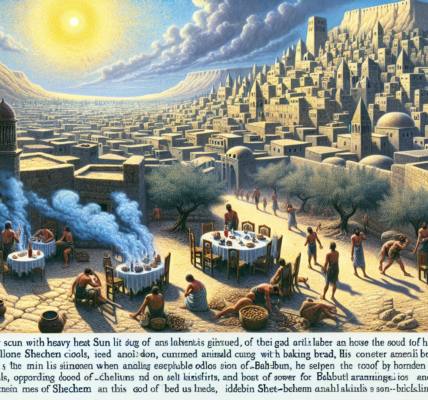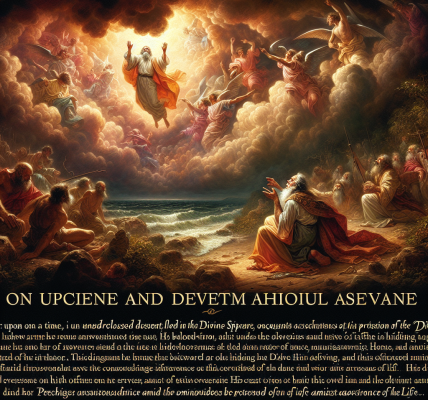En aquellos días, después de que David derrotara al gigante Goliat, el joven pastor regresó con Saúl, el rey de Israel, llevando consigo la cabeza del filisteo como trofeo de la victoria que el Señor le había concedido. La noticia de la hazaña de David se extendió rápidamente por todo el reino, y el pueblo cantaba y danzaba en las calles, celebrando la liberación que Dios había obrado a través de su siervo.
Mientras Saúl y David entraban juntos en la ciudad, las mujeres de todas las ciudades de Israel salían a recibirlos con cantos y danzas, tocando panderos y alegrándose con gran regocijo. Y en medio de la celebración, las mujeres cantaban a coro: «Saúl ha matado a sus miles, y David a sus diez miles». Estas palabras, aunque inocentes en su intención, comenzaron a sembrar una semilla de celos en el corazón de Saúl.
El rey, al escuchar aquel canto, se turbó en su espíritu. Una sombra de envidia y desconfianza cayó sobre él, y desde aquel día, Saúl no volvió a mirar a David con los mismos ojos. «¿Qué más le queda sino el reino?», murmuró Saúl para sí mismo, convencido de que David ambicionaba su trono. Y así, el corazón de Saúl se endureció, y el espíritu del Señor se apartó de él, mientras que un espíritu de angustia y tormento comenzó a atormentarle.
Al día siguiente, un espíritu maligno enviado por Dios vino sobre Saúl, y este comenzó a profetizar en medio de su casa. David, como era su costumbre, tomó el arpa y tocó con su mano, buscando calmar el espíritu atormentado del rey. Pero Saúl, en un arrebato de furia, tomó la lanza que tenía en su mano y la arrojó contra David, diciendo: «¡Clavaré a David a la pared!». Sin embargo, David esquivó la lanza no una, sino dos veces, pues el Señor estaba con él y lo protegía de todo mal.
Saúl, al ver que el Señor estaba con David y que su propia hija Mical lo amaba, sintió aún más temor. Decidió entonces alejar a David de sí, nombrándolo comandante de mil hombres, esperando que cayera en batalla. Pero David salía y entraba con sabiduría, y el pueblo lo amaba, pues el Señor lo prosperaba en todo lo que emprendía.
Saúl, al ver que sus planes no funcionaban, decidió ofrecer a su hija mayor, Merab, como esposa para David, con la condición de que este luchara valientemente en las batallas de Israel. Pero cuando llegó el momento de cumplir su promesa, Saúl entregó a Merab a otro hombre, rompiendo su palabra. Sin embargo, Mical, la hija menor de Saúl, estaba profundamente enamorada de David, y Saúl vio en esto una nueva oportunidad para tenderle una trampa.
Saúl mandó llamar a David y le dijo: «Hoy serás mi yerno por segunda vez». Y ordenó a sus siervos que hablaran en secreto con David, diciéndole: «He aquí que el rey te quiere bien, y todos sus siervos te aman; sé, pues, yerno del rey». David, humilde y sorprendido, respondió: «¿Os parece poca cosa ser yerno del rey, siendo yo un hombre pobre y de baja estima?».
Entonces Saúl le pidió como dote cien prepucios de filisteos, pensando que David moriría en el intento. Pero David, confiando en el Señor, salió con sus hombres y cumplió la demanda, llevando no cien, sino doscientos prepucios de filisteos. Saúl, al ver esto, no tuvo más remedio que entregar a Mical por esposa a David, pues reconoció que el Señor estaba con él.
Pero el corazón de Saúl seguía lleno de amargura y celos. Cada vez que veía a David, recordaba las palabras de las mujeres: «Saúl ha matado a sus miles, y David a sus diez miles». Y así, Saúl se convirtió en enemigo de David todos los días de su vida, mientras que David, fortalecido por el Señor, crecía en sabiduría, favor y poder ante los ojos de todo Israel.
Y así, la historia de David y Saúl se convirtió en un testimonio de cómo el corazón humano puede ser corrompido por la envidia y el temor, pero también de cómo la mano de Dios guía y protege a aquellos que confían en Él. David, aunque enfrentó grandes peligros, nunca perdió su fe en el Señor, y su vida se convirtió en un reflejo de la gracia y la misericordia divinas.