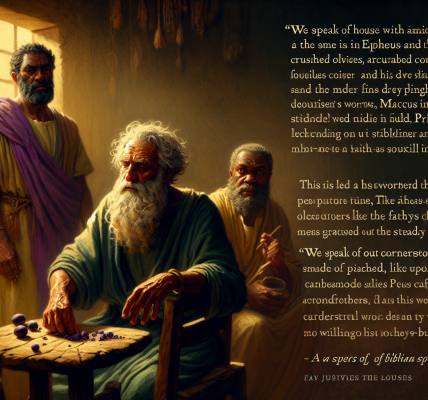**La Renovación del Pacto en Siquem**
El sol comenzaba a descender sobre el horizonte, pintando el cielo de Siquem con tonos dorados y anaranjados. Las colinas que rodeaban la ciudad parecían cobijar a su pueblo, como si la tierra misma estuviera atenta a lo que estaba por suceder. Josué, el anciano líder de Israel, había convocado a todas las tribus, a los ancianos, a los jefes, a los jueces y a los oficiales del pueblo. Era un día solemne, un día en el que Israel debía recordar y decidir.
Las multitudes se reunieron en el lugar sagrado, cerca del gran árbol de Siquem, donde años atrás Abraham había construido un altar al Señor. El aire estaba cargado de expectación. Los rostros de los israelitas reflejaban una mezcla de reverencia y curiosidad. Sabían que Josué, aquel hombre que había sido fiel siervo de Moisés y ahora líder de Israel, tenía algo importante que decirles.
Josué, aunque avanzado en años, se mantuvo erguido, su voz resonó con autoridad y claridad. «Así dice el Señor, Dios de Israel: ‘Hace mucho tiempo, vuestros antepasados, incluyendo a Taré, padre de Abraham y de Nacor, vivían al otro lado del río Éufrates y servían a otros dioses. Pero yo tomé a vuestro padre Abraham del otro lado del río y lo conduje por toda la tierra de Canaán. Multipliqué su descendencia y le di a Isaac. A Isaac le di a Jacob y a Esaú, y a Esaú le di la región montañosa de Seír, mientras que Jacob y sus hijos descendieron a Egipto.'»
El pueblo escuchaba en silencio, recordando las historias que les habían sido transmitidas de generación en generación. Josué continuó, describiendo cómo Dios había enviado a Moisés y a Aarón para liberar a Israel de la esclavitud en Egipto, cómo había enviado plagas y abrió el Mar Rojo para que cruzaran en seco. Habló de los años en el desierto, de la provisión de maná y agua, y de la victoria sobre los reyes amorreos al otro lado del Jordán.
«Yo os entregué una tierra por la que no habíais trabajado, ciudades que no habíais construido, y ahora vivís en ellas. Coméis de viñas y olivares que no plantasteis», dijo Josué, su voz llena de gratitud y asombro. «Por tanto, temed al Señor y servidle con integridad y fidelidad. Quitad de entre vosotros los dioses a los que sirvieron vuestros antepasados al otro lado del río y en Egipto, y servid al Señor.»
El silencio se hizo más profundo. Josué miró a los ojos de su pueblo y les desafió: «Si os parece mal servir al Señor, escoged hoy a quién habéis de servir: si a los dioses a los que sirvieron vuestros antepasados al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Pero en cuanto a mí y a mi casa, serviremos al Señor.»
El pueblo respondió con una sola voz: «¡Lejos esté de nosotros abandonar al Señor para servir a otros dioses! Porque el Señor es nuestro Dios. Él fue quien nos sacó a nosotros y a nuestros padres de la tierra de Egipto, de la casa de esclavitud. Él hizo aquellas grandes señales ante nuestros ojos y nos guardó por todo el camino por donde anduvimos y entre todos los pueblos por los cuales pasamos. El Señor expulsó delante de nosotros a todos los pueblos, incluso a los amorreos que habitaban en la tierra. Nosotros también serviremos al Señor, porque él es nuestro Dios.»
Josué, con mirada penetrante, les advirtió: «No podréis servir al Señor, porque él es un Dios santo, un Dios celoso. No tolerará vuestras rebeliones ni vuestros pecados. Si abandonáis al Señor y servís a dioses extranjeros, él se volverá y os hará mal, y os consumirá después de haberos hecho bien.»
Pero el pueblo insistió: «¡No, serviremos al Señor!»
Josué entonces tomó una gran piedra y la erigió bajo el árbol de Siquem, cerca del santuario del Señor. «Esta piedra será testigo contra nosotros», declaró, «porque ha oído todas las palabras que el Señor nos ha dicho. Será testigo contra vosotros, para que no mintáis a vuestro Dios.»
El pueblo se dispersó, cada uno a su hogar, con el corazón lleno de reverencia y compromiso. Josué, cansado pero satisfecho, se retiró a su tienda, sabiendo que había cumplido su deber. Había guiado a Israel a renovar su pacto con el Señor, el Dios que los había sacado de Egipto, los había llevado a través del desierto y les había dado la tierra prometida.
Años más tarde, Josué, hijo de Nun, siervo del Señor, murió a la edad de ciento diez años. Lo enterraron en el territorio que le correspondía, en Timnat-sera, en la región montañosa de Efraín. Y mientras Israel lloraba la pérdida de su líder, recordaban sus palabras y el pacto que habían renovado aquel día en Siquem. La piedra que Josué había erigido permanecía en silencio, como un testigo mudo de la fidelidad de Dios y de la promesa de su pueblo.
Y así, Israel continuó su camino, sirviendo al Señor durante los días de Josué y de los ancianos que le sobrevivieron, aquellos que habían visto todas las grandes obras que el Señor había hecho por Israel.