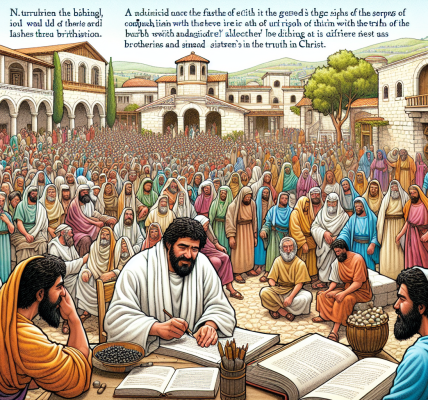**La Destrucción de Sodoma y Gomorra**
En los días antiguos, cuando la maldad de los hombres se había multiplicado sobre la faz de la tierra, había dos ciudades en el valle del Jordán cuyos nombres resonaban con infamia: Sodoma y Gomorra. Estas ciudades, aunque ricas en recursos y belleza natural, estaban sumidas en una corrupción tan profunda que sus pecados clamaban al cielo. El Señor, en su justicia infinita, decidió que no podía permitir que tal maldad continuara.
En aquel tiempo, Lot, sobrino de Abraham, habitaba en Sodoma. Lot había elegido vivir allí, atraído por la fertilidad de la tierra y la prosperidad de la ciudad, pero su corazón no se había corrompido como el de sus vecinos. Aunque vivía entre ellos, Lot era un hombre justo que se afligía día tras día por las acciones perversas de los sodomitas.
Una tarde, cuando el sol comenzaba a ocultarse detrás de las montañas, dos ángeles enviados por Dios llegaron a la puerta de Sodoma. Estos mensajeros celestiales tenían la apariencia de hombres, pero su presencia irradiaba una santidad que contrastaba con la oscuridad de la ciudad. Lot, que estaba sentado a la entrada de la ciudad, los vio y se levantó rápidamente para recibirlos. Aunque no sabía que eran ángeles, algo en su aspecto le indicó que eran dignos de honor y respeto.
—Señores —dijo Lot, inclinándose ante ellos—, por favor, vengan a la casa de su siervo. Pasen la noche, lávense los pies y descansen. Mañana podrán continuar su camino.
Los ángeles al principio se resistieron, diciendo que pasarían la noche en la plaza, pero Lot insistió con tanta vehemencia que finalmente accedieron. Los llevó a su casa y preparó para ellos un banquete. Horneó panes sin levadura y les sirvió una cena abundante. Sin embargo, la paz de aquella noche no duraría mucho.
Antes de que pudieran acostarse, los hombres de Sodoma, jóvenes y viejos, rodearon la casa de Lot. Desde todos los rincones de la ciudad llegaron, con intenciones perversas. Golpearon la puerta y gritaron:
—¡Lot! ¡Saca a esos hombres que han entrado en tu casa! Queremos conocerlos.
Lot, temiendo por la seguridad de sus invitados, salió y cerró la puerta detrás de sí. Con voz temblorosa pero firme, les dijo:
—Hermanos, por favor, no actúen con maldad. Miren, tengo dos hijas que nunca han conocido varón. Permítanme traerlas ante ustedes y hagan con ellas lo que les parezca bien. Pero no hagan nada a estos hombres, pues han venido bajo la protección de mi techo.
La multitud, enfurecida, respondió con desprecio:
—¡Quítate de en medio! Este hombre vino aquí como forastero, y ahora quiere hacerse juez. ¡Te trataremos peor que a ellos!
Y se abalanzaron contra Lot, empujándolo contra la puerta con tanta fuerza que casi la derriban. En ese momento, los ángeles intervinieron. Abrieron la puerta, tomaron a Lot y lo metieron dentro de la casa. Luego, con un poder sobrenatural, hirieron de ceguera a los hombres que estaban afuera, de modo que no pudieron encontrar la entrada.
Entonces los ángeles le dijeron a Lot:
—¿Tienes aquí a alguien más? Yernos, hijos, hijas o cualquier otro familiar en la ciudad. Sácalos de este lugar, porque vamos a destruirlo. El clamor contra esta gente es tan grande ante el Señor que nos ha enviado para destruirla.
Lot, aterrorizado, salió corriendo para avisar a sus yernos, que estaban comprometidos con sus hijas.
—¡Levántense! —les dijo—. ¡Salgan de este lugar, porque el Señor va a destruir la ciudad!
Pero sus yernos pensaron que Lot estaba bromeando y no le hicieron caso.
Al amanecer, los ángeles urgieron a Lot:
—¡Levántate! Toma a tu esposa y a tus dos hijas que están aquí, para que no perezcan cuando sea castigada la ciudad.
Lot vacilaba, pero los ángeles, movidos por la misericordia del Señor, tomaron de la mano a él, a su esposa y a sus hijas, y los sacaron de la ciudad. Cuando estuvieron fuera, uno de los ángeles les dijo:
—¡Escapen por sus vidas! No miren atrás ni se detengan en ninguna parte del valle. Huyan a las montañas, no sea que perezcan.
Lot, temiendo no poder llegar a las montañas a tiempo, respondió:
—No, señor mío, por favor. Tu siervo ha hallado gracia ante tus ojos, y has mostrado gran misericordia al salvar mi vida. Pero no puedo huir a las montañas, no sea que me alcance el desastre y muera. Mira, hay una ciudad pequeña cerca, a la cual puedo escapar. Permíteme refugiarme allí. Es una ciudad pequeña, ¿no es así? Allí podré salvar mi vida.
El ángel le respondió:
—De acuerdo, también en esto te concedo lo que pides. No destruiré esa ciudad. Date prisa y escapa allí, porque no puedo hacer nada hasta que llegues.
Por eso aquella ciudad fue llamada Zoar, que significa «pequeña».
El sol ya había salido sobre la tierra cuando Lot llegó a Zoar. Entonces el Señor hizo llover del cielo azufre y fuego sobre Sodoma y Gomorra. Era una lluvia de destrucción, un juicio divino que consumió todo a su paso. Las ciudades, los habitantes, las plantas, los animales, todo fue reducido a cenizas. El humo se elevaba como el de un horno gigante, y el valle entero quedó convertido en un desierto desolado.
La esposa de Lot, a pesar de la advertencia, no pudo resistir la tentación de mirar atrás. En el momento en que volvió su rostro hacia Sodoma, quedó convertida en una estatua de sal, un recordatorio eterno de las consecuencias de desobedecer la palabra de Dios.
Lot y sus hijas, temerosos, permanecieron en Zoar, pero el miedo los llevó a refugiarse en las montañas, donde vivieron en una cueva. Allí, en la soledad de aquel lugar, las hijas de Lot, creyendo que no quedaba nadie más en el mundo, tomaron una decisión desesperada para preservar su linaje. Sin embargo, esa es otra historia, llena de tristeza y consecuencias.
Así fue como Sodoma y Gomorra, ciudades que habían sido un símbolo de prosperidad, se convirtieron en un ejemplo eterno del juicio de Dios contra la maldad. Y Lot, aunque salvado por la misericordia divina, cargó consigo las cicatrices de haber vivido entre la corrupción, recordando siempre que la justicia del Señor es tan cierta como su misericordia.