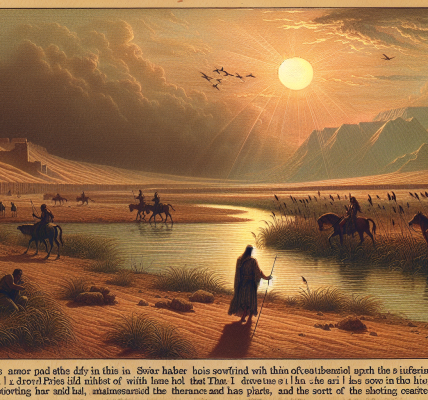**La Transfiguración de Jesús**
En aquel tiempo, Jesús tomó consigo a Pedro, a Santiago y a Juan, su hermano, y los llevó aparte a un monte alto, lejos de la multitud que los seguía. Era un lugar solitario, donde el silencio solo era interrumpido por el susurro del viento que mecía las ramas de los árboles. El sol comenzaba a descender, pintando el cielo con tonos dorados y anaranjados, mientras la brisa fresca acariciaba sus rostros. Los discípulos, aunque cansados, confiaban en su Maestro y lo seguían sin cuestionar.
Al llegar a la cima del monte, Jesús se apartó un poco para orar. Pedro, Santiago y Juan se sentaron en el suelo, observando a su Maestro con reverencia. De repente, algo extraordinario sucedió. El rostro de Jesús comenzó a brillar como el sol, y sus vestiduras se volvieron resplandecientes, tan blancas como la luz misma. Era una gloria que superaba cualquier cosa que hubieran visto antes. Los discípulos quedaron atónitos, sin palabras, contemplando la majestad divina que se manifestaba ante ellos.
En ese momento, aparecieron dos figuras junto a Jesús: Moisés y Elías. Ambos estaban allí, conversando con Él. Moisés, el gran legislador que había recibido la Ley en el monte Sinaí, y Elías, el profeta valiente que había enfrentado a los falsos dioses en el monte Carmelo. Representaban la Ley y los Profetas, testigos de la obra redentora que Jesús estaba a punto de cumplir. Hablaban de su partida, que pronto ocurriría en Jerusalén, refiriéndose a su muerte y resurrección.
Pedro, abrumado por la gloria del momento, pero también confundido, dijo: «Señor, ¡qué bueno es que estemos aquí! Si quieres, haré tres enramadas: una para ti, otra para Moisés y otra para Elías». Pedro, en su entusiasmo, quería prolongar aquel momento de gloria, sin comprender plenamente su significado.
Mientras aún hablaba, una nube resplandeciente los cubrió, y una voz salió de la nube, diciendo: «Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia; a Él oíd». Era la voz del Padre celestial, confirmando la divinidad de Jesús y su autoridad suprema. Al oír esto, los discípulos cayeron rostro en tierra, llenos de temor y reverencia.
Jesús se acercó a ellos, los tocó y les dijo: «Levantaos, y no temáis». Al alzar sus ojos, ya no vieron a nadie más que a Jesús solo. La gloria había desaparecido, y todo volvía a la normalidad. Sin embargo, aquel momento había dejado una huella imborrable en sus corazones.
Mientras descendían del monte, Jesús les ordenó: «No digáis a nadie esta visión, hasta que el Hijo del Hombre resucite de los muertos». Los discípulos guardaron silencio, pero entre ellos se preguntaban qué significaría eso de «resucitar de los muertos».
Al llegar al pie del monte, se encontraron con una multitud que los esperaba. Un hombre se acercó a Jesús, arrodillándose ante Él y diciendo: «Señor, ten misericordia de mi hijo, que es lunático y padece mucho; pues muchas veces cae en el fuego y muchas en el agua. Lo he traído a tus discípulos, pero no han podido sanarlo».
Jesús, con una mirada llena de compasión, respondió: «¡Oh generación incrédula y perversa! ¿Hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Traédmelo acá».
El hombre trajo a su hijo, y en ese momento, el muchacho cayó al suelo, convulsionando violentamente. Jesús reprendió al demonio, y este salió del niño, quien quedó sano al instante. Los discípulos, avergonzados por no haber podido sanarlo, se acercaron a Jesús en privado y le preguntaron: «¿Por qué nosotros no pudimos echarlo fuera?»
Jesús les respondió: «Por vuestra poca fe; porque de cierto os digo que si tenéis fe como un grano de mostaza, diréis a este monte: ‘Pásate de aquí allá’, y se pasará; y nada os será imposible. Pero este género no sale sino con oración y ayuno».
Aquellas palabras resonaron en sus corazones, recordándoles que el poder de Dios se manifiesta a través de la fe genuina y la dependencia constante de Él.
Así terminó aquel día lleno de enseñanzas y revelaciones. Los discípulos habían contemplado la gloria de Jesús en el monte, habían sido testigos de su poder sobre los demonios y habían recibido una lección profunda sobre la importancia de la fe y la oración. Cada uno de ellos meditaba en su corazón las palabras y las acciones de su Maestro, preparándose para lo que estaba por venir.
Y Jesús, con paciencia y amor, continuó guiándolos, mostrándoles el camino hacia el Reino de los Cielos.