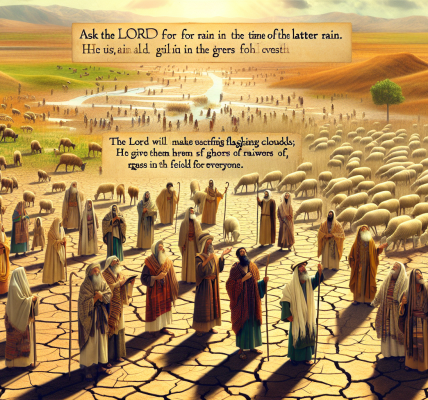**El Salmo de Gratitud y Redención**
En los días antiguos, cuando el pueblo de Israel caminaba entre la luz y la sombra, hubo un hombre llamado Eliab, quien vivía en las afueras de Jerusalén. Eliab era un hombre sencillo, un labrador que trabajaba la tierra con sus propias manos. Aunque no era rico, su corazón estaba lleno de fe y su vida transcurría en paz. Sin embargo, un día, la oscuridad cayó sobre él como una tormenta inesperada.
Eliab cayó gravemente enfermo. Su cuerpo se debilitó, y su espíritu se llenó de angustia. Los médicos de la ciudad no pudieron encontrar cura para su mal, y pronto, la muerte pareció acechar a su puerta. En su lecho de dolor, Eliab clamó al Señor con todas sus fuerzas. Sus palabras eran como un río que fluía desde lo más profundo de su alma: «¡Oh Señor, sálvame! ¡No permitas que la muerte me arrebate!».
Y el Señor, que es misericordioso y justo, inclinó su oído hacia el clamor de Eliab. Escuchó su voz suplicante y extendió su mano poderosa. En medio de la noche, cuando el silencio envolvía la tierra, Eliab sintió una paz que nunca antes había conocido. Su cuerpo, que antes estaba consumido por el dolor, comenzó a sanar. La fiebre lo abandonó, y su respiración se volvió tranquila y profunda. Al amanecer, Eliab se levantó de su lecho, fortalecido y lleno de gratitud.
Con lágrimas en los ojos, Eliab salió de su casa y caminó hacia el templo del Señor. El sol brillaba en lo alto, y el aire estaba lleno del canto de los pájaros. Cada paso que daba era un acto de alabanza. Al llegar al templo, se postró ante el altar y comenzó a orar: «Amo al Señor porque escucha mi voz suplicante. Porque inclinó su oído hacia mí, yo lo invocaré todos los días de mi vida».
Eliab recordó cómo las cuerdas de la muerte lo habían envuelto, cómo la angustia del sepulcro lo había alcanzado. Había experimentado aflicción y tristeza, pero en su momento más oscuro, el nombre del Señor había sido su refugio. «El Señor es clemente y justo; nuestro Dios es misericordioso. El Señor protege a los sencillos; cuando yo estaba postrado, me salvó», murmuró con voz temblorosa.
El sacerdote del templo, al ver a Eliab postrado en gratitud, se acercó y le preguntó: «¿Qué has visto, hermano, que te ha llevado a clamar con tanta devoción?». Eliab levantó su rostro, iluminado por una luz celestial, y respondió: «He visto la mano del Señor en mi vida. Él me ha librado de la muerte, ha enjugado mis lágrimas y ha evitado que mis pies tropezaran. Por eso, caminaré delante del Señor en la tierra de los vivientes».
Eliab tomó entonces una copa de vino, la levantó hacia el cielo y dijo: «Levantaré la copa de la salvación e invocaré el nombre del Señor». Con solemnidad, derramó una ofrenda de vino sobre el altar, simbolizando su gratitud y su compromiso de vivir una vida consagrada a Dios. «Cumpliré mis votos al Señor delante de todo su pueblo», declaró con firmeza.
Desde aquel día, Eliab se convirtió en un testimonio viviente de la misericordia de Dios. En las plazas y en los mercados, compartía su historia con todos los que querían escuchar. «La muerte de sus santos es preciosa a los ojos del Señor», decía. «Él no nos abandona en nuestra hora de necesidad. Por eso, yo soy tu siervo, oh Señor; soy tu siervo, hijo de tu sierva. Tú has roto mis cadenas».
Y así, Eliab vivió el resto de sus días en gratitud y servicio. Cada mañana, al despertar, levantaba sus manos hacia el cielo y decía: «Te ofreceré un sacrificio de acción de gracias e invocaré el nombre del Señor». Su vida se convirtió en un canto de alabanza, un eco del Salmo 116 que resonaba en los corazones de todos los que lo conocían.
Y el pueblo de Israel recordó por generaciones la historia de Eliab, el hombre que clamó al Señor en su angustia y fue escuchado. Su vida fue un recordatorio de que el Señor es bueno, que su misericordia permanece para siempre, y que aquellos que confían en Él nunca serán defraudados.